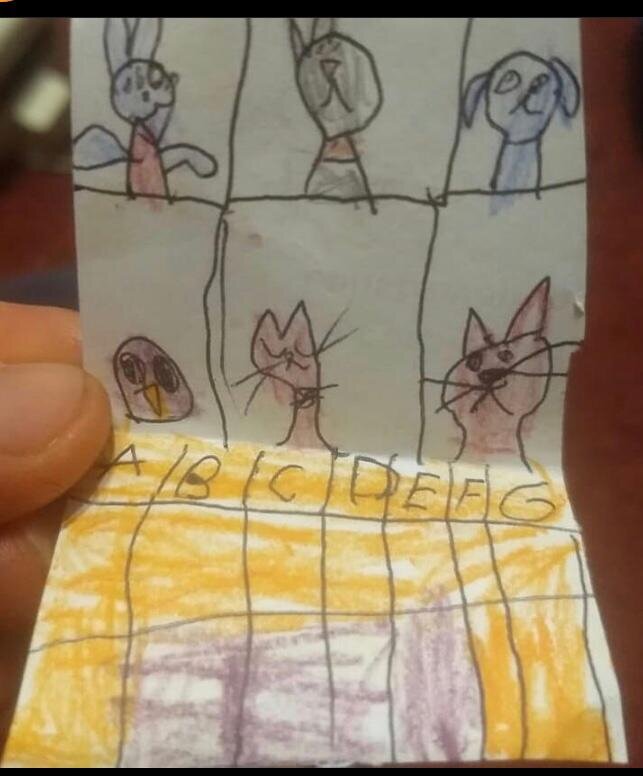Teníamos 4 días para ensayar. Lo habíamos practicado hasta el agotamiento, ambos éramos afinados y nos la sabíamos de memoria y hasta yo había hecho un arreglo y cantaba en una parte del estribillo con una segunda voz. Yo tenía doce años. Mi hermanito seis.
Queríamos que fuera una sorpresa, entonces aquel sábado nos levantamos como siempre, desayunamos, nos vestimos y salimos a jugar a la calle, como hacíamos siempre. Pero en realidad íbamos hacia nuestra mayor aventura y teníamos que hacerlo sin despertar ninguna sospecha en mamá. Estábamos excitados, contentos, entusiasmados y no sé cómo hicimos para disimularlo. Pero evidentemente lo conseguimos. Papá había salido, como hacía siempre los sábados a la mañana, momento en el que visitaba a sus clientes de las grandes mueblerías a las que entregaba los pedidos. Mamá estaba ocupada en cosas de la casa y debe haber sentido un alivio al ver que salíamos a jugar y que la dejábamos hacer lo que tenía que hacer sin molestar.
Yo había averiguado cómo llegar hasta la dirección que me habían dado. Vivíamos en Floresta y toda nuestra vida transcurría en esas calles, yo no tenía costumbre de moverme más lejos, el “centro” para mí era un universo extraño y misterioso que veía solo en las películas cuando íbamos al cine. “Es fácil”, me dijo Armando que vivía enfrente y estaba haciendo el servicio militar en la policía. “Te tomás el 106 en la esquina, te bajás en la estación Malabia que es donde termina el recorrido y ahí te tomás el subte que está al lado de la parada y vas hasta la estación Callao, tenés que contar 6 estaciones, de ahí son solo dos cuadras”. Hicimos eso. Salimos de casa juntitos y nos fuimos a la esquina. Vivíamos en la calle Remedios de Escalada de San Martín casi Mercedes, calle por la que circulaba el colectivo. No tuvimos que esperar mucho y nos subimos. La mano de mi hermanito en mi mano, confiado y yo, la más grande, sintiéndome responsable y casi adulta a su lado. Durante el trayecto imaginaba la cara de mamá al recibir el regalo el día de la madre, su alegría, su emoción… y la sorpresa de papá cuyo sueño de ser cantante y actor debió sepultarse bajo la necesidad de trabajar en la carpintería para darnos de comer.
Tal como había dicho Armando, nos bajamos cuando el 106 llegó a Malabia cuando vimos que hasta el chofer se había bajado y ahí nomás vimos la boca del subte. Bajamos, busqué como pagar y esperamos en el andén que llegara. Había poca gente así que nos pudimos sentar. La sexta estación era Callao, tal cual había dicho Armando. Nos bajamos y ahí me asusté porque había varias salidas y al subir la escalera no sabía donde estábamos ni para dónde tomar. Le pregunté a una señora que nos acompañó solo a cruzar Callao porque estábamos del lado correcto de Corrientes.
Caminamos las dos cuadras, la mano en la mano, corajudos aventureros en la “calle que nunca duerme” como decían en la radio. Me sentía una especie de heroína valiente y arriesgada con la Jo de mujercitas, mi ídola total y absoluta. Llegamos al número que tenía. Entramos al pasillo de edificio y vimos una escalera con una flecha que decía “subsuelo” apuntando para abajo. Seguimos la indicación y llegamos a otro pasillo oscuro, húmedo, con olor a encierro, a moho y a pis de gato. La oficina 24 estaba al final. No sabía qué hora era, pero como habíamos salido a las 10 seguro que no se nos había hecho tarde. Golpeé la puerta y escuché aquella voz cascada, la misma del teléfono, con un “pase”. El olor a cigarrillo nos atacó ni bien entramos y vimos, sentado tras un escritorio, al dueño de la voz, fumando. Se sorprendió cuando nos vio. “Tenemos turno para grabar un disco a las 11” le dije. Miró en un cuaderno y me preguntó el nombre sin terminar de creer que le había dado un turno a esos dos chicos. Mis doce años eran todavía infantiles, flaquita, parecía un poco menor y mi hermanito de seis, con sus pantalones cortos y su mirada celeste, lo debe haber desarmado. “¿Qué quieren grabar?” nos preguntó. Le conté que era una sorpresa para nuestra mamá para el día de la madre. “¿Sin acompañamiento, sin guitarra, sin nada?” se dijo casi a sí mismo… “sí, solo nosotros” le dije. “¿Tenés la plata?”, le pagué lo que me había dicho, se puso de pie, abrió una puerta y nos invitó a entrar. Era otra habitación que tenía una ventana que daba a un cubículo en donde un muchacho con cara de aburrido estaba leyendo una revista de historietas apoyada sobre un escritorio o algo así con un tablero con muchos botones encima. En el medio del cuarto había un micrófono colgando del techo y el hombre de la voz cascada dijo: “cuando quieran” y se fue. Mi corazón latía desbocado pero la cara tranquila de mi hermanito me calmó. De pronto escuchamos la voz del muchacho que estaba tras la ventana que nos preguntó si estábamos listos. Le dije que sí. Entonces dijo “cuando baje la mano empiezan a cantar”. Eso hicimos. Pusimos ahí todo lo que habíamos ensayado, cantamos sonriendo y emocionados porque anticipábamos el momento de darle el disco a mamá. Fue glorioso, inolvidable, eterno aunque terminó demasiado pronto. “Listo” dijo el muchacho, “esperen un poco que quiero ver si salió bien”. Y ahí nomás nos hizo escuchar lo que habíamos cantado. Era como escuchar la radio, nuestras voces salían de otra parte, era mágico, era increíble, era maravilloso. Teníamos una alegría que no nos cabía en la cara.
“Perfecto” dijo, “el miércoles estará listo”. “¿No lo podemos llevar ahora?” pregunté. “No, hay que hacer el disco” nos dijo con lo que borroneó un poco nuestra alegría.
Volvimos a la oficina y el hombre tras el escritorio nos dio un comprobante con el que podíamos retirar el disco.
Salimos, subimos la escalera hacia la calle Corrientes. Ya no era la misma, llovía, la gente caminaba apurada cubriéndose como podía. Esperamos un poco para evitar mojarnos pero al final tuvimos que salir porque teníamos que volver antes de que mamá se diera cuenta de que no estábamos. Corrimos hasta Callao, tomamos el subte, nos bajamos en Malabia y luego de esperar un poco en la parada nos subimos al 106. Todo bajo la lluvia. Cuando bajamos, seguía lloviendo y empapados y un poco asustados entramos en casa. Los gritos de mamá cuando nos vio me siguen doliendo. “¿Qué pasó? ¿Dónde estaban? ¡Dios mío! ¡están mojadísimos! ¿Qué hicieron?”. Papá de pie mirando sin comprender. “¡Los buscamos por todas partes” ¿No vieron que empezó a llover? ¿Dónde se habían metido”. Asustados y culpables, le explicamos, le expliqué, lo que habíamos hecho. Y nada. No hubo razón que calmara a mamá y a papá. Estaban enojadísimos y fueron crueles “¡qué regalo ni qué regalo!” gritaba mamá, “¿a dónde fueron? hace una hora que los estamos buscando...creímos que… pensamos que….¿cómo hicieron una cosa así? ¿dónde está tu cabeza?” dirigido a mí, claro. Llorando volví a decir que estaba todo bien, que no nos habíamos perdido, que solo queríamos hacerle una sorpresa, que no sabíamos que iba a llover, que perdón, que no queríamos asustarlos…. y nada, ni mamá ni papá se tranquilizaron, afuera llovía pero adentro la tormenta era peor. Queriendo dar una prueba de lo que habíamos hecho saqué el papel que nos habían dado para retirar el disco y mamá lo hizo añicos, lo rompió, lo destrozó, lo trituró y lo tiró con furia y después envolvió a mi hermanito en una toalla, lo abrazó, lo besó, le cambió la ropa. Me pusieron en penitencia, me castigaron, me dijeron que era cruel, mala, desconsiderada, egoísta, que no había pensado en mi hermanito que era asmático y se podía enfermar, que lo había puesto en peligro. ¿Yo poner en peligro a mi hermanito? ¡Jamás! Odié a mis padres, odié a mi mamá que solo derramaba su enojo y no apreciaba mi intención de hacerle un regalo. Quería huir, dejarlos, no me querían, estarían mejor sin mi, lo único que veían era a mi hermanito, yo no les importaba, no entendían ni apreciaban ni les importaba lo que había hecho, que peor aún, que les parecía mal y que me acusaban de ello.
El disco nunca fue retirado. No intenté mencionarlo siquiera. Ya no me importaba. Evidentemente tampoco a mis padres. Nunca más se habló de eso. Nunca más.
Guardé este recuerdo en el baúl de las arañas pollito, las serpientes venenosas y los monstruos malévolos y mortales, mi propia caja de Pandora. Y pasados los años, cada tanto se abre y deja salir algo que pinchaba, que dolía, que olía mal y al verlo con otros ojos milagrosamente se vuelve inofensivo.
Imagino hoy aquella mañana de sábado en la que, al comenzar a llover mamá nos empezó a buscar en la calle. Debe haber tocado el timbre en todas las casas vecinas y al no encontrarnos ¿cuáles habrán sido las imágenes terroríficas que deben haberla inundado? Y cuando llegó papá, ¿cómo habrá sido el diálogo desesperado entre ellos?. ¿Cómo habrán sido aquellos largos minutos, tal vez casi una hora, cuando creyeron que nos habían perdido? ¿Llamaron a la policía? ¿Cómo fue esa espera loca y angustiada? Ya habían perdido un hijo, durante la Shoá, su primer hijo, su amado y eternamente extrañado Zenus, ¿otra vez la vida los había castigado con lo mismo?
Vuelvo a mis doce años ingenuos y, ciertamente, desconsiderados. No había pensado en todo eso. Ni se me había ocurrido. En mi mundo infantil la intención era suficiente, no había pensado en mamá y en papá, en lastimarlos, en que algo podía no salir como pensaba. Creía que íbamos a poder ir y volver sin que nadie lo advirtiera, ¿cómo imaginar que llovería? Hoy entiendo aquel momento en el que aparecimos empapados y ateridos, el alivio de la angustia y al mismo tiempo la necesidad de descarga ante el terror sufrido y repetido. Claro que lo entiendo y daría lo que no tengo por volver el reloj atrás y no haberlos asustado tanto.
Nunca lo hablé con mamá. Recuerdo que lo tuve presente en sus últimos días, cuando la acompañaba al lado de su cama y la entretenía con anécdotas e historias que hicieran más llevadera su internación. Pero no le hablé de eso porque temía que aquella herida volviera a abrirse y sangrara sin parar y volviera a lastimarla.
¿Qué habrá pasado con ese disco de pasta de 78 revoluciones por minuto en el que dos chicos le cantaban su amor a su madre? ¿El hombre de la voz cascada lo habrá guardado? ¿Estará tal vez en alguna caja junto a otros discos que nadie había retirado, en algún estante ignoto de un ropero viejo? ¿Alguien habrá escuchado alguna vez aquellas voces y se habrá preguntado qué pasó, por qué ese disco estaba ahí?
El recuerdo volvió a mí esta madrugada insomne, con nostalgia, con pena, pero después de tantos años, con ternura.
Mi hermanito y yo hoy somos grandes, tenemos hijos, nietos, arrugas, canas, mucho pasado. Tal vez no fue ésa no fue la única vez que hicimos daño sin haberlo querido tal vez apoyados en cierta omnipotencia imaginaria o en esa ceguera que a veces tenemos cuando avanzamos con entusiasmo en pos de algo que deseamos muy fuerte. Y debemos procesar una y otra vez aquello que hicimos sin intención de dañar pero habiendo dañado.
Y perdonarnos.
Perdonarnos por fin.