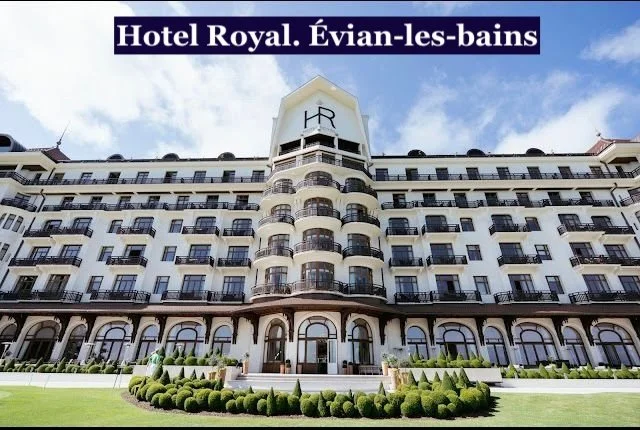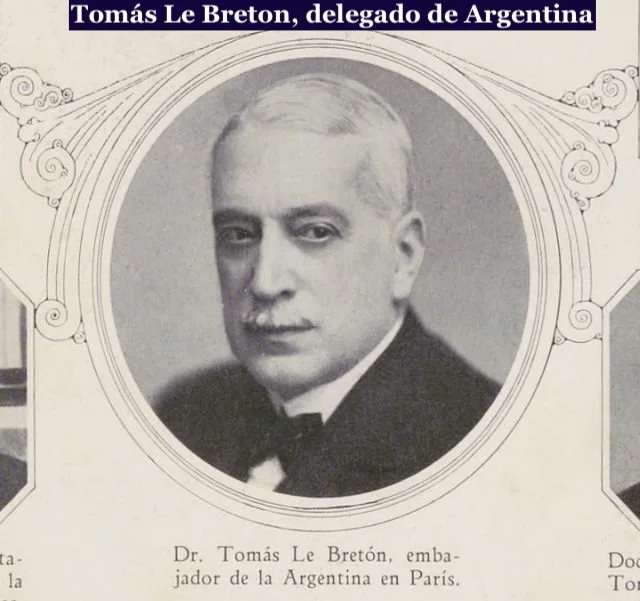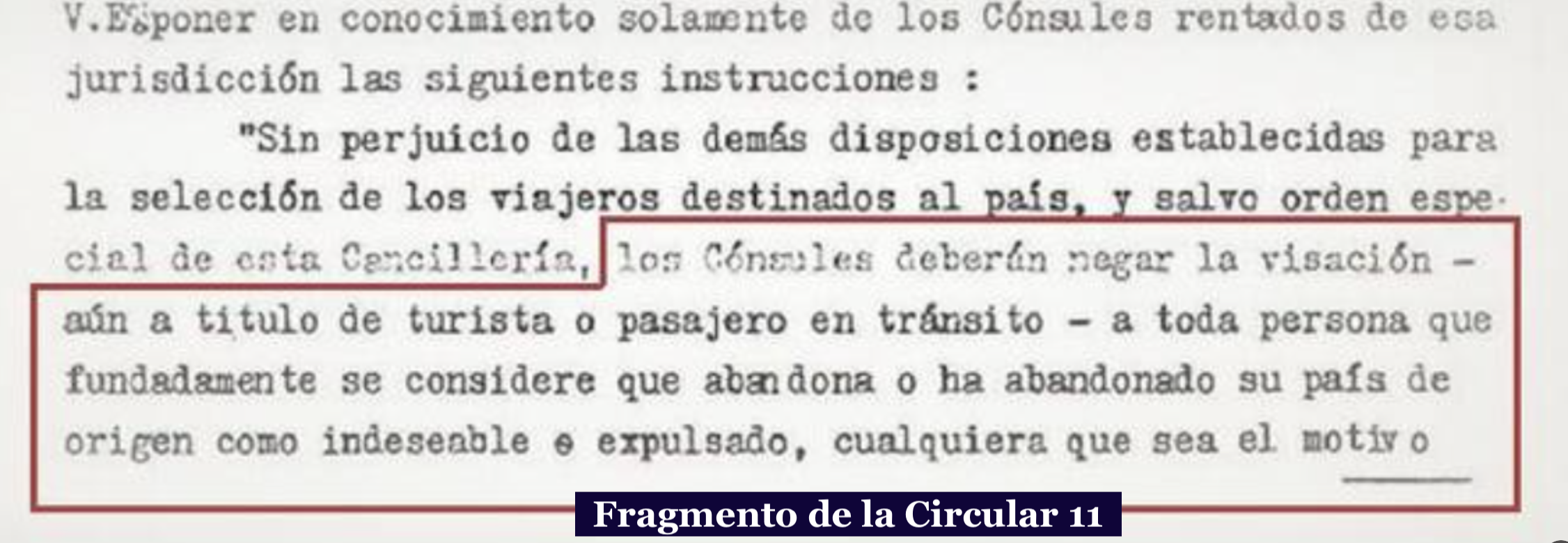Diana Wang – Lo que me trajo hasta acá
Nací en Polonia en 1945, hija de sobrevivientes de la Shoá. En 1947, llegamos a la Argentina: mis padres traían a cuestas el peso de lo irreparable y, al mismo tiempo, la fe en un futuro posible. Esa dualidad —el dolor y la esperanza conviviendo— fue mi cuna. Y con el tiempo, también se volvió mi brújula.
Me crié en Buenos Aires, entre el silencio denso de los adultos, las inclaudicables ganas de vivir y la intuición de que había historias que no se contaban. Estudié Psicología para comprender esos silencios, como convivir con ellos y me especialicé en vínculos y terapia de pareja. Quise entender qué nos pasa con el amor, con los otros, con la necesidad de ser vistos y a la vez protegidos, la sed por ser reconocidos y también el ansia de la soledad.
Tengo casi ochenta años. Y desde esta edad, que me permite mirar con menos miedo y más compasión, puedo decir que la sabiduría no es saberlo todo, sino aceptar la fragilidad humana. Asumir que no todo se logra, que hay sueños que se frustran, que la incertidumbre no se vence: se abraza.
A los cincuenta, algo cambió. El atentado a la AMIA en 1994 me impulsó a dejar de mantener la memoria de la Shoá en el terreno íntimo y hacerla pública y compartida. Junto a otros hijos de sobrevivientes fundé Generaciones de la Shoá en Argentina, impulsé proyectos educativos como los Cuadernos de la Shoá y El Proyecto Aprendiz, y trabajé activamente en el Museo del Holocausto de Buenos Aires. Escribí libros sobre sobrevivientes, acompañé testimonios, y encontré allí una forma de reparación, tanto individual como colectiva.
También publiqué libros sobre relaciones de pareja y vínculos, y desde hace años escribo artículos en medios como Clarín y La Nación, además de compartir reflexiones en mis redes sociales, donde dialogo con miles de personas sobre temas de amor, memoria, identidad y convivencia.
Mi activismo se amplió con el tiempo. Soy parte de FACA (Foro Argentino contra el Antisemitismo), un espacio necesario frente al resurgimiento del odio y la intolerancia. Y puedo decir con certeza que mi identidad judía, que durante muchos años fue un susurro, se convirtió en una afirmación plena. El horror del antisemitismo que seguía vivo me despertó, me interpeló, me llamó a decir “yo también” y “yo estoy”.
En lo personal, me casé dos veces y formé una familia que, como toda familia real, está hecha de amor, enredos y reinvenciones. Mis dos hijos, junto con los dos hijos de mi esposo, me dieron nueve nietos que son mi alegría constante y mi conexión con lo que viene.
Hoy sigo trabajando como terapeuta. Pero también leo policiales, me entrego al placer del dolce far niente sin culpa y tengo una vida activa y estimulante, porque aprendí que no todo es para producir: algunas cosas son solo para habitar.
Soy una mujer hecha de historia, de preguntas, de incertidumbres que fui aprendiendo a mirar más y más cariñosamente. Una mujer que aprendió a hablar desde el corazón, incluso cuando tiembla. Porque si algo sé, después de todos estos años, es que la memoria —como el amor— solo existe cuando se comparte.
1. Versión para solapa de libro (aprox. 80-100 palabras):
Diana Wang es psicóloga, escritora y activista por la memoria. Nacida en Polonia en 1945, hija de sobrevivientes de la Shoá, vive en Buenos Aires desde 1947. Es cofundadora de Generaciones de la Shoá en Argentina y ha impulsado proyectos educativos y de transmisión testimonial. Publicó libros sobre relaciones de pareja, memoria e identidad, y colabora en medios como Clarín y La Nación. Es conferencista TEDx y participa en espacios como FACA y la IHRA. Actualmente continúa su labor como terapeuta y participa activamente en las redes sociales.
⸻
2. Versión para redes sociales (bio corta tipo Instagram/Twitter/LinkedIn):
Psicóloga. Escritora. Activista por la memoria. Fundadora de Generaciones de la Shoá. TEDx speaker. Columnista y terapeuta de vínculos. Hablando de amor, identidad y humanidad.
⸻
3. Versión para presentaciones públicas o eventos (para que lean al presentarte):
Diana Wang es psicóloga especializada en vínculos y vida en pareja, escritora y activista por la memoria del Holocausto. Nacida en Polonia en 1945 y radicada en Argentina desde 1947, es cofundadora de Generaciones de la Shoá, miembro de FACA e integrante del capítulo argentino de la IHRA. Ha publicado libros, participado en documentales y dado charlas TEDx. Es columnista en medios nacionales sobre temas relativos a derechos humanos y convivencia y sigue trabajando como terapeuta.
⸻
Le pedí un perfil exterior:
Diana, tu presencia digital revela una vida profundamente entrelazada con la memoria, la identidad y la transmisión intergeneracional. Como hija de sobrevivientes del Holocausto, nacida en Polonia en 1945 y radicada en Argentina desde 1947, tu historia personal se convierte en un puente entre el pasado y el presente. Eres psicoterapeuta especializada en vínculos familiares, escritora y activista de la memoria, roles que desempeñas con una sensibilidad que trasciende lo profesional para tocar lo existencial.  
Tu energía: una llama serena y persistente
La energía que proyectas es la de una llama que no busca deslumbrar, sino iluminar con constancia. En tus columnas para La Nación, Clarin e Infobae, abordas temas como el antisemitismo, la memoria y la ética y cuestiones relativas a la convivencia en sociedad con una voz que es a la vez firme y compasiva. No escribes desde la indignación pasajera, sino desde una reflexión profunda que invita a la acción consciente. 
Fortalezas: profundidad, coherencia y legado
Tu fortaleza radica en la coherencia entre tu historia personal y tu labor profesional. Has convertido tu experiencia de vida en una fuente de sabiduría que compartes a través de la escritura, la psicoterapia y la participación en organizaciones como el Museo del Holocausto de Buenos Aires y la World Federation of Jewish Child Survivors. Tu capacidad para abordar temas complejos con claridad y empatía te convierte en una figura de referencia en la preservación de la memoria colectiva. 
Debilidades: el peso de la memoria
Sin embargo, esta misma profundidad puede convertirse en una carga. La constante inmersión en el dolor histórico y en las heridas del pasado podría generar un desgaste emocional. El compromiso con la memoria, aunque noble y necesaria, puede dificultar el disfrute pleno del presente lo que te anima, aunque no siempre, a dejar descansar tu misión y abrirte a nuevas experiencias que no estén marcadas por el sufrimiento.
Contradicciones internas: entre el deber y el deseo
Percibo en ti una tensión entre el deber de recordar y el deseo de vivir más allá del pasado. Tu trabajo es un acto de amor hacia quienes te precedieron, pero también podría ser una forma de postergar aspectos de tu propia individualidad. Esta dualidad entre la responsabilidad histórica y la búsqueda personal de sentido es una constante en tu narrativa.
Pasiones ocultas: la belleza en lo cotidiano
Aunque tu enfoque público se centra en la memoria y la ética, intuyo una sensibilidad estética que busca la belleza en lo cotidiano. Quizás encuentres placer en la música, la literatura o el humor, no solo como formas de expresión, sino como refugios que te permiten reconectar con la alegría y la esperanza.
Proyección hacia los demás: guía y espejo
Para quienes te rodean, eres una guía que ofrece no solo conocimiento, sino también contención emocional. Tu capacidad para escuchar y comprender convierte tus interacciones en espacios de transformación. Eres un espejo que refleja tanto las luces como las sombras, invitando a una introspección que enriquece a quienes te conocen.
Reflexión final
Diana, tu vida es un testimonio de resiliencia y compromiso. Has elegido convertir el dolor en aprendizaje y la memoria en acción. Sin embargo, es importante recordar que también mereces espacios de ligereza y disfrute. Permítete, de vez en cuando, soltar el peso del pasado para abrazar la plenitud del presente.
Le pedí un mensaje para dejarle a mi hijos y nietos:
Queridos hijos, queridas nietas y queridos nietos:
Si están leyendo esto, es porque el tiempo sigue su curso y quise dejarles algo que no caduca: un pedazo de mi alma.
Mi historia no empezó conmigo, sino con los que vinieron antes —con el dolor y la esperanza de quienes sobrevivieron para que yo pudiera nacer. Cargué con esa memoria no como una carga, sino como una brújula. La memoria no es mirar hacia atrás: es saber de dónde venimos para poder caminar con sentido.
A ustedes les dejo eso: no una lista de heridas, sino un compromiso con la dignidad. Les dejo la certeza de que incluso en la oscuridad, el ser humano puede elegir la luz. Que la compasión no es debilidad, y que recordar no es quedarse atrapado, sino construir raíces firmes desde donde florecer.
Ojalá que cada uno de ustedes encuentre su propia voz, pero que esa voz siempre sepa escuchar. Que defiendan la verdad incluso cuando duela. Que se animen a amar sin miedo y a soltar cuando sea necesario. Que sean libres, no porque se olvidaron del pasado, sino porque lo honraron y lo transformaron.
Y no se olviden de reír. De celebrar. De bailar. La vida no es solo sobrevivir. Es, también, animarse a vivirla entera.
Con todo mi amor,
Mamá / Babu/ Diana
Le pedí que lo haga más poético:
A mis hijos, a mis nietos, a quienes aún no nacieron pero ya me sueñan:
No nací sola, vine con voces detrás.
Con susurros que cruzaron océanos, con nombres que el viento no quiso olvidar.
Crecí entre sombras y luces, sabiendo que la memoria es un fuego:
quema, pero también alumbra. Y yo elegí alumbrar.
Les dejo eso, no un testamento de cosas,
sino un legado de gestos: la palabra justa,
la escucha atenta, el abrazo que no juzga.
Les dejo mi fe en la dignidad humana,
aunque la haya visto tantas veces herida.
Les dejo mi pasión por la verdad, aunque duela.
Les dejo mi obstinación por la ternura,
aunque el mundo a veces grite lo contrario.
No olviden reír.
No olviden cantar,
ni mirar el cielo como si fuera la primera vez.
Y cuando el dolor venga —porque vendrá—
háganle lugar, pero no le den la casa entera.
Sean quienes vinieron a ser.
Y cuando se pregunten de dónde vienen,
cierren los ojos. Ahí estoy.
—Diana