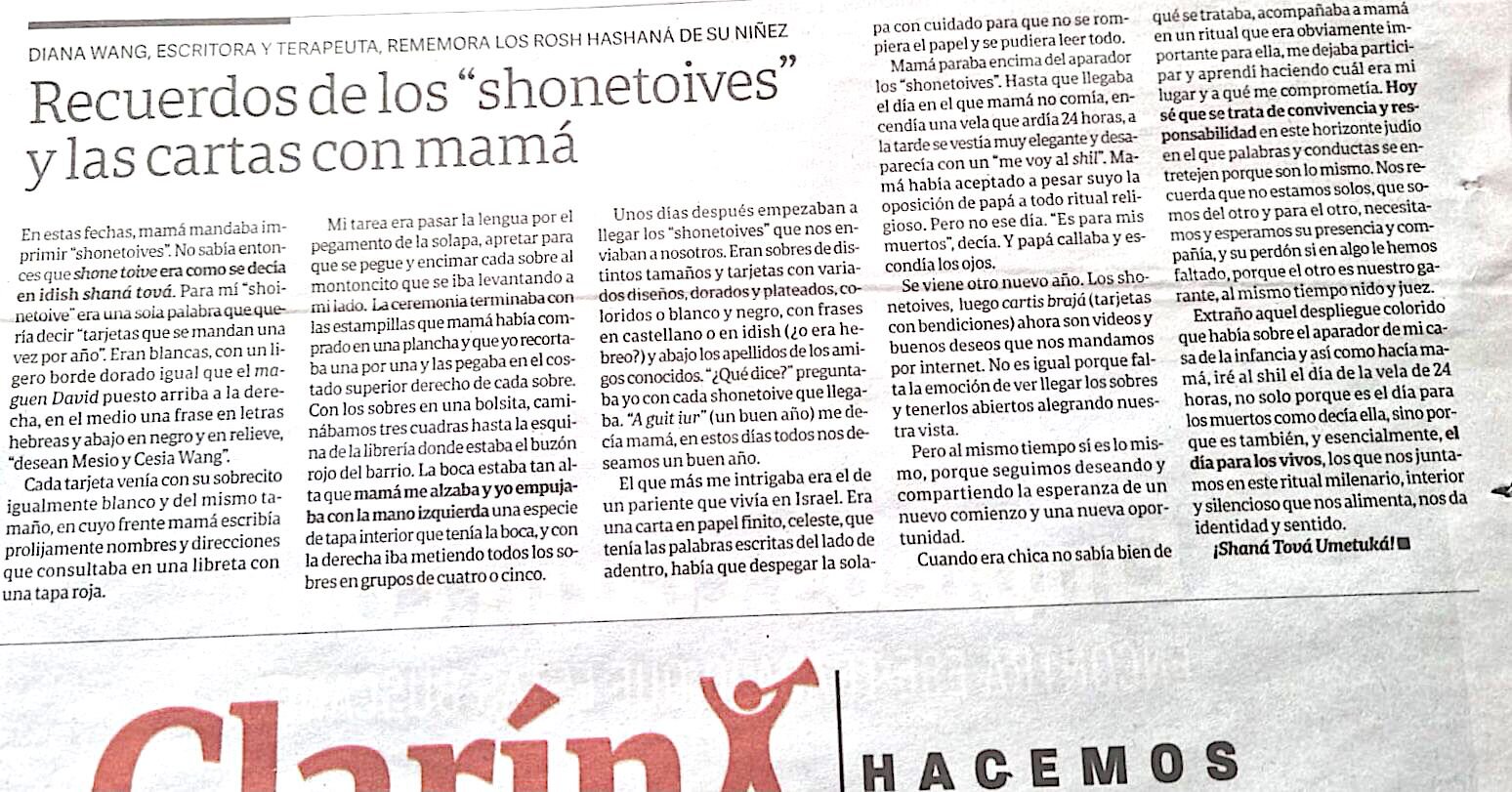Chupahuevista Social Club | •CSC•
En la huevísima era de la pos-pandemia
Presidenta y fundadora: Diana Wang
Secretario General: Mariano Dorfman
Declaración de principios.
Los Chupahuevistas somos personas adultas que nos asociamos voluntariamente y que confirmamos en el acto de solicitar el ingreso aceptar las condiciones exigidas.
Un Chupahuevista debe tener o conquistar la fortaleza de luchar contra sí mismo para instalar y desarrollar el nuevo estado de cosas y transformarse en el trayecto.
Un Chupahuevista es alguien serio y responsable, que ama lo que hace y que lo hace de la mejor manera que puede.
Pero a no confundirse, jamás un Chupahuevista es alguien a quien no le importa nada; ésos son los Chupahuevistas truchos, infiltrados, ignorantes y alborotadores. El Chupahuevista auténtico es el que pone sus mejores huevos ahí donde le importa y los empolla con entusiasmo.
Mantra: No somos un yogurt ni una gaseosa, pero estamos seguros de que se puede vivir una vida más light.
El Chupahuevista verdadero tiene los siguientes beneficios:
mayor ligereza en el andar
progresiva desintegración de la culpa
descenso de la presión y regulación del metabolismo
Para solicitar ingreso hay que cumplimentar al menos 5 de estos requisitos:
tener una pasión que te impulse y sumergirte en ella
tomar el ocio como parte esencial de la vida
resistir el influjo de los consejos y las críticas
dejar de pedirle peras al olmo, esperar solo lo posible
encontrar el lado amable de las cosas y ejercitar los músculos de la sonrisa
asumir no ser el centro del mundo ni que todo te está dirigido a vos
domar al ego para que se calme y no exija tanto
verte y ver a los demás con benevolencia
saber que solo se puede hasta ahí, no siempre querer es poder
decir gracias, por favor y disculpas
No hay restricción alguna por edad, género o condición física. Si no llegás a los 5 requeridos, entrenate para alcanzalos y volvé a enviar la solicitud en 6 meses. Se te mantendrá la cuota de ingreso. Pasado ese lapso tendrás que volver a pagarla.
Nota: Si el ingreso es aceptado, el asociado se compromete a entrenar y adquirir las condiciones que le faltan a la hora de ingresar.
Cuota de ingreso:
fotografías de 3 sonrisas, sean de verdad o ésas con los dientes, diciendo chiiiiiis o whisky o como sean.
Frases Célebres de chupahuevistas ilustres:
Relajate, no te jugás la vida en cada cosa.
A la gente le chupa un huevo lo que haces o dejás de hacer.
No, no vas a cambiar el mundo en cada cosa que hagas
Cuando mete la pata un chupahuevista se ríe y aprende de ello
Por último, un Chupahuevista de ley afirma
1) que no se la cree y
2) que no tiene garantías de seguir vivo los próximos 5 minutos.
Si no podés firmarlo, ni lo intentes, este club no es para vos.
Si llegaste hasta acá es porque posiblemente ya te sientas parte del •CSC• y te tiente preguntarnos “¿y cómo sigue todo esto?”.
Bueno, la verdad es que nosotros nos hicimos la misma pregunta, y debemos decirte que por el momento no tenemos una respuesta para darte. Pero mientras tanto, te damos algunas ideas:
Podés marcar este mail o whatsapp como favorito así lo tenés a mano cuando recuerdes que queres vivir una vida más light.
Podés reenviarlo si pensás que a otros les va a venir bien pensar que no están solos y que el mundo está lleno de chupahuevistas.
Y si ya te volviste un fan del club, hasta podés hacerlo cuadrito y colgarlo en el living de tu casa.
Ah, y por último, y no menos importante, también podés responder este mensaje con algún comentario, idea, sugerencia o simplemente con un emoji de corazoncito 💛.