Charla en “Sin miedo” programa de Fanny Mandelbaum.
(entre los minutos 11.40 y 42)
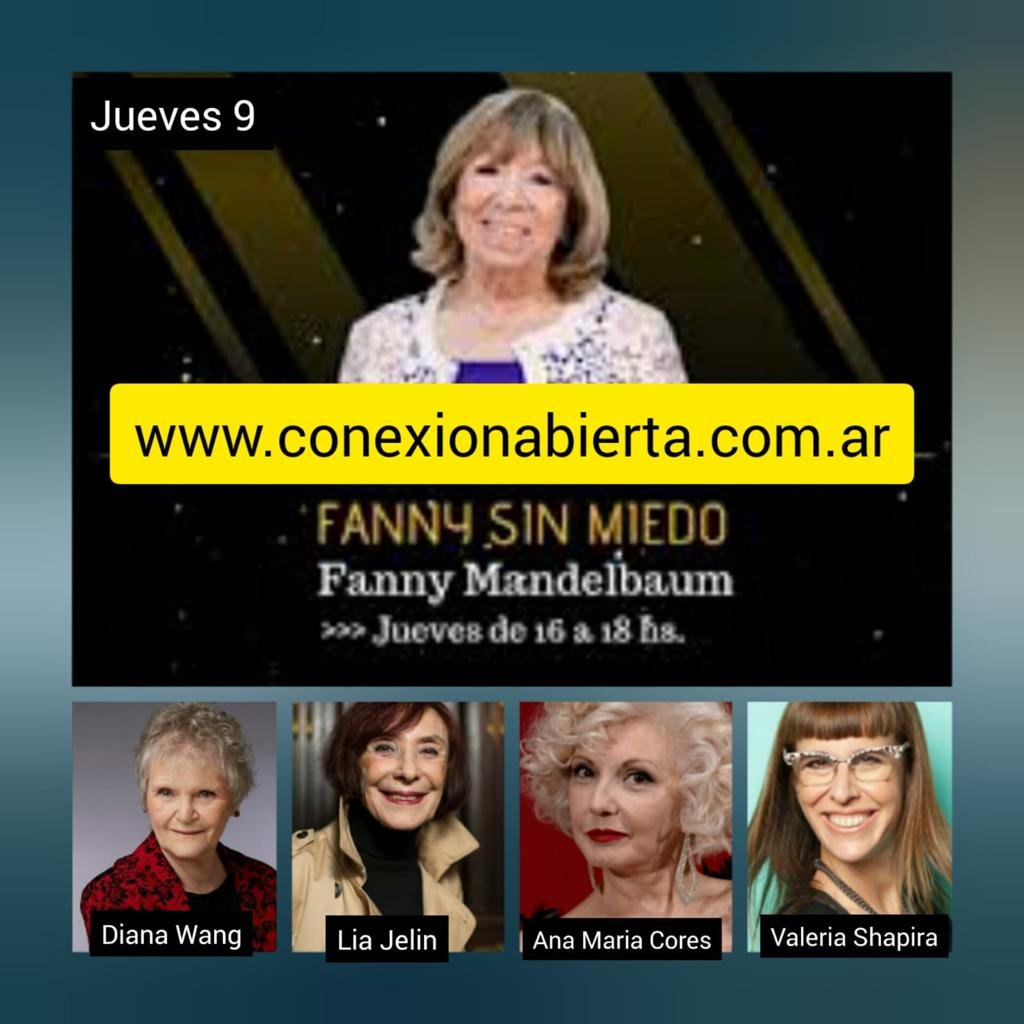
Charla en “Sin miedo” programa de Fanny Mandelbaum.
(entre los minutos 11.40 y 42)

El horroroso caso de filicidio de Lucio Dupuy hiere nuestra fibra humana más básica. Pero hubo un escalón previo, la entrega del niño al perverso altar sacrificial.
Su progenitora había entregado la tenencia a la tía para ir de mochilera con su novia. Con el objetivo de que fuera legal se hizo tomando todas las diligencias que la ley ordena. Pruebas de testigos, informe socio ambiental, condiciones del hogar en donde viviría Lucio. Cuando, de regreso del paseo que duró dos años, la progenitora reclamó la tenencia, la jueza Ana Clara Pérez Ballesternada no requirió un informe socio ambiental ni otra diligencia de prueba tendiente a garantizar el bienestar del niño. Tampoco estableció el control de las condiciones en que vivía ni las situaciones de violencia que padeció Lucio. ¿Por qué esta diferencia de procederes con la tía y la madre? ¿Es que si era la madre biológica la jueza supuso que todo estaría bien?
Tengo dos hipótesis.
Una, la sacrosanta maternidad, modelo de amor incondicional, reverenciada y enaltecida. Tanto que es generadora de culpa “pobre mi madre querida, cuántos disgustos le he dado…”, eterna víctima del desagradecimiento filial. Poderosa, infalible, perfecta e idealizada. Lamento informar que no fui ni soy una madre así. Por suerte, a pesar de mis falencias, me da mucha alegría que mis hijos hayan llegado a adultos, sean personas de bien y hayan generado familias de gente que parece que está bastante bien. No fui perfecta. Recuerdo esas noches en las que cuando eran bebés no me dejaban dormir y ese pensamiento de “¿para qué quise tener hijos?” me atormentaba mientras me levantaba de la cama arrastrando los pies. No fui esa madre incondicional, maravillosa que mis hijos deberían reverenciar. Fui una madre común, como la mayoría de las madres que conozco. Pero también conocí madres, o mejor dicho progenitoras, que no querían a sus hijos, que vivían presas de su maternidad y querían huir. Odiaban ser madres, odiaban a los hombres que las habían embarazado, odiaban al producto de aquel acto que muchas veces había sido una violación.
Tal vez la jueza falló influida por una idealización de la maternidad, creyendo que en toda mujer se despierta automáticamente el “instinto maternal y amoroso”. La que engendra es una progenitora, la que pare una paridora, aún no alcanza para que sean madres. La maternidad es un hacer, no es algo dado ni natural como nada en la esfera humana atravesada por la cultura. Es una construcción que se teje hilo a hilo, mientras se hace y se está. Las mamás adoptivas se llaman madres del corazón, no engendraron ni parieron, eligieron ser madres, construyen el vínculo y están para sus hijos.
La otra hipótesis, tan de nuestros tiempos de territorios minados y cancelaciones, se relaciona con la condición de la progenitora que pertenece a la comunidad LGTB. Fallar en contra de la solicitud de revinculación podría ser visto como un atentado discriminatorio contra este grupo y sus derechos. No miró lo que había que mirar, no tomó los recaudos que había que tomar, ¿fue por no ser acusada como discriminadora?
Ahora que las acusadas recibieron su sentencia, toca el turno a la jueza entregadora. La fiscalía de La Pampa que investiga el crimen dijo en su momento que no se habían encontrado elementos para iniciar una investigación paralela. Veremos qué sucede ahora ante la nueva denuncia recientemente presentada por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Los jueces, como cualquiera, tienen sesgos cognitivos que los llevan a creer o tomar posiciones ideológicas como, en este caso, la sacrosanta maternidad y sus lugares comunes o posiciones políticas que enturbian su mirada. Esperemos que esta vez la mano artera de la ideología o de las lealtades partidarias deje la venda de la justicia en su lugar para que no mire a quién sino que juzgue a derecho.
A los jueces que liberan delincuentes se suman ahora los que evitan fallar contra temas que la policía del pensamiento señala como intocables. ¿Lo hacen por cuidar su trabajo? ¿Por cuidar a su familia? Y a los Lucio sin voz ni prensa ¿quién los cuida?
Hasta bien entrado el siglo XX los mineros tenían una técnica infalible para protegerse en su acceso a las minas: los canarios. Son aves más sensibles que el hombre a la falta de oxígeno y a los gases tóxicos y sucumben rápidamente si los hay. Si los canarios morían el peligro era inminente, los mineros, alertados, sabían que debían huir.

Los judíos tuvimos el fatídico privilegio de ser, muchas veces, como los canarios en la historia de la humanidad. Señalados y blanco de ataques desde diferentes ideologías y regímenes, sometidos a ocupar el lugar de Abel en la fraternidad humana, fuimos, en todos los casos, tan solo los primeros. Bajo el comunismo o el nazismo, bajo los zares o la inquisición, la caza del judío antecedió y preanunció la caza de todos los demás. Pueblo elegido para enfrentar al paganismo politeísta y traer al mundo el mensaje del monoteísmo y la ley, nos cupo el lugar, igual que los canarios, de ser las primeras víctimas y alertar al mundo respecto de lo que seguiría. En la Shoá fue claro y explícito. El master plan del III Reich tenía como objetivo la construcción de una sociedad “perfecta” basada en la reingeniería social de toda la humanidad, asegurando la supremacía, claro está, de los considerados superiores, los así llamados “arios”. Primero Alemania, después el mundo. El plan era global. El exterminio del pueblo judío, la anti-raza por antonomasia, el negativo del bien, preanunciaba lo que sucedería con los otros pueblos y grupos que amenazaban también con contaminar la delirante pureza “racial aria”. Negros, amarillos y rojos, discapacitados y enfermos, testigos de Jehová, masones y opositores políticos, homosexuales y gitanos, todos estaban destinados al exterminio o, en el mejor de los casos, a ser esclavizados al servicio de la “raza” superior. El plan delirante de rediseñar el mundo y la sociedad era pretendidamente científico pero sin consideraciones morales ni humanitarias.
La planificación, organización y realización del exterminio de los judíos, fue el primer paso del plan. A eso llamamos la Shoá.
Y aquel 27 de enero de 1945 el Ejército Rojo en su avance arrollador contra el nazismo se tropezó con Auschwitz. No sabían que estaba ahí. No fueron con intención liberatoria. Se chocaron con ese horror que los enfrentó con las imágenes de espanto de unos esqueletos emaciados que solo movían los ojos. Desahuciados y abandonados por los nazis en su huida pues no los podían arrastrar a la Marcha de la Muerte que debieron hacer los que todavía podían mantenerse de pie. No fue liberación. Fue el encuentro de un espejo deformado que mostraba lo que el hombre puede hacerle al hombre.
Las Naciones Unidas en esta fecha recuerdan y honran a las víctimas que no pudieron sobrevivir a la crueldad, la tortura y el gaseamiento.
Vivamos este día con la conciencia de que si el nazismo no hubiera sido derrotado el mundo, así como lo conocemos, no existiría. Las guerras son la peor manera de resolver conflictos pero hay guerras necesarias, como la II Guerra Mundial. La lucha contra la xenofobia y la discriminación al diferente, el juicio crítico y la derecho a opinar como a uno le plazca, la confianza en un estado de derecho que nos protegerá y nos permitirá ser y crecer, son las condiciones sine qua non para que sigamos siendo humanos. La guerra emprendida por los Aliados y la derrota del nazismo lo hizo posible. Ningún genocidio sucedió en democracia.
Que esta fecha sea un recordatorio perenne de esta lección esencial.

Lo que se va conociendo acerca del joven asesinado en Villa Gesell nos confronta con la pregunta acerca de la condición humana. Nuestras convicciones más básicas están desafiadas por estos ocho chicos, deportistas entrenados, pertenecientes a familias con un pasar aparentemente confortable, devenidos en manada asesina.
Si la diversión es más divertida cuando termina en pelea, ¿qué entienden por diversión? ¿Desafiar las reglas de la convivencia en sociedad? ¿Ganar a un adversario cualquiera y así mostrar superioridad?
El rugby tiene mala prensa como deporte fuerte con miembros que se vanaglorian al exhibir su violencia machista olvidando los códigos de fair play y el fraternal tercer tiempo. Pero seamos justos, los ataques en manada no suceden solo con rugbiers.
Freud (Totem y Tabú, 1913) llamó horda primitiva al grupo que, escudado en el anonimato, atacaba preso de un desenfreno explosivo. Hoy lo llamamos manada, como los grupos de animales de una misma especie más poderosos cuando están unidos. La Manada era la nombre de una banda española famosa por la violación de una chica en 2016. Manadas que violan y golpean asolan la crónica policial. El asesinato de Fernando Baez Sosa no es un caso aislado.
Ser miembro de una manada da impunidad y diluye la responsabilidad individual. “Me miró mal”, “es un negro de m….”, “¿quién se cree que es?” cualquier pretexto es bueno y la víctima propiciatoria se deshumaniza y pasa a ser el objeto en el que descargar. Disparada la golpiza, el efecto contagio, el afán de emulación, el ansia de ganar y ser más violento que el anterior, hace que los golpes sean irrefrenables. Erguidos sobre ese enemigo a someter y destruir, no hay reglas que los detengan y una especie de demonio que permanecía prisionero se libera y estalla en gritos y puños, insultos y patadas.
¿Qué tienen en común los miembros de las manadas? La edad, entre adolescentes y adultos jóvenes y el género, en su mayoría hombres. Todas las características del machismo acendrado y feroz se hacen visibles en los ataques de las manadas que atraviesan todas las clases sociales. Recordemos la violación y asesinato de Marìa Soledad Morales por hijos de funcionarios y políticos de Catamarca.
No todos los ataques son tan violentos. Algunas despedidas de soltero con supuestas bromas pesadas o incluso la moda de tirarle cosas a quien logra un título académico, el bullying o acoso en las redes son parte del reino naturalizado de las agresiones grupales. ¿Dónde está la alegría?
La manada se regodea con la “ultraviolencia” descripta por Anthony Burgess en “La naranja mecánica”. Prevalecer, dominar, someter, aplastar, violar, golpear, destruir. Cualquier pretexto es bueno para hacer oír el rugido de la fiera ¡soy el mejor, más fuerte y tengo derecho a todo!
Espanta y angustia este espejo distorsivo de lo humano que nos da la manada. Golding relata en “El señor de las moscas” una orgía de persecuciones y muerte en manos de chicos de 10 años y nos deja la pregunta de si el deseo de dañar es la verdad de lo humano.
Decía Hobbes que el hombre es el lobo del hombre. Creo que sí, que algunos hombres, en algunos momentos, no todos, ni siempre. El juicio del que somos testigos nos muestra a un grupo de rugbiers vueltos manada de lobos pero viene a mi memoria el comportamiento de aquellos muchachos trágicamente accidentados en Los Andes, solidarios, generosos y comprometidos con el prójimo. También hombres. También jóvenes. También rugbiers.

Shakira ulula su lobezno despecho. Para contento de muchas mujeres dictamina que ya no lloramos, que ahora facturamos y despliega sus ingeniosos clara-mente, supl-iques, crit-iques y salp-iques que hinchan las arcas de Bizarrap como sapo hambriento en batalla. No importan los chicos involucrados. Ya venían baqueteados con tanto escrutinio mediático como si vivieran en una casa con paredes transparentes. Y estallaron las redes. Y los medios, diarios, radios, televisión, lo ponen como noticia de tapa. Y lo bien que hacen porque las audiencias se multiplican. Todos ganan.

Mientras, asistimos al espectáculo dantesco de los tribunales de Dolores con el juicio a los 8 rugbiers. Día a día conocemos detalles, a cual más espeluznante, que tocan y hieren nuestras convicciones básicas acerca de la vida en sociedad. ¿Cómo hicieron lo que hicieron esos muchachos (tan “otros muchachos” que los del equipo que nos dio la felicidad)? ¿Por qué las golpizas post boliche eran una de sus actividades preferidas? ¿Podemos buscar la causalidad en sus familias? ¿en la sociedad (al estilo Zaffaroni)? ¿en la educación? ¿en la crisis de valores? Nos es vital entender por qué.
El escenario me remite a dos investigaciones sociales de la década del 70, la de Zimbardo en el proyecto de prisión simulada en Stanford y la de Milgram sobre la supuesta investigación sobre la memoria en Yale. En ambas se demostró que las personas comunes y normales somos capaces de la máxima crueldad dadas ciertas condiciones. También vienen a mi memoria algunas películas como “El club de la pelea” y “La naranja mecánica” que mostraban ese aspecto agresivo de los humanos que algunas veces ni la educación ni la familia ni la religión han podido dominar.
Periodistas y comunicadores, compañeros de trabajo y amigos se regodean con la canción de la cantante que denuncia su humillación arrojando sobre su expareja epítetos descalificatorios sin importarle que es también el padre de sus hijos y que los está lastimando también a ellos. Consigue llenarse de likes y billetes. Le ganó al infiel. Canción prostituida que recibe dinero gracias al placer de espiar vidas ajenas, en especial las de la realeza como son los futbolistas y los cantantes de éxito. Historias tan jugosas como las del hoy apocado Rey Carlos, la princesa de los cuentos lady Di y la mala de la película hoy reina consorte que alimentaron tantas publicaciones con morbo y bajezas.
Recuerdo cuando estaba por publicar mi primer libro y no le encontraba título. Su temática era el Holocausto y mi nuera me dijo que lo llamara “El Holocausto y el sexo”. “Pero no tiene nada que ver con el sexo”, le dije. “No importa, dijo, con un título así seguro que va para best seller”. No le hice caso y no fue best seller. Pero hay algo de cierto, el morbo y el sexo son dos caras de lo mismo y tienen un atractivo fatal. Es lo que pasa con la historia de alcoba de la cantante y el futbolista.
No hubo sexo en el asesinato de Villa Gesell. Al menos hasta donde yo sé. No es glamoroso ni atractivo pero también tiene morbo, el morbo de lo siniestro, de lo inimaginable, de la furia descontrolada de unos chicos que habían ido a divertirse y se sentían ganadores golpeando a mansalva.
Chicos que no sabemos qué perdieron en la vida para sentir tanta necesidad de ganar a toda costa.
La loba gana con su perverso y exitoso ataque de marketing. La manada de rugbiers también gana, solo que gana el desdichado triunfo de vivir hasta su muerte con la marca de Caín.

La felicidad depende en gran medida de la inteligencia. No de la lógico-matemática y la lingüística, de la de los grandes deportistas, bailarines, pintores y músicos. La felicidad depende de la inteligencia emocional, la que nos permite estar en contacto con las propias necesidades y posibilidades y con el otro, lo que nos da empatía.
Hay gente a la que le sale naturalmente pero los demás tenemos que aprender y entrenarnos.
Muchos de los problemas que veo en la convivencia cotidiana se deben a la falta de inteligencia para vivir en pareja. Esta carencia se asienta sobre algunos supuestos irreales y absurdos. Por ejemplo el de creer que el amor todo lo puede abonado por un romanticismo tonto y engañoso que nos hace esperar que las cosas sucederán por sí solas, mágicamente, que si hay que hacer algún esfuezo quiere decir que el amor no es suficiente.
Otro supuesto absurdo es la convicción de que eso que no nos gusta del otro lo cambiará nuestro amor. Ni el amor más poderoso hará que el solitario se vuelva sociable o que la que habla mucho se transforme en silenciosa. Uno es como es y seguirá siéndolo con amor o sin amor.
Otro supuesto trágico es esperar que el otro nos adivine todo el tiempo, al tener que explicar o pedir sentimos que no nos quiere bastante, que no le importamos. Y no somos adivinos, esperar que adivine nos asegura la frustración porque no va a pasar. El inteligente emocionalmente no espera que lo adivinen, pide lo que necesita.
¿Y cuando creemos que todo lo que nos hace es a propósito, para dañarnos? ¿Es que creemos que somos el centro de su mundo y que no tiene otra cosa en qué pensar que en nosotros?
Si no recibimos las evidencias de que importamos, de que somos el centro de su vida nos sentimos malqueridos.
Todas estas cosas indican un pobre desarrollo de la inteligencia para vivir en pareja. Si tengo que resumirlo, la cosa es bien simple: en una pareja hay dos personas.
Parece obvio pero no lo es. Creemos que el otro es una extensión de nosotros mismos, con similares expectativas, gustos, anhelos, modelos de conducta y formas de ver el mundo. Cuesta ver que es otro, que a veces no sabe lo que necesitamos o estamos esperando, que no está dentro de nosotros, no nos adivina, no somos lo único que hay en su vida, es otro, está afuera de nosotros y es diferente.
Creemos absurdamente que nuestro otro no es otro, que es como uno y que sabe lo que tiene que hacer o cómo tiene que ser para hacernos felices. Suele combinarse con que al otro le pasa lo mismo, también cree que vemos y sabemos lo que tenemos que hacer o ser para hacerle feliz sin que nos lo tenga que decir o pedir.
La inteligencia para vivir en pareja empieza con el reconocimiento de que somos dos. Dos diferentes, dos que no tienen el don de la adivinación. Cada uno precisa diferentes calzados para caminar con más comodidad y se resistirá, como es lógico, a forzar a que sus pies se metan en los zapatos del otro que no solo no le serán cómodos sino que le lastimarán e impedirán caminar.
La inteligencia emocional se puede aprender, desarrollar y entrenar, es una nueva habilidad que nos hará más fácil la vida. Permitirá que encaremos los problemas que hay y que habrán de modo constructivo con un diálogo franco y sincero, claro y directo y que no ataque al otro. Diferentes y necesitados de aceptación, los dos. Nos escuchará mejor si reconocemos y agradecemos, si somos empáticos con el otro que, igual que nosotros, hace lo que puede.
A no desesperar que se puede. Construimos la felicidad con lo posible, con lo que hay, con lo que es. Lo dijo Guerrita, aquel famoso torero andaluz iletrado pero con una inteligencia emocional natural, fue hace más de un siglo en una charla con el filósofo Ortega y Gasset. Guerrita dijo:"ca' uno e' ca' uno y ca' cual e' ca' cual" y "lo que no pue' ze' no pue' ze' y adema' e' impozible".

Hace más de 50 años que veo gente en mi consulta. Con el paso del tiempo observo cambios en algunas conductas en hombres y en mujeres.
Antes las mujeres eran las que registraban y denunciaban la infelicidad, jugaban con la idea de separarse. Sus compañeros parecían no darse cuenta, no eran igual de felices que al principio pero ni se les cruzaba la idea de separarse. Hoy, los hijos varones de aquellas parejas que veía hace mucho son lo que hablan de infelicidad. Dicen, como antes las mujeres, “yo también tengo el derecho de ser feliz”. No siempre buscan la separación. A veces es solo dejar de convivir, liberarse del todos-los-días, de la presencia y la mirada que opina y critica, de las explicaciones que hay que dar para sostener espacios propios.
Además hay poco sexo. Como dice el chiste, después de varios años de convivencia toda pareja se convierte en incesto. Los enamorados que disfrutaban el descubrirse, seducirse y conquistarse, se vuelven buenos amigos, parientes cercanos, la esposa hace de mamá, el marido hace de papá y los dos extrañan cuando no era así.
Parte del cambio es el nuevo lugar de la mujer. Hoy también aportamos dinero a la economía familiar, a veces más que nuestros maridos, tenemos una actuación externa que era privativa de los hombres.
Y la extensión de la vida suma otro eje a considerar y que refuerza esa búsqueda del nuevo lugar de los hombres. Ya se casaron. Ya tuvieron hijos. Ya armaron una estructura familiar. Ya cumplieron. Ya está. ¿Cuánto falta? Y las esposas no se lo esperaban y no entienden. ¿No me quiere más? es la pregunta obligada. Y no. No es por ahí. Porque los que hoy tienen 50, si la salud les acompaña, pueden contar con unos 30 años más con vitalidad, proyectos y ganas. ¿Será que se plantean jugar un segundo tiempo, que luego de haber cumplido con el mandato biológico y social quieren sentirse felices sin imposición alguna?
Nunca como ahora fuimos tan bombardeados con el mandato de ser felices, de realizarnos como personas, de respetar nuestras necesidades porque la vida es una sola y no vivimos en borrador.
Hace varias décadas empezamos las mujeres sacudiéndonos y liberándonos de la estructura patriarcal. Ahora se viene la revolución de los hombres. La nueva masculinidad que en los más jóvenes es compartir la crianza de los hijos y las tareas hogareñas, en los más grandes es entrar y salir cuando quieren, no tener que dar explicaciones, sentir la libertad de tomar decisiones sin tener que negociarlas con nadie.
Es un nuevo estado de cosas, muy verde todavía y tendremos que aprender todos a convivir con ello. Y se abren nuevas preguntas.
¿Se terminó el matrimonio para toda la vida? ¿Se terminó el vivir juntos? ¿Cómo será seguir en pareja con cada uno en su casa? ¿Y si alguno se enferma?
Son preguntas apasionantes en una época privilegiada en este sentido porque hay permiso social de buscar aquello que nos hace bien. Es una búsqueda que vaya uno a saber dónde nos llevará, a qué conformaciones familiares, a qué arreglos en las relaciones, en los planes familiares, en las economías. No hay caminos preestablecidos, estamos haciendo el camino al andar.
Hoy que las mujeres hemos asumido lugares tradicionalmente de los hombres, ellos pueden correrse de los rígidos mandatos del patriarcado que también los tenía sujetos. Hoy pueden llorar, pueden conectarse con sus emociones, pueden disfrutar de las pequeñas cosas sin necesidad de ser ricos, exitosos y virilmente potentes, hoy pueden aspirar a la felicidad.
¿Cómo serán los nuevos pactos, cómo las estructuras familiares resultantes? ¿Como incidirá en la educación de los hijos? ¿Cómo se reflejará en la vida de los mayores, los madurescentes como yo?
Los hombres siguen nuestros pasos en la aventura de vivir mejor. Empiezan a animarse a sentirse bien, a ver cómo hacer para asumir sus responsabilidades sin que sea una prisión, cómo decírselo a su compañera sin lastimarla, para que sea algo bueno para los dos.
La sociedad patriarcal se está empezando a sacudir. Antes las mujeres, hoy los hombres. Aprender a armonizar la vida familiar con la personal.
¡Momento apasionante el que estamos viviendo!

Y la gente ocupó la ciudad de Buenos Aires. El festejo, la necesidad de compartir la alegría del regreso de la selección triunfante, desbordó las calles y fuimos testigos de esta muestra espontánea de fervor popular. Los drones sobrevolaban la ciudad y registraban esa masa de gente que cubría accesos, avenidas y puentes con una perspectiva que nunca antes habíamos tenido. Fueron imágenes inolvidables de gente que venía caminando mansamente desde muy lejos que nos llenaron de asombro y estupefacción.
Ya desde temprano fue evidente que el desborde de esas millones de personas embriagadas con el triunfo deportivo y sedientas de cercanía con sus héroes iba a ser imposible manejar.
El fervor colectivo fue in crescendo y produjo escenas que, promediando el día, eran inconcebibles, como una especie de carnaval anticipado con su cuota de alegría desenfrenada pero también, como supimos después, teñido de situaciones amenazantes y vandalismos debidos al consumo de alcohol y drogas.
Estaban también los apropiadores de lo que ven como si el día festivo, la masividad y el anonimato invitara y justificara robos y saqueos. Se vió a uno que rompía una vidriera y se llevaba una moto mientras nadie de los que pasaban hacía intento alguno por detenerlo.
Y otras escenas delirantes como la del que llevaba a la rastra un semáforo que vaya uno a saber cómo obtuvo, a modo de trofeo de guerra.
¿Cómo entender al que se tiró de un puente con el propósito de caer sobre el camión que llevaba a los jugadores con tan mala suerte que rebotó y cayó sobre el asfalto? ¿O a los que rompieron la puerta del Obelisco y se encaramaron en la ventanita de arriba con una bandera? ¿O a los trepados a semáforos, techos endebles, carteles que no soportaban su peso y se desmoronaban arrastrándolos en la caída? Muchos terminaron hospitalizados para reparar tanta rodilla, costilla, columna y cabeza fracturada. ¿Qué los llevó a esas conductas a todas luces suicidas? ¿Es que esos tristes y patéticos Ícaros sin alas se sentían omnipotentes, protegidos por escudos inviolables?
Tocar al protagonista. Llevarse en la piel algo de su fama. Estar más cerca. Ver al héroe. Llegar antes que los demás. Ser el primero. Estar más alto. Ganar. También quieren ser ganadores alguna vez, cuando no de un mundial de fútbol, al menos entre su gente. Sobresalir del montón investidos con la cota del gladiador que ha vencido a los leones. Gestos dirigidos tal vez a los héroes deportivos, un “Soy como ustedes, de la misma madera, también tengo pelotas y me animo a todo, ¿ven? nada me es imposible, nada me da miedo, puedo sentarme a sus mesas, ser su amigo, soy su igual”.
Esbozo entonces la hipótesis de que esa conducta suicida tal vez encubra la identificación con el héroe, el deseo de emularlo en ese minuto inolvidable en el que vence la gravedad, la resistencia de los materiales, las alturas imposibles y se eleva a un mítico estado de gloria que le abrirá las puertas a la eternidad. ¿Qué importa entonces una fractura o incluso la muerte si esa desmesura es el camino a la eternidad?
El héroe romántico se instaló en la cultura occidental en el siglo XIX. El Werther de Goethe delineó el camino trágico del héroe, los héroes no mueren de viejos, mueren jóvenes luego de la gesta que los inviste de honor y sella su memoria para toda la eternidad.
En “La vida de Galileo” Bertold Brecht le hace decir a Andrea: “¡Pobre el país que no tiene héroes!” a lo que Galileo responde: “No, pobre el país que necesita héroes”.
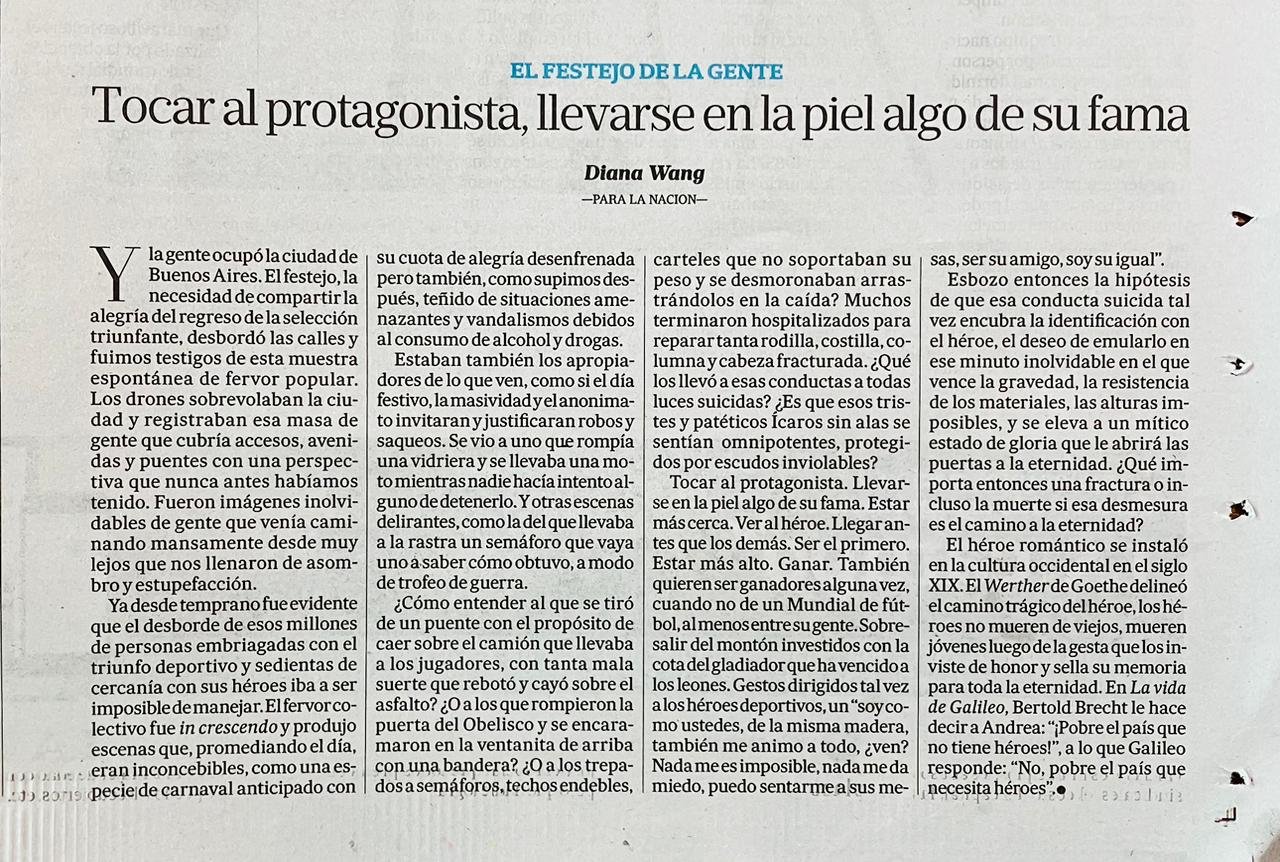
(Invitada a encender una vela para Amigos de Israel).

Milagros y suerte. Dos cosas en las que pareciera que no tenemos ninguna intervención, que suceden “porque Dios lo quiso” o los astros o el azar. Ante los milagros y la suerte nos sentimos impasibles, sujetos de un destino que nos trasciende y sobre el cual no tenemos ningún control. De ahí las cábalas, los conjuros, las plegarias, los infinitos caminos que rozan la magia, la conquista de la benevolencia de los dioses o del más allá.
Jacques Monod habla del azar y la necesidad y de cómo ambos coexisten y tantas cosas son imposibles de determinar por anticipado. Esto se ve en la física de las micro partículas pero también se ve en la vida cotidiana. Cuando sucede algo que parecía imposible decimos “es un milagro” o “fue una suerte” y algunas veces es así, pero no siempre.
La suerte y los milagros nos son más benévolos si los ayudamos. Lo acabamos de vivir con el Mundial en el que el trabajo previo, el espíritu de equipo, la confianza en que el esfuerzo tiene sentido, permitió que estos muchachos no claudicaran, superaran el mal momento del comienzo y entraran en cada partido con paso firme. Claro que no fue lo único pero sin eso el milagro no habría sucedido, la suerte no les hubiera acompañado.
Está bueno celebrar los milagros como éste de Jánuca porque nos recuerda que nada es imposible, pero comporta el peligro de creer que sin esfuerzo ni trabajo los milagros sucederán. Leo hoy el milagro de Jánuca desde la lente del triunfo en el Mundial que además del triunfo en sí mismo, permitió esta vivencia insólita de unanimidad que hacía tantos años que no vivíamos, otro milagro. La historia bíblica es un canto a la esperanza, nos convoca a confiar en que lo que parece imposible puede suceder, que como reza nuestro himno partisano, nunca creamos que estamos caminando el último camino. Pero para caminar nuevos caminos, para que lo imposible suceda, hay que estar atento, entrenarse para caminar bien e ir mejorando paso a paso, porque no sale solo y mejor que cuando el milagro suceda nos encuentre preparados para verlo y llevarlo adelante.

Dice el nuevo himno: “En Argentina nací, tierra de Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré, no te lo puedo explicar porque no vas a entender, las finales que perdimos cuántos años las lloré”. Tantos años llorando tanto perdido.
Nuestro himno nacional nos convoca a coronarnos con gloria por la libertad o morir por ella. Ya conquistada, el nuevo himno habla de este presente desgarrado y enuncia el deseo de que renazca la esperanza. Superar controversias agrietadoras, aprender a respetar al que opina diferente, recuperar la ética republicana que sostiene la democracia, la del trabajo dignificador, la educación como camino al futuro, y la de garantizar salud y seguridad para todos. Todo eso esperamos.
El fútbol pretende unir al mundo. Me basta con que este clima de unanimidad inusual nos contagie y sea una oportunidad para zanjar enemistades, odios y acusaciones (¿optimista? ¿ilusa?). ¿Acaso no estamos todos en la misma? ¿No es de interés común el salir adelante, ganar tantos partidos pendientes en los que vamos perdiendo una y otra vez? Hay entre nosotros, igual que en nuestra selección, gente valiosa y creativa, capaz de dibujar gambetas, atajar penales y hacer goles. ¿Dónde está el Scaloni que tome este revuelto de valores y nos convierta en un equipo que tire para el mismo lado?
El “allons enfants de la patrie” francés es nuestro porteño “¡Muchachos! ahora nos volvimo’ a ilusionar, ¡quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial!”. Cantado a voz en cuello por los que vivimos acá y por los que emigraron, prendió en cada hincha y se volvió bandera. No es un jingle político, salió de adentro y de abajo, caló hondo porque habla de nosotros que tanto necesitábamos volver a ilusionarnos para protegernos del desaliento, arremangarnos y seguir.
La ilusión es crucial porque si uno cree que no va a andar, no anda. Aunque creerlo no da garantía pero ponerle una ficha a que es posible nos da un poco de aire. Esta final nos vuelve a dar esa ilusión. La de ganar el Mundial y la de recuperar lo que supimos conseguir y que fuimos perdiendo en tantos mundiales perdidos, tantos goles desperdiciados, tantos directores técnicos que nos han fallado.
Ganemos o perdamos hoy, ¡qué bueno sería que algo de esta emoción colectiva siga y que asumamos el firme propósito de superar tropiezos, magullones y penurias, bolsillos flacos y esperanzas esmirriadas! La República espera que demos un paso al frente y la hagamos nuestra.
En el nuevo himno no somos ni compañeros ni camaradas, somos “muchachos”, como la selección, un equipo donde nadie pugna por sobresalir, cada ego alineado hacia el objetivo compartido, ¡si hasta corren sonriendo! apasionados en el juego y medidos en las expresiones, tanto que el mayor insulto fue un tierno “bobo”.
Todas nuestras diferencias siguen y seguirán estando pero hoy las ponemos en stand by, conteniendo el aire, esperando poder gritar el gol del triunfo y abrazarnos con quien esté a nuestro lado.
Nos ilusiona y enamora esta selección. Si ganamos, cantaremos felices este himno que ya es de todos, símbolo de una esperanza recuperada. Si perdemos, los muchachos lo afrontarán con hidalguía, sin ocultar errores propios ni echar culpas ni acusar a nadie.
Tengamos su misma altura moral y, terminado el Mundial, ojalá que las muchachas y muchachos que nos representan sepan y escuchen nuestro clamor desesperado: ¡sean el equipo nacional que necesitamos y jueguen de una buena vez en serio y juntos por el triunfo del País!