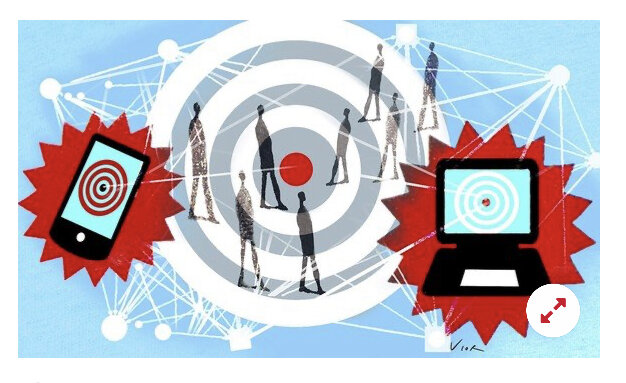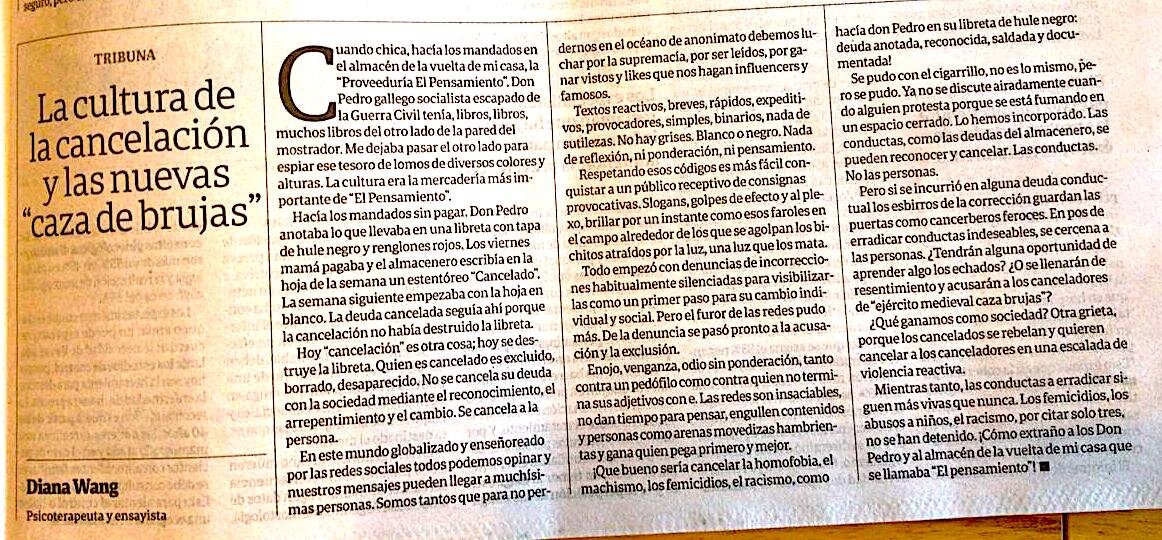Fue en una de esas charlas entre mujeres (cuando tenemos la suerte de tener esa amiga con la que se pueden tener esas charlas). Male y Sofi eran amigas desde la primaria. Atravesaron juntas el comienzo de la menstruación, los primeros enamoramientos, el viaje de egresados, los estudios, los trabajos, los matrimonios, los hijos. La experiencia de una apuntalaba a la otra. Las dudas de una se reflejaban en las incertidumbres de la otra. Pasaban los años y la firmeza de la red tejida entre ambas se sostenía y aumentaba. Eran privilegiadas. Y lo sabían.
La pandemia hizo imposibles sus encuentros pero continuaron, zoom mediante, con la misma frecuencia y la misma hondura de siempre.
Hola Sofi, tengo un rato ahora, ¿podés hablar?, mandó un mensaje Male. Sí, dale, pará que me hago un mate y te llamo por zoom, fue la respuesta casi inmediata.
Cada una en su sillón habitual, en el cuarto de siempre, obviamente con la puerta bien cerrada, comenzaron la conversación.
-Estoy re mal, bah, no sé si re mal, mal, estoy mal…. es Gus ¿viste? como siempre…
-¿Qué pasó ahora?
-Nada, no pasó nada en particular y es todo. Todo está mal.
-¿Pero qué, pelearon, la cosa se puso fea?
-No, no, no, nada de eso. Es, si se quiere, peor. No pasa nada. ¿Me entendés? ¿No pasa nada?
-¿a qué te referís?
-yo qué sé, no tenemos sexo, ninguno de los dos tiene ganas, estamos juntos todo el día por esta maldita pandemia y casi no hablamos, creo que no me ve, que soy menos que un mueble para él, transparente, ¡eso! le soy transparente…
-¡Ay Male! con Edu nos pasa parecido, ¿serán los años? ¿será que estamos aburridos?
-No me vengas con lo de la rutina, lo del desgaste y todas esas cosas de psicología barata…
-No lo iba a decir pero también eso está, lo sabés muy bien, pero acá hay algo más, no sé, es con la pandemia, con esto de estar en la misma casa todo el día todo el tiempo, como si no existieran las paredes, como si no hiciera falta necesitarnos porque estamos ahí, siempre, todo el tiempo y no nos podemos esconder uno del otro…
-¿Esconderse? ¿para qué?
- ¿Ves? no sé, parece loco pero extraño que nos veamos recién a la noche, que nos pasemos todo el día cada uno en lo suyo sin saber en qué estamos, sin que nos veamos... como que la magia desapareció, y tenerlo ahí a 5 metros, tan endiabladamente cerca, me lo volvió invisible y creo que también soy invisible para él.
-¡Demasiado cerca! no lo había pensado así, como si el no verse unas horas se abrieran las puertas a la imaginación y volviera el apetito por el otro y ahora no se puede. Sí, ahora que lo pienso, algo de eso también me pasa a mí y por ahí también a Gus.
-¿Dónde quedó eso que había entre nosotros, no sé cómo decirlo, esas ganas, ese extrañarlo, ese contento por verlo de nuevo?
-El deseo decís, ¿dónde quedó el deseo?
-Sí, el deseo. En la cama somos como dos hermanos, minga de erotismo, minga de calentura, es como si el sexo hubiera desaparecido, ya no caricias ni abrazos…
-¡ay sí! Nosotros vemos juntos esos programas de cocina, nos encantan
-Nosotros también…
-Se me ocurre una idea!!!! dejame que lo piense y después te llamo.
-Ok, chau.
Y con una sonrisa traviesa Sofi fue a la habitación donde Edu estaba trabajando y le dijo:
-Tengo una propuesta deshonesta que hacerte.
-¿Ah sí? ¿De qué se trata?, sin sacar la mirada del monitor.
-De festejar que hoy es jueves con una comida especial.
-¿Y qué tiene este jueves?
- Nada, no tiene nada. Es que quiero hacer algo loco y me pareció que el que fuera jueves era un pretexto como cualquier otro. ¿Te prendés? ¿Me hacés el gusto?
Edu levantó los ojos del monitor y miró a su mujer que le sonreía con un brillito prometedor en la mirada y no se pudo resistir.
-Dale. Me intriga lo de “algo loco”.
-Pero me tenés que seguir en todo.
Hacía mucho que Edu no veía a Sofi. La miraba, la tenía delante todo el tiempo, pero hacía mucho que no la veía. Sofi advirtió también que estaba pasando otra cosa y ver la aceptación de Edu le hizo verlo, a su vez, de otra manera, como hacía mucho que no lo veía.
-Vestite que tenemos que salir.
-¿Adónde?
- A hacer compras.
Sofi al volante puso una radio de tango y el dos por cuatro le abrió a Edu una sonrisa de gusto. Llegaron al super y calzados con los tapabocanariz bajaron del coche.
-¿Esto era? ¿al súper? ¿para esto tanto lío?
-Paciencia papito, paciencia, ya vas a ver.
Había una cafetería en la entrada y rumbearon para allí. Se sentaron en una mesa, pidieron un café y Sofi le contó su idea:
-Quiero que esta noche que estamos solos, nos hagamos una comida especial como si fuéramos los cocineros de la tele, lo que más nos gusta y que la hagamos juntos. Así que ahora nos toca elegir los ingredientes y vamos a elegir lo mejor ¿dale?, nada de ver cuánto cuesta. Hoy es una fiesta.
Edu había imaginado otra cosa. Celebración, especial, fiesta…, claro, creía que iba a ser sexo. Pero la actitud de Sofi lo tentó y le siguió el juego. Decidieron el menú: aperitivo, primer plato, plato principal, postre y bocaditos para el café. Edu tomaba nota. Luego vieron qué bebida armonizaba con cada paso y una vez hecha la lista de los ingredientes necesarios se repartieron para encontrarlos. Juntaron los dos carritos en la caja y volvieron al coche con todos los tesoros. El camino de vuelta al coche fue bien diferente del que había sido el de ida. Iban más ligeros, sonrientes, el día parecía más límpido.
La preparación exigió planificación, qué primero, qué después, con qué utensilios preparar cada cosa, cuáles recipientes, quién hacía qué. La pequeña cocina, siempre aburrida, rutinaria y silenciosa se transformó en una usina de aromas. La cebolla frita en aceite de oliva los fue envolviendo sutilmente y Edu no pudo resistir el abrir el vino previsto para el aperitivo. Buscó las copas que solo se sacaban para visitas y sirvió el vino, lentamente, mirando con atención cómo el vino caía y cubría de un rojo profundo las paredes de cristal… luego de unos minutos de reposo, acercó una copa a Sofi y le dijo:
-Olelo antes…inspirá hondo, no te apures, mirá el color….
Y siguió:
-No lo tragues enseguida, dejalo jugar en tu boca, movélo con la lengua, impregná el paladar y descubrí sus toques ….
Para uno ciruela y clavo de olor, para el otro pimienta y manzana. Dejaron por un rato lo que estaban haciendo y se quedaron en silencio alrededor de las copas que hacían de la quietud de palabras una sinfonía de gustos.
Faltaba música. Edu buscó boleros, esos cursis y románticos que a Sofi le encantaban y que hacía tanto que no escuchaban. La casa empezó a volverse otra. Los mismos muebles, las mismas paredes, los mismos objetos que estaban en blanco y negro cobraron color y comenzaron a brillar.
La tarde iba cayendo y con ella la luz natural. Las sombras se iban alargando y pronto fue preciso encender luces. Lo hicieron en rincones para mantener el clima crepuscular, esa especie de ternura luminosa que borra los bordes, afina las redondeces, lima las grietas.
Eligieron el mantel, los platos, los cubiertos, las copas. No podían faltar las velas para verse menos nítidos, más dulcificados y adivinarse los gestos.
Esperaron que todo estuviera listo sentados en el balcón, con unos quesitos, unas galletitas y los dips que habían preparado. Cuando se hizo la noche, se sentaron a la mesa. fueron y vinieron trayendo y llevando lo preparado, sirviendo, compartiendo, comentando cómo había salido cada cosa. Nunca antes habían practicado esa coreografía y se descubrieron conociendo los pasos o siguiendo al otro cuando aparecía alguno nuevo.
-Hola Male. ¡No sabés la noche que pasamos anoche!
Luego de que Sofi le hubiera contado todo, Male preguntó cómo había sido hacer el amor después. Estalló una carcajada gozosa del otro lado del celular.
-¡¡¡Comimos tanto y tomamos tanto que nos quedamos fritos como dos marmotas!!! pero fue una noche maravillosa. Me había olvidado de quién tenía al lado, de lo bien que podíamos estar juntos. Fue mejor, mucho mejor que hacer el amor. Es que hicimos el amor pero de otra manera. Porque hacer el amor es mucho más que sexo. Tenés que probarlo.
publicado en La Nación