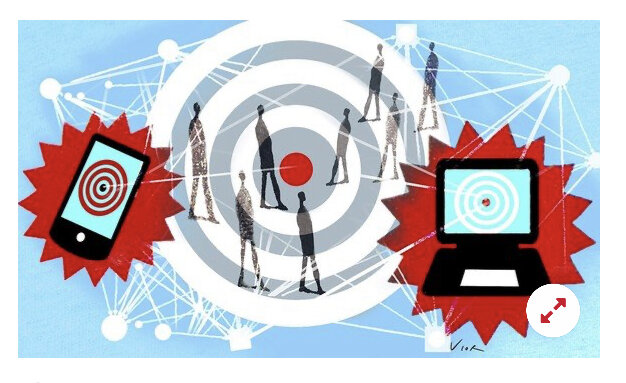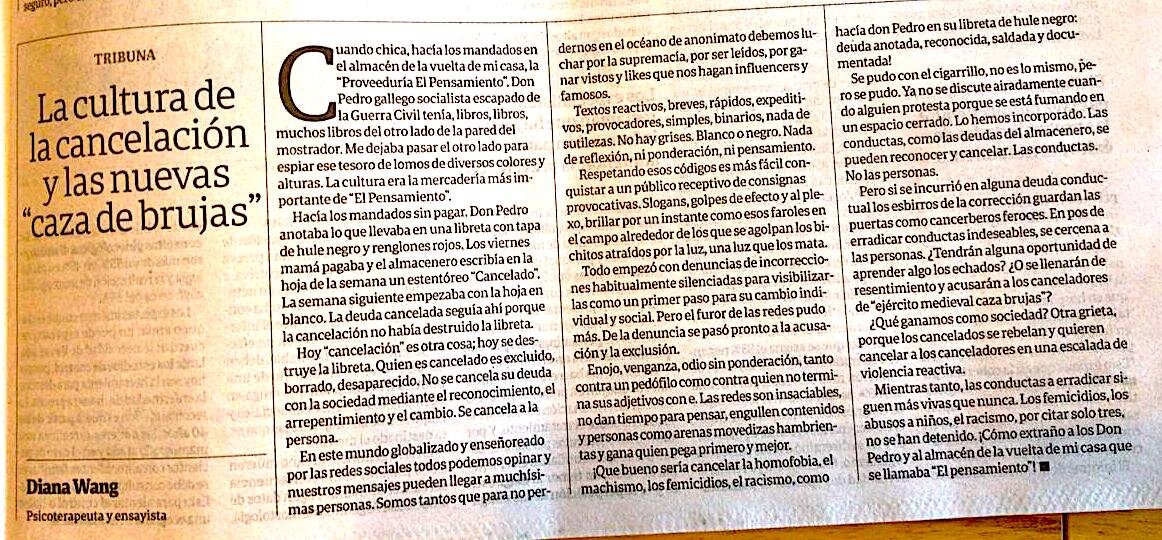Desarraigos en tiempos de pandemia
Ilustración:: Fidel Schiavo
Vivimos una dolorosa realidad con interrogantes que empiezan a ser acuciantes.
El vacuna-tour muestra nuestra condición paupérrima y cuán inquietante es nuestro futuro. Los felices viajeros reciben los pinchazos salvadores tras una corta cola, a su turno y sin preguntas. Avión. Ezeiza. Y a casita. Nuestros oídos los oyen inundados de envidia, de esa envidia malsana, tóxica, regurgitante. Y no solo por la vacuna. El contexto económico, social y político no promete nada bueno, el futuro se ve incierto y sombrío. Para los mayores tal vez ya no importe tanto, pero ¿y nuestros hijos? ¿será éste un lugar para que sus futuros, sus sueños y capacidades tengan una oportunidad de hacerse realidad? Y ahí es cuando vuelve, otra vez, con gusto ácido y a viejo, la idea de partir.
Charles Papiernik, un sobreviviente del Holocausto que hace tiempo nos dejó, solía decir con amargura: “Los pesimistas se fueron, los optimistas nos quedamos”. Y de un golpe, si pesimismo y optimismo oscilan en un tan difícil equilibrio, cuestionaba el realismo. ¿Cómo saber por anticipado cuál será el mejor camino? ¿quién tiene el bendito diario del lunes que le asegure que era para ese lado y no para aquel otro?
El irse o el quedarse resulta un dilema. Lo era entonces en Europa. Lo es ahora en la Argentina. Tal vez lo sea siempre.
Los que tenemos la experiencia de haber inmigrado sabemos que, pasado el momento idílico de la novedad, la adaptación a la vida cotidiana en un lugar desconocido está llena de escollos, incertidumbres y desafíos.
De entrada el nuevo idioma. Incluso si se va a un lugar en donde se hable castellano, será otro castellano, con otros giros, otros sobre entendidos, otras secretas intenciones labradas por los que lo han ido tejiendo en sus interacciones cotidianas. Todo es diferente, actitudes, códigos, historias compartidas de las que se está afuera que interpelarán y desafiarán a toda hora. Mis padres no pudieron acompañarme con los belgranos y sarmientos de la primaria, los versitos y juegos infantiles que no conocían en Polonia, nada les evocaba su propia infancia, no sabían cómo acompañarme. Aunque uno no vea a sus amigos y familiares con mucha frecuencia, como ahora, saber que están cerca no es igual que el desgarro de saberlos lejos. Pensemos en el registro de los lugares conocidos… Si alguien me dice que vive en Agüero y Juncal o en Rivadavia y Larrea sé dónde es, cómo es la zona, tengo el mapa mental de mi experiencia en esas calles. En un lugar nuevo, los cruces de calles no me dirán nada, no evocarán ningún recuerdo, ninguna imagen, ninguna relación previa con sus muros y baldosas sin honduras ni memoria.
Emigrar es un poco mutilarse el presente, arrojarse a un escenario desconocido y opaco que nos habla, si es que nos habla, con distancia, recelo y ajenidad.
?Quedarse es mutilar el futuro de nuestros hijos?, no honrar la misión de educarlos, alimentarlos y protegerlos para que puedan llegar a adultos, desarrollar sus capacidades y realizar sus sueños y deseos.
La amarga reflexión de Charles, horadante y desgarradora, es un dilema. En un dilema ninguna soluciones es buena, se elige una sabiendo que es injusta, arbitraria y que nos deja en manos del impredecible azar.
¿Cuál mutilación elegir? ¿La del presente o la del futuro?
Influenciada por la desazón, el desánimo y la desesperanza, pido disculpas a quien lee. Decime Marilina que es cierto, cantame otra vez al oído que aunque no lo veamos el sol siempre está.
Publicado en Clarin
Staszek y los colibríes - video
Cultura de cancelación y caza de brujas
Ilustración: Vior
Cuando chica, hacía los mandados en el almacén de la vuelta de mi casa, la “Proveeduría El Pensamiento”. Don Pedro, gallego socialista escapado de la Guerra Civil, tenía libros, libros, muchos libros del otro lado de la pared del mostrador. Cuando me dejaba pasar podía espiar, embelesada, ese tesoro de lomos de diversos colores y alturas. La cultura era la mercadería más importante de “El Pensamiento”.
Hacía los mandados sin pagar. Don Pedro anotaba lo que llevaba en una libreta con tapa de hule negro y renglones rojos. Los viernes mamá pagaba y el almacenero escribía en la hoja de la semana un estentóreo CANCELADO.
La semana siguiente empezaba con la hoja en blanco. La deuda cancelada seguía ahí porque la cancelación no había destruido la libreta.
Hoy, cancelación es otra cosa, hoy se destruye la libreta. quien es cancelado es excluído, borrado, desaparecido. No se cancela su deuda con la sociedad mediante el reconocimiento, el arrepentimiento y el cambio. Se cancela a la persona.
En este mundo globalizado y enseñoreado por las redes sociales todos tenemos oportunidad de opinar y nuestros mensajes pueden llegar a muchísimas personas. Somos tantos que para no perdernos en el océano del anonimato debemos luchar por la supremacía, por ser leídos, por ganar vistos y likes que nos hagan influencers y famosos. Textos reactivos, breves, rápidos, expeditivos, provocadores, simples, binarios, nada de sutilezas. No hay grises. Blanco o negro. Nada de reflexión, ni ponderación, ni pensamiento. Aceptando esos códigos es más fácil conquistar a un público soluble a consignas provocativas. Slogans, golpes de efecto y al plexo, brillar por un instante como esos faroles en el campo alrededor de los que se agolpan los bichitos atraídos por la luz, una luz que los mata.
Todo empezó con denuncias de incorrecciones habitualmente silenciadas para visibilizarlas como primer paso para el cambio individual y social. Pero el furor de las redes pudo más. De la denuncia se pasó a la acusación y pronto le siguió la exclusión. Enojo, venganza, odio sin ponderación, tanto contra un pedófilo como contra quien no termina sus adjetivos con e. Las redes son insaciables, no dan tiempo para pensar, engullen contenidos y personas como arenas movedizas hambrientas y gana quien pega primero y mejor.
¡Que bueno sería cancelar la homofobia, el machismo, los femicidios, el racismo, como hacía don Pedro en su libreta de hule negro: ¡deuda anotada, reconocida, saldada y documentada!
Se pudo con el cigarrillo, no es lo mismo, pero se pudo. Ya no se discute airadamente si alguien protesta porque se está fumando en un espacio cerrado. Lo hemos incorporado. Las conductas, como las deudas del almacenero, se pueden reconocer y cancelar. Las conductas. No las personas.
Pero si se incurrió en alguna deuda conductual los esbirros de la corrección guardan las puertas como cancerberos feroces. En pos de erradicar conductas indeseables, se cercena a las personas. ¿Tendrán alguna oportunidad de aprender algo los echados? ¿o se llenarán de resentimiento y acusarán a los canceladores de “ejército medieval caza brujas”? ¿Qué ganamos como sociedad? Otra grieta, porque los cancelados se rebelan y quieren cancelar a los canceladores en una escalada de violencia reactiva.
Mientras tanto, las conductas a erradicar siguen más vivas que nunca. Los femicidios, los abusos a niños, el racismo, por citar solo tres, no se han detenido.
¡Cómo extraño a los Don Pedro y al almacén de la vuelta de mi casa que se llamaba “El pensamiento”!
Puublicado en Clarin
Publicado en El Diario de Leuco.
Charla TEDxCordoba de Joaquín Sánchez Mariño, noviembre 2020
Estupidez o sabiduría. Participación en Haciendo Pie.
En la Once Diez. Jorge Sigal y Santiago Kovadloff
Luego de la lectura de este texto de Julio Ramón Ribeyro (1929-1994), mi comentario:
¡Qué interesante pensar esta reflexión desde la perspectiva del tiempo! No sé qué edad tendría Ribeyro cuando lo escribió pero si viviera hoy tendría 92 años. Habla de la cuarentena, referido a las cuatro décadas, no a la cuarentena de la pandemia por supuesto. Increíble como el paso del tiempo ha cambiado los tiempos. Asociar la edad de cuarenta años como punto de inflexión suena fuera de lugar porque todo lo que describe parece haberse corrido por lo menos veinte años hoy.
Pero sea a los cuarenta o a los sesenta, hay un momento en la vida en el que podemos sentirnos como si todo estuviera deslucido, opacado y hubiéramos perdido el sentido, el para qué estoy vivo. Son momentos que llamo “descansos en la escalera”. Uno va subiendo, peldaño a peldaño y mientras sube está ocupado en subir, poner bien el pie para el peldaño siguiente y de pronto llega a un descanso, se detiene, recupera el aire y se pregunta ¿qué estoy haciendo aquí? ¿A dónde iré ahora? ¿sigo subiendo? ¿para qué?
Y dice Ribeyro que es momento de elegir entre la sabiduría y la estupidez. ¿què serán para él la estupidez y la sabiduría? Ya no lo tenemos para preguntarle y estaría bueno que cada uno lo pensara para sí…. y ya que tengo este espacio voy a contar qué es para mí.
Empiezo por estupidez. Imagino a alguien parado en el descanso de la escalera sorprendido por haber envejecido, como si no hubiera estado en sus cálculos, como si hubiera creído que el paso del tiempo era una abstracción o números en el almanaque y se frustra y desanima al darse cuenta de que el paso del tiempo es bien concreto y que es uno mismo el que ha sido pasado por el tiempo. Es parte de la estupidez humana eso de creer que algunas cosas no nos pasarán nunca, que solo les pasan a los demás. Lo estamos viendo en la gente que hoy no se cuida, que anda sin tapabocas y sin mantener distancias. Igual pasa con la vejez cuando se la vive estúpidamente. Si uno se cree eterno e inalterable cuando ya no puede no darse cuenta de que el cuerpo no es el mismo, que la energía y la fuerza no son las mismas, que uno ha cambiado, la sorpresa llega como un cachetazo traicionero porque uno no se lo esperaba. Es como no esperar el trueno después del relámpago. Una total y soberana estupidez.
La estupidez se justifica un poco porque no es placentero descubrir que uno no es ya como era. Yo también, y no creo ser la única, me paro frente al espejo y me estiro los costados de la cara tratando de recuperar aquella lozanía que en su momento no disfruté pero que ahora extraño tanto. Veo mis arrugas y alguna flaccidez, me doy cuenta de que el aire me queda más corto y que el descanso me llama más seguido y más temprano. Esto es así, no lo elegí. Lo que sí puedo elegir es qué hago con eso. Lo estúpido sería ponerlo en el centro del escenario, con un lamento eterno, y la queja antipática de creer y decirme que todo terminó, que ya nada tiene sentido, y dejar que me cubra una bruma oscura y desanimarme porque nunca más veré brillar el sol. Lo nos pasa, nos pasa. No está en nuestras manos. Lo que está en nuestras manos es qué hacemos con esto que nos pasa.
En el otro extremo, y para decirlo en fácil, para mí la sabiduría es no pedirle peras al olmo. El olmo da un fruto que se llama sámara (nada que ver con samaritano), y por más que me enoje, me angustie o me desanime, por más que le hable o le proteste hasta el cansancio, el olmo caprichoso e insensible a mis súplicas insistirá en dar lo que tiene y puede, sámaras. ¿Quiero peras? busco un peral, ¿no hay perales, solo hay un olmo? lo sabio es sentarme a su sombra, tomar un manojo de sámaras y ver qué puedo hacer con ellas porque la vida me enseñó que por más que les discuta y les de razones, las sámaras no se transformarán en peras.
Creo que la cita del texto de Ribeyro habla de envejecer, tal vez de su propio envejecimiento, tema tan ninguneado, casi tabú, que por suerte está empezando a ser hablado. La palabra envejecer está asociada con deterioro, muerte, con terminar, con oscuridad, enfermedad y final. Y ya no es tanto así. Me encantaría que pudiéramos pensarnos con el verbo edar, traducción literal del inglés to age, sin la connotación negativa del verbo envejecer. Edar señala el paso del tiempo sin atributo ni valoración, es un término descriptivo, ni bueno ni malo. Espero que vayamos migrando de la idea negativa de envejecer a la idea más alentadora de edar.
Estamos viviendo un momento totalmente inédito. Nunca antes en la historia humana hubo tantas familias con 5 generaciones. ¿Cuántos bisabuelos conocíamos hace apenas 50 años? ¿Cuántos conocemos ahora? Yo conozco decenas y no solo vivos, sino activos, lúcidos y vitales. Es que cada vez hay más viejos en el mundo, cada vez hay más viejos que siguen trabajando, creando, pensando y levantándose todos los días con ganas porque tienen cosas que hacer, porque su vida mantuvo el sentido, porque tomaron aire en el descanso de la escalera y siguieron subiendo, más despacio, claro, pero con los ojos bien abiertos y la piel porosa. Por eso, como yo misma estoy cursando la octava década, preciso hacer de necesidad virtud y voy a contar cuáles son, para mi, los beneficios de haber envejecido.
Lo más importante es que me hace posible poner en otra escala las cosas que son de vida o muerte. Estar vacunado y cuidarse lo es en este tiempo de pandemia, pero todas aquellas expectativas desmedidas que tenía cuando creía que iba a ser eterna, se fueron achicando y la edad me abre una esperanza más realista de lo que puedo conseguir y, por ende, me frustro menos, sufro menos. Creo que la edad, cuando no se ha elegido la estupidez, nos ayuda a tener expectativas más realistas y posibles. Y si le respondo a Ribeyro que dijo que ya no hay aventura, tal vez haya sido un momento de bajón el suyo cuando la dijo, porque la aventura sigue existiendo, no es privativa de la juventud. Definida de otra manera, claro. Tal vez no sea una aventura vertiginosa, un ponerse a prueba en desafíos constantes, un tirarse a piletas sin medir bien la profundidad del agua, es una aventura más medida, mejor peinada y lubricada. Las ganas no desaparecen, se reconfiguran y se van adaptando a la capacidad diferente. La aventura puede estar en encontrar esos nuevos gustos y sabores, esos climas, esas actividades que uno fue aprendiendo a disfrutar y darles un ritmo renovado, más relajado, menos tenso, incluso sorprendentemente creativo. La aventura de tener en la mano ese puñado de sámaras posible y sorprenderse de que no solo eran las peras lo que podían darnos placer y alegría.
La estupidez es una estación terminal, a la sabiduría no se llega nunca, se camina hacia ella. La estupidez te enreda los pies y no te deja caminar. La sabiduría te impulsa hacia adelante a un constante descubrir de para qué sirven las dichosas sámaras y qué puedo hacer con ellas. Pensarlo así nos permite vivir con más paz que cuando nos sentíamos obligados a hacer y a ser lo imposible para merecer y justificar nuestro lugar en el mundo.
Atención que no estoy haciendo un elogio del envejecimiento. ¡Para nada! Me encantaría volver a tener el cuerpo y la capacidad física de mi juventud pero si pudiera elegir no querría perder una gota de lo que aprendí con los años. No quiero volver a ser la que se exigía y esforzaba por ganar no sé qué carrera ilusoria que me agotaba y no siempre terminaba bien. Claro, me encantaría recuperar la lozanía perdida pero sin perder ni una gota de lo que aprendí y conquisté.
Y me quedo con eso, con la nueva convicción de que son pocas las cosas de vida o muerte, lo que es una idea muy liberadora porque sí hay cosas de vida y de muerte, son las cosas que tienen que ver con la vida y la muerte. Las otras no.
Tal vez dejar atrás la estupidez sea algo tan simple como dejar de remar en contra del río, bajar los remos, mirar el paisaje, esperar a que se aquieten las aguas y ver para dónde va la corriente y entonces sí, tomar los remos, respirar hondo y darle para adelante.
Justicia, justicia perseguirás
Mi ídolo de la infancia era el Llanero Solitario, el gran justiciero, el que reparaba atropellos en defensa de los débiles sin esperar nada a cambio. La vida me puso a prueba a los 10 años. En una tibia tardecita de verano en Floresta jugábamos a la escondida en la calle. ¡Corrí a la “piedra libre”! y cuando ya estaba ahí vi a Raquelita a punto de pasarme…la tomé del vestido, la frené y ¡llegué antes! Mi alegría se desplomó cuando escuché su llanto “¡mi mamá me mata! ¡me rompiste el vestido!” y, sí, la pollera colgaba separada de lo de arriba. “Esperá, ya vengo” dije, resuelta, mientras corría a mi casa. Saqué la tijera del costurero y volví a la calle. Tomé del medio mi pollera, como en un rito sacrificial se la ofrecí a Raquelita y con la otra mano le di la tijera. “Cortá ahí” le dije ante la mirada atenta de los demás. Ni corta ni perezosa, pegó un tijeretazo y mostró satisfecha el redondel recortado. “¿Estamos a mano?” pregunté, “¡sí!” dijo y lo rubricamos con un apretón. Volví a casa feliz con la tijera para contarle orgullosa a mamá lo que había hecho. Cuando vio el agujero en el centro mismo de la pollera empezó a los gritos “¿qué pasó? ¿quién te hizo eso?” y le conté, triunfante, mi hazaña justiciera. Hoy, décadas después, me sigue doliendo su incomprensión. “¡Tonta!” dijo “a Raquelita no le rompiste el vestido, lo descosiste, eso se arregla… en tu pollera quedó un agujero que no tiene arreglo”. No solo no me felicitaba, ¡me retaba! “Pero mamá, hice trampa, quería llegar antes y no me importó romperle el vestido, merezco que lo mío sea peor”. A los 10 años, mi código de valores indicaba que mi mala acción solo se pagaba si mi castigo era mayor que el daño. Pero mamá no me comprendía, nada menos que mamá que era el documento vivo de las consecuencias concretas de las injusticias. Soy hija de personas que han experimentado la maldad y crueldad extremas durante el Holocausto, midiendo sus conductas minuto a minuto para seguir vivos y sobrellevar al mismo tiempo tantos dilemas a los que estuvieron expuestos manteniéndose humanos y decentes. Mi noción de la justicia no era improvisada ni ligera. Sabía de qué estaba hablando. Sabía lo que había en juego en cada conducta, en cada actitud, en cada palabra. Había entendido desde muy chica, tal vez sin las palabras precisas, que vivir bajo el imperio de la ley es hacerse responsable de las consecuencias de nuestros actos y a los 10 años lo puse en práctica por primera vez del modo en que mi entendimiento lo permitía.
Sé que La Justicia es más compleja que una aventura del Llanero o una anécdota personal. Pero aquella conducta infantil, intuitiva e ingenua merece ser un principio universal del contrato social básico que requiere que cuando uno haya hecho un daño lo reconozca, se arrepienta, asuma el castigo y compense lo hecho. ¿Cómo confiar en los demás si no respetan las leyes fundamentales? ¿Cómo sentirse seguro si los que obran mal no lo reconocen ni se arrepienten ni son castigados ni lo reparan? Creen que se saldrán con la suya pero la mancha es indeleble aunque parezca que a nadie le importa. Tanto después sigo avergonzada por haber “roto” el vestido de Raquelita. Las tibias tardecitas de Floresta ya me olvidaron pero mi último y adicional castigo es que yo no, yo lo sigo recordando. Pero lo puedo contar porque también recuerdo, tanto o más orgullosa que entonces, la tijera y el pedazo de pollera que entregué como castigo, pedido de perdón y ofrenda de paz.
Publicado en Clarin
Publicado en El Diario de Leuco
Publicado en El Diario de Leuco
Canceladores correctos vs libertarios incorrectos.
Ilustración Sebastián Dufour
Un futbolista uruguayo es acusado de racista por tuitear un cariñoso -para los rioplatenses- “gracias negrito”. Encumbradas universidades desinvitan a académicos por sus posiciones políticas o nacionalidades. En pos de la corrección política y el respeto a los colectivos históricamente invisibilizados, disminuidos y sojuzgados se pretende reescribir la historia, cambiar los cuentos infantiles -ningún lobo se come a Caperucita-, voltear estatuas de los que alguna vez hicieron algo relevante pero que hoy han caído en desgracia. Vivimos en estado de alerta, cualquier traspié puede transformarnos en persona non grata, echados, excluidos, eliminados, cancelados. No se reprueban las conductas sino las personas, no lo que se dice o hace sino lo que se ES.
Nadie duda de que el racismo y la xenofobia, el grooming y la pedofilia, la homofobia, los femicidios y otras conductas deleznables deben ser erradicadas. La visibilización social de quienes lo padecen hace tanto tiempo abre esperanzas para la constitución de una sociedad inclusiva y respetuosa. La cultura de cancelación fue una rebelión de denuncia y visibilización de los colectivos débiles, silenciados y subyugados, para que pudieran hacerse oír, denunciar su sometimiento y fueran protagonistas sociales con los mismos derechos que todos.
Su horizonte era la justicia transformadora, un dispositivo que debía seguir cinco pasos: asumir lo hecho, aceptar sus consecuencias, reconocer el daño, reparar a la víctima y cambiar. Luego, al hacerlo público tendría un poder ejemplificador ante conductas impropias naturalizadas, que así podrían cambiar.
Pero este propósito de la cultura de cancelación desbarrancó en un vuelco dramático, olvidando el objetivo de cambio, reducido a juicios populares sumarios, acusaciones, castigos y exclusiones.
La justicia transformadora funciona en pequeñas comunidades donde todos se conocen. La reprobación del amigo, el vecino o familiar, estimula el cambio de visión con una capacidad modificadora ejemplar. La participación de los millones de usuarios anónimos, de gente dispar, retroalimentada y homogenizada en las redes sociales diluyeron aquellas buenas intenciones. Los likes son la medida de su poder e influencia, generan adicción y urgencia. Sin tiempo para pensar, los textos deben ser breves, contundentes y sin matices, provocativos, porque hay que “pegarla” para generar adeptos. Estos pescadores insaciables usan la eficaz carnada de emociones, venganzas y odios, desconocen, y no les importa, la intención fundante de la cultura de cancelación, es más, la subvierten y traicionan. El efecto manada es arrollador con ideas extremas y dicotómicas, sin sutilezas ni diferencias. Ya no es una opinión, es la persona misma. Se está de uno u otro lado. Aquel propósito ético se transformó en una lucha binaria, violenta, extremista y autoritaria en manos de estas brigadas que optaron por la caza de brujas, el castigo y la hoguera de la exclusión.
Pero no contentos con eso también buscan lavar culpas del pasado. El afán inquisitorial llegó también a los muertos en un juicio descontextualizado que no busca el cambio -imposible porque están muertos- sino borrarlos de la historia.
La esclavitud era considerada natural hasta hace poco. Las familias de políticos e intelectuales de nota, tenían esclavos, basta ver los textos pro esclavistas de Aristóteles y Tomas de Aquino, John Locke y Voltaire. ¿Tiramos sus libros?
El machismo y la relegación de la mujer a objeto paridor y vigía de las hornallas son parte de nuestra cultura occidental. El pater familiae era el amo de sus sirvientes, es decir, esclavos, hijos y esposa. ¿Cancelamos a Gandhi, Mandela y Luther King porque golpeaban a sus mujeres?
La reacción no se hizo esperar. El acusado es silenciado, echado, cancelado, pero sigue acá. Muerto el perro la rabia sigue viva. El incorrecto seguirá igual, pero, como no es tonto, se cubrirá con un chador o una escafandra para no ser descubierto. La magra cosecha de los canceladores radicales es silencio, hipocresía y resentimiento. Los fanáticos extremistas del “otro lado” acusan a los canceladores de policías del pensamiento y la palabra, dictadores y violadores de los ideales de la libertad de expresión. Los acusados se rebelan contra la rebelión, el perro rabioso muestra los dientes. Todo se enreda, se confunde y embarra cuando levantan orgullosos la bandera de la incorrección política y se proponen como la fuerza de liberación contra la radicalización del ejército de canceladores. Los extremos invitan a los extremos. Es enloquecedor.
El fantasma orwelliano hecho realidad, ¡Big brother is watching us! Los correctos canceladores y los incorrectos libertarios nos tienen prisioneros. Se está de éste o del otro lado. La derecha y la izquierda, ya no son la partición de aguas. Antes existía el destierro salvador. Ahora no hay donde ir.
Me sumo a los bienintencionados del principio en un llamado a recuperar el tino de señalar, reprobar y estimular la revisión de conductas con la potencia formativa de un cambio real que no estimule extremismos fanáticos de ambos lados.
Las actitudes y conductas de los misóginos, homófobos, machistas, femicidas, antisemitas, xenófobos, supremacistas blancos parecen reproducirse sin freno. Sin embargo, una de las consecuencias bienvenidas de este movimiento es que las antaño minorías silenciadas tienen voz y presencia y hoy, diferentes expresiones de lo humano, están integradas a la normalidad. Esta conquista ya está lograda.
Se ha incurrido en extremismos, arbitrariedades y oportunismos, proceso que sigue todo cambio cultural que requiere ajustes, acomodaciones y aprendizajes. Es necesario encontrar nuevas maneras para hablar sin ensordecer, iluminar sin enceguecer, en suma, dialogar y volver al propósito original de integrar todas las voces, alternativas y diferencias con el mismo patrón equitativo en la sociedad humana. Y que cambie lo que tiene que cambiar.
Todos coincidimos en que no está bien comer carne humana, pero comer al caníbal no erradica el canibalismo, lo refuerza.
Publicado en La Nación
Publicado en Gallo
Tan insignificante como adelantarse en una cola
Balka vivió hasta los 92 años. Se casó, tuvo varios hijos y nietos. Vio crecer a sus nietos y un día se murió. En su cama. Rodeada de su familia.
Pero no toda su vida había sido buena. Cumplió 18 en Auschwitz. Sobrevivió, obviamente, pero algo pasó allí que la siguió acosando la vida entera.
Rapada y tatuada, fue considerada apta para el trabajo y por ello tuvo el privilegio de seguir viviendo, al menos mientras pudiera ser útil. Su barraca estaba en Birkenau, en uno de esos enormes galpones sin ventanas cubiertos por camastros de tres pisos en donde se apilaban las prisioneras, de a dos o tres por cama. Tuvo suerte, solo tenía una compañera, Ema. También tuvo suerte porque la amistad que creció entre ellas fue inmediata. Se contaban, se consolaban, se escuchaban, se animaban, se hacían bien. Eran una burbuja de paz en medio del horror circundante. Juntas en las largas horas del recuento cotidiano, de pie, bajo el sol o la nieve, bajo la lluvia o el frío. Juntas iban todos los días a la cantera para levantar esas piedras pesadas. Juntas sostenían el cuenco en el que recibían ese líquido inmundo que los guardias llamaban sopa. Juntas soñaban y dibujaban lo que harían una vez libres, una vez afuera, una vez recuperada su condición humana.
Cada tanto venía un camión que cargaba a decenas de mujeres para ser llevadas a otro sitio. Nadie sabía a dónde. Se rumoreaba que para trabajar en una fábrica de aviones o municiones. Otros decían que eran llevadas para experimentos médicos o para satisfacer las necesidades de los soldados.
Balka y Ema fueron esquivando esos viajes a lo desconocido ubicándose al final de la fila para no ser vistas. Pero las condiciones se fueron haciendo tan extremas, los maltratos y el hambre tan acuciantes que cuando apareció el camión otra vez decidieron ponerse más adelante para ser elegidas. Nada podía ser peor que lo que estaban viviendo. Valía la pena probar. Las mujeres fueron subiendo pero cuando le tocó el turno a Ema el camión ya estaba lleno, titubeó, se quedó quieta y Balka se adelantó, subió decidida para ver, con espanto, que detrás de ella se cerraba la puerta del camión sin que Ema hubiese alcanzado a subir. Fue tarde su grito desesperado “¡Ema! ¡Ema! ¡Déjenla subir! ¡Ema!”, el camión ya estaba en marcha.
Balka sobrevivió. Ema no. “¿Por qué me adelanté en la cola?” era la pregunta torturante que la acosó la vida entera. En medio de cada momento feliz, en su casamiento, en el nacimiento de cada hijo, en los logros de cada uno de sus nietos, a la hora de brindar se le ensombrecía la memoria y volvía, como una letanía irrefrenable la eterna pregunta “¿Por qué me adelanté en la cola?”. En esos momentos sentía que no merecía vivir esas alegrías, le tocaban a Ema, ella estaba adelante.
Claro que no podía haber sabido que sería la última en ser cargada en el camión, pero, lúcida y con una decencia feroz, Balka horadaba su conciencia preguntándose “y si lo hubiera sabido, ¿también me habría colado?”. Un enjambre de moscas culpabilizadoras le ensombrecía el festejo y le impedía disfrutar. “Vivo de prestado, Ema estaba antes que yo, ¿Por qué me adelanté? ¿por apurada, por impaciente o por egoísta?”
Balka murió en su cama después de haber vivido una vida digna pero se fue con esas preguntas sin responder, preguntas que la pintan humana a rabiar, honesta, valiente y, por sobre todo, consciente de que uno es responsable de todo lo que hace. Aunque sea algo que parezca tan insignificante como pasarse en una cola.
Publicado en Clarin 8 de marzo 2021
Publicado en El Diario de Leuco
Relato como cierre del discurso en Iom Hashoá para DAIA filial Córdoba.
Comprar ilusiones y vestirlas de verdades.
Ilustración Fidel Sclavo
Abel, de 4 años, se despertó varias noches, aterrorizado, con los ojos desorbitados y a los gritos: ¡mosquitos! ¡mosquitos! Luego de unos mimos y abracitos, ya calmado y recuperada su respiración, abría sus ojitos húmedos y solito decía “ fue un sueño… pero estaban acá”. “No pueden entrar, tenemos mosquiteros en todas las ventanas” le decían “¿Y si se rompen? ¿Y si un mosquito chiquitito chiquitito pasa igual?” y siguió “Los murciélagos comen mosquitos ¿Hay murciélagos acá?”
Luego de varias noches interrumpidas por las visitas oníricas de los sanguinarios insectos sus padres decidieron hablarle a su miedo, no a él, sino a su miedo. Su miedo tenía sus propias razones, eran su realidad inapelable.
Recortaron veinte murciélagos en cartulina negra y los pegaron en las paredes, puertas y ventanas de su cuarto. Abel entró en el juego y pidió que también los pusieran en el resto de la casa para que todos estuvieran protegidos.
Escribieron una carta a los mosquitos, dictada por él, como las que se le escriben a Papá Noel y a los Reyes. Decía: ¡Mosquitos, no vengan a mi pieza! Ojo que hay mosquiteros y murciélagos. Chau. Abel.
Al anochecer llegó la respuesta: ¡Abel! Leímos tu carta. Le tenemos miedo a los murciélagos. Los murciélagos comen mosquitos. Si hay mosquiteros en las ventanas y murciélagos en tu pieza, nunca más podremos entrar ahí. Chau. Los mosquitos.
Abel, siguió con su madre la lectura, palabra por palabra, letra por letra, los ojos así de grandes, la respiración contenida, suspendido, transportado, ilusionado. Volvió en sí y dijo, inquisidor, “¿los mosquitos saben escribir?”, le respondieron que tal vez se la habían dictado a alguien como había hecho él.
En su arduo procesamiento interno entre la sinrazón y el deseo de creer, insistió: “¿los murciélagos saben leer?”. Abel seguía dudando, ¿creer o no creer? … La necesidad pudo más: creyó. Esa noche durmió de corrido, sin pesadillas ni enemigos a la vista y al despertar dijo: “Soñé con murciélagos”.
¿Y nosotros? ¿A qué mosquitos propios queremos espantar con murciélagos de cartulina? ¿A quién que no sabe leer le enviamos cartas? Criaturas sedientas de creer, nos inventamos que haciendo tal o cual cosa, invocando a tal o cual deidad o fantasía, finalmente se hará justicia y lo tan anhelado llegará aunque tengamos ante los ojos la evidencia de que es imposible. Nos colgamos un fascinum para evitar el mal de ojo. Construimos castillos imaginarios en el amor que se desploman en cuanto requerimos conductas concretas. El deseo discute con la realidad, la descarta por irrelevante y odiosa si contradice lo que queremos. Lo sorprendente y maravilloso del ser humano es que a veces, como con Abel y los murciélagos que comen mosquitos, o sea, cuando la realidad es nuestra imaginación, funciona. Es muy tentador comprar ilusión y vestirla de verdad. Las ganas de creer distorsionan, ilusionan. Las ganas de creer nos ganan. Se alimentan de nuestra fe pero cuando no funcionan solo nos quedamos con las ganas.
Publicado en Clarin
La larga travesía al 2021, ya más cerca del puerto....
Ilustración de Fidel Sclavo
Tenía casi 2 años cuando subí con mis padres al barco de carga que nos trajo a la Argentina. Sobrevivientes del nazismo, veníamos de una Europa cubierta de sangre. La guerra fue dura para todos pero para los judíos como nosotros, fue trágica. Traíamos la memoria reciente de redadas, escondites, huidas, terrores, peligros y de los más desgarradores dilemas éticos. Mis padres, vivos después de aquella ordalía de espanto, escapaban de ese cementerio en busca de un nuevo lugar. El destino fue Argentina. Llegamos luego de caminos sinuosos porque las autoridades no nos admitían acá. Nos declaramos católicos y esa mentira abrió las puertas. Los 19 días del viaje fueron el comienzo de nuestro renacimiento. Era la única nena en aquel barco, mimada por todos, la mascota de unos marineros, duros, secos y solitarios. “Nunca te mareabas” decía mamá, “corrías ligera y segura como si fuera tu casa”. Debo haber sido feliz. Pero ¿cómo era para mis padres? ¿Cómo era Argentina para ellos con esas referencias imaginarias de pampas chatas y ciudades infestadas de prostíbulos? “¿Adónde estamos yendo?” se decían visualizando salvajes con plumas, crimen y perversión en las calles, algo así como un far west desangelado. Las peores fantasías se confirmaron al ver unos changadores en el puerto. Era una tierra incivilizada y brutal donde la gente echaba carne sobre el fuego que después comía sangrante, casi cruda. Con ojos extranjeros y tanto miedo a flor de piel no sabían entonces que adorarían comer asado. No sabían que podrían comer tanto pan blanco y bananas como se les antojara y que mamá aumentaría 25 kilos el primer año. No sabían que seríamos recibidos por la gente con cariño y generosidad. No sabían que tendrían una buena vida y que morirían, como debe ser, de viejos.
Con la mirada perdida en aquel horizonte lejano y desconocido, en la borda de aquel barco que nos traía a la libertad, la incertidumbre y el desconocimiento de lo que estaba por venir cargaba con nuevos temores a su mochila cansada.
Hoy, en esta pandemia, vuelve a mi aquel momento con la inminencia de las tan esperadas vacunas. No una sino siete corren en la recta final de esta carrera imprecedente. Pfizer-BioNTech, Moderna, Janssen, Oxford-AstraZeneca, Cansino, Sputnik V, Sinovac y otras 320 en desarrollo, 37 en fase clínica, y más de 150 en fase preclínica.
Llegaremos y superaremos el año de aislamiento antes de que sean distribuidas y estemos inmunizados. Un año que pareció eterno, constreñido y sin salida pero ya estamos en el barco hacia la libertad. Pero, como mis padres hace 73 años, también nos vemos ante la incógnita de cómo será, qué nos espera cuando lleguemos.
¿Cómo será la vida vacunados una vez libres del peligro? Habrá que seguirse cuidando, tapabocanariz, distancia social, lavarse las manos y no tocarse la cara o hacerlo con la mano izquierda (para los zurdos, la derecha). De paso habrá menos gripes también. No volveremos a besarnos y nos tocaremos menos. De las cosas que tanto cambiaron, ¿cuáles quedarán?
Este barco que nos lleva al 2021 se parece un poco a aquél en el que llegamos lastimados, tristes pero esperanzados a una tierra mítica y desconocida. Espero que los miedos sean tan infundados como entonces, que las vacunas nos lleven a buen puerto y que todo esté bien, como para mis padres. Este 2021 será el año en el que el Covid19 empezará a ser un triste recuerdo, una línea más en los libros de historia, algo que nuestros nietos les contarán a los suyos: “me acuerdo, yo lo viví, fue duro, pero sobreviví”.
Publicada en Clarín