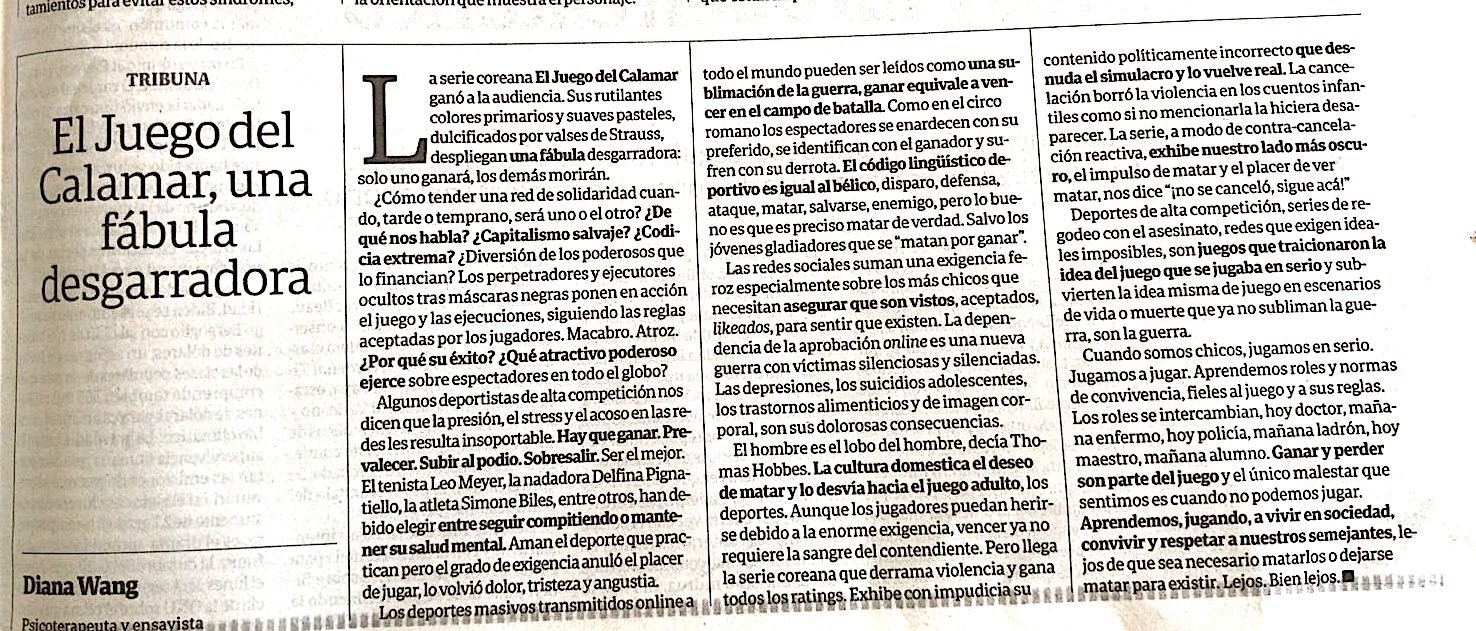Intervención para un video que realiza La Casa de Ana Frank para la International Holocaust Remembrance Alliance.
1- ¿Cómo se reproduce en la actualidad este fenómeno (tema específico del video) ocurrido durante el nazismo?
Los mensajes de odio, tan hábilmente usados por el nazismo, se siguen usando.
Los mensajes de odio ordenan el mundo en nosotros y ellos. Un mundo binario de amigos y enemigos. Si no sos como yo, si no pensás como yo, si no actuás como yo, sos mi enemigo, pensás mal, actuás mal, sos malo.
Los mensajes de odio dividen las aguas y generan estas brechas que estamos viendo en diferentes partes del globo.
Los mensajes de odio hacen imposible la conversación, no se puede conversar con alguien que creemos que es malo. Al malo hay que destruirlo. Es lo que planteaba el nazismo. No solo contra los judíos. Los opositores políticos fueron los primeros en ser vistos como malos esenciales, esos que se empeñaban en discutir lo que proponía Hitler. Oponerse y discutir era clara señal de maldad y de que eran irrecuperables. Lo mismo pasaba en la Unión Soviética donde decenas de millones de opositores fueron asesinados, “purgados” decían ellos, contaminaban a la sociedad, debían ser asesinados por el bien superior de la sociedad.
Los discursos de odio son una herramienta privilegiada en la construcción de tiranías y despotismos que son el paso previo a los genocidios. Los líderes dictatoriales han aprendido muy bien la perversa lección provista por el nazismo en la división de la población entre buenos y malos, amigos y enemigos. Son una herramienta efectiva de control social y de sometimiento de los opositores. Los alemanes fueron bombardeados con mensajes de odio hacia los judíos por todos los medios posibles. Salían a la calle y veían posters en los que los judíos eran caricaturizados como malignos y diabólicos. Veían películas en los que se los hacía aparecer como ratas o insectos ponzoñosos. Discursos políticos, programas de radio y teatro, rumores, chistes, todo confluía en el odio a esos seres que amenazaban a los alemanes. Publicaciones como diarios, revistas, panfletos y textos escolares distribuían constantemente mensajes sobre la peligrosidad de los judíos y la necesidad de deshacerse de ellos por el bien de la nación.
Los dictadores y líderes totalitarios saben muy bien el enorme poder que tiene la propaganda y luego del nazismo han aprendido a usarla y hoy se potencia con el alcance universal de las redes sociales.
Una mentira dicha insistentemente, una y otra vez, bombardeada a todas horas, de maneras diferentes, por distintos medios y apoyada por personas prestigiosas, se vuelve una verdad. “Si todos dicen que los judíos son como las ratas y que traen infecciones ¿quién soy yo para decir lo contrario? debe ser así” es la conclusión a la que llegan los que incorporan pasivamente estos mensajes.
Todos los pueblos que encararon una guerra debieron hacerlo enarbolando un discurso de odio porque solo viendo al otro como enemigo se lo puede asesinar. El peligro de los discursos de odio es que borra la sensación del otro como un semejante y lo transforma en un otro esencial, un otro que se me opone, un otro que me pone en peligro, un otro con el que no se puede dialogar, un otro perverso al que solo me queda destruir.
2- ¿En qué ejemplos de la realidad usted ve que se usan hechos del nazismo para violentar y distorsionar, en el presente, lo actuado o realizado por los alemanes en el pasado?
Lo actuado por los alemanes en el pasado es visible en las decenas de hechos genocidas ocurridos luego del Holocausto, en Camboya, en los Balcanes, en Ruanda, en Guatemala, en nuestra Dictadura Militar, y en tantos otros, los discursos de odio abonaron el terreno en donde brotó el asesinato. En nuestro país fue la guerra de Malvinas en la que la propaganda tuvo una acción determinante para su legitimación. Recordemos las filas interminables de gente que iba a entregar sus cadenitas y medallitas de oro para ganarle a los ingleses, los chicos que se presentaban como voluntarios para ir al combate y recuperar lo que nos había sido robado 150 años antes con la idea de que era un paseo de domingo, de que las ganas vencerían a la poderosa maquinaria bélica de Inglaterra. Iban alegres y aplaudidos por periodistas y medios, por la gente en la calle, iban a defender el orgullo nacional y a darles una paliza a los piratas ingleses que se iban a dejar ganar sin ofrecer resistencia. “¡Qué venga el principito!” gritaba Galtieri como un gallito provocador desde el balcón de la rosada y la intensidad de la propaganda acallaba el descontento de lo que se vivía en otros órdenes, se encolumnó a toda la gente tras esta ilusión y por unas semanas parecimos haber olvidado a la opresión de la dictadura y los desaparecidos.
3- ¿Qué piensa sobre el uso de hechos o situaciones de la época del nazismo para calificar, violentar o denigrar personas o grupos en la actualidad?
El uso de lo sucedido durante el nazismo aplicado para calificar, violentar o denigrar, me parece un uso espurio y perverso. Denominando hechos, situaciones o personas actuales basándose en la información superficial que se tiene sobre el nazismo tomada de series y películas y no de un conocimiento fundado, revela el desconocimiento de qué pasó y cómo fue la vida durante el nazismo. En especial para los judíos, los discapacitados, los opositores y todo aquel que era designado como enemigo a ser detenido y silenciado en unos casos y exterminados en su mayoría.
Llamar nazi a una persona autoritaria es desconocer que nazis eran los que querían exterminar a gran parte de la gente, no solo a los judíos, empezaban por los judíos y las primeras víctimas de otros colectivos, pero su plan era global, era la reingeniería de la raza humana, una reingeniería según sus propios criterios. Para un nazi estaba permitido y justificado el exterminio de todo aquel que no correspondía a lo que creían que era la raza superior. Un nazi no es solo alguien autoritario y despótico, es alguien que cree tener el derecho de decidir quien vive y quien no. Es de un orden lógico muy alejado de cualquier situación cotidiana, aunque sea de autoritarismo y sometimiento. Llamar nazi a cualquiera a tontas y a locas es poner en evidencia su ignorancia, su superficialidad y su carencia de argumentos.
4- ¿Qué opinión le merece el uso de elementos o consignas del holocausto para agredir o descalificar a organizaciones o personas en nuestros días?
El uso de palabras derivadas del holocausto es impropio y tergiversa los hechos al dejar de lado aquel contexto. Se denigra e insulta incurriendo en una falsedad histórica, y así se violenta tanto aquella realidad como ésta. El nazismo determina una fuerte repulsa social, un profundo rechazo emocional porque se lo visualiza como el mal absoluto. Al usar esos elementos y consignas del holocausto se apela a esta emoción, se superpone el pasado al presente, se confunde y distorsiona al tiempo que se tiñe con el manto de maldad absoluta a quien se quiere denigrar, cubriendo a la persona que tuvo una supuesta conducta maligna con una mancha tóxica y pegajosa.
En los discursos de odio las palabras que tienen que ver con el nazismo vienen como anillo al dedo. El Holocausto ha tenido tanta difusión que algunas de sus cosas han pasado a ser parte del habla común pero con un abaratamiento de su contenido. Se toman ideas impactantes sin revisión ni conocimiento y se las aplican a situaciones menores, alejadas de lo que fue el horror del exterminio nazi. Palabras como “hitler, campos de concentración, goebbels, nazi…” (con minúsculas porque se dicen como sustantivos comunes) pueden referirse a diferentes cosas usualmente sin relación con muertes o asesinatos. Autoritarismo, despotismo, arbitrariedad y cosas por el estilo pueden ser denominadas a modo de exageración o enfatización con este tipo de palabras. Dan a entender por un lado que lo que quieren denominar es terrible pero por el otro abaratan, banalizan lo que pasó durante el Holocausto, le quitan peso, lo transforman en algo no tan terrible, algo que le puede pasar a cualquiera. Los sobrevivientes y los que estamos atravesados por aquel horror sentimos que nuestro dolor es tergiversado, ofendido y menospreciado. Si cualquiera es un nazi o un hitler, también lo que pasó es algo común que no merece ser señalado de manera alguna. Si cualquiera es un hitler, si la orden de quedarse en casa durante la pandemia es como estar en un campo de concentración, entonces hitler al final no era como se dice que fue ni los campos de concentración son para tanto. Transformar en ordinario lo extraordinario es darle permiso. Es más que banalizar. Es legitimarlo, darle la oportunidad de que vuelva a suceder.
5- ¿Qué situaciones, consecuencias o elementos puede disparar el uso de un discurso de odio para agredir, denostar o denigrar a sujetos, organizaciones o hechos en la sociedad contemporánea?
El uso de los discursos de odio es una conocida técnica manipulatoria para construir y desviar la así llamada “opinión pública”. Dicho de otro modo, una manera de instalar en la población la idea de que un determinado colectivo o persona perteneciente a un determinado colectivo, representa el mal y debe ser silenciado, detenido, excluido y, si la escalada continua, asesinado.
La propaganda totalitaria conoce muy bien este recurso y lo entroniza de manera privilegiada. Una de las maneras de aglutinar a una población heterogénea es instalando la idea de un enemigo común, ese colectivo entre nosotros que atenta contra nuestro bienestar. Un enemigo común junta a todos. Por ejemplo un ataque exterior, una guerra, una pandemia, un terremoto, cualquier ataque lima las diferencias y tendemos a responder de manera homogénea. Pero cuando no hay un ataque real, el nazismo nos enseñó que es igualmente útil inventarlo. Los judíos fueron para la Alemania nazi el enemigo inventado al que había que señalar, excluir y finalmente asesinar. Es el recurso que adoptan todas las dictaduras y regímenes totalitarios y lo hemos visto repetirse una y otra vez en los genocidios que siguieron al del Holocausto.
Durante la dictadura el terrorismo subversivo era el enemigo común que debía ser detenido no importa si de manera legal o ilegal, lo importante era detenerlo por el bien del país. Y así se perdió el estado de derecho que es lo que se pierde siempre cuando se justifica el daño con el supuesto bien superior.
Por ello, toda vez que se pretenda emprender alguna política que no asegure la aceptación de la mayoría, apelar a la lucha contra ese enemigo común permite la homogeneización y el acuerdo. Pero no olvidemos que el fin no justifica los medios, los medios son el fin.
6- ¿Qué propone como posible solución a este problema?
Los discursos de odio y su uso por la propaganda totalitaria están instalados alrededor del globo. La causa es sencilla: El enemigo común une a los diferentes, les da un propósito común que licúa las diferencias y los hace manejables.
Enseñar sobre el Holocausto y sobre genocidios en general es imprescindible pero no alcanza. Es preciso extraer de allí las enseñanzas que se instalen y formen una nueva conciencia. Enseñanzas que muestren cómo aquello sucedido allá y entonces se aplica aquí y ahora, en ejemplos y situaciones concretas que toquen personalmente a quien lo oye. La discriminación hacia ciertos colectivos como la gente con sobrepeso, con determinado aspecto o condición social, de género o de etnia por mencionar unos pocos, está presente todo el tiempo en todas partes y genera situaciones de penuria, ataques, bullying, exclusiones y arbitrariedades. Es ahí donde hay que apuntar porque es ahí donde duele, donde está vivo. Todo conocimiento es incorporado si viene con la carga de sentido y emoción que lo hace pertinente, solo así se oye, solo así se apropia, solo así puede producir algún cambio. Los modos de hablar, las palabras que se usan, las conductas verdaderamente inclusivas y los conceptos que lo sostienen deberían atravesar toda la escolaridad, desde el jardín hasta el post doctorado.
La ética de la aceptación del otro cuando es diferente, y especialmente cuando es diferente, sigue estando poco presente en la formación y la reflexión cotidiana. Lo inclusivo es más que las terminaciones de algunas palabras. Incluir implica conocer, comprender y aceptar lo diferente, lo no familiar, lo que no es como uno, lo que no es como uno cree que debería ser, lo que no es como uno está habituado a ser o pensar. Requiere un esfuerzo porque no es sencillo aceptar a quien no es como uno. Una particularidad de los mamíferos es que nos sentimos cómodos con los que se nos parecen, los que son de nuestra misma “familia” o “tribu” y tendemos a ver a los diferentes como potenciales enemigos. Es una herencia filogenética porque antiguamente, en la época de las cavernas, los de otras tribus eran peligrosos, nos podían robar el fuego o el alimento de varios meses. Seguimos estructurados de manera similar y el aceptar al diferente nos pide una conducta nueva que, para que suceda, debe ser sostenida por la formación y la educación.
Hasta ahora ni las religiones ni la educación formal han conseguido diluir la potencia de la instalación de ese enemigo común, el temor que implica y la aceptación de modos de evitarlo. Todos los mamíferos tenemos el mismo temor ante el peligro de eso que nos amenaza, pero solo los humanos lo usamos para manipular al grupo. Creo que esclarecer este fenómeno es esencial para empezar a pensar en cómo resolverlo, en políticas educativas que integren en las currículas la formación ética, la reflexión crítica y el aprendizaje de pensar. Sería interesante que una materia sea “El mundo de las redes sociales” que enseñe a usarlas, leerlas y defenderse de tantos de sus contenidos lesivos y peligrosos. Es un desafío que todavía espera ser encarado.
7- Si tuviera que idear una guía para periodistas y comunicadores, ¿Qué recomendaciones sugeriría para evitar el uso de la banalización y distorsión del holocausto y el discurso de odio?
Los periodistas y comunicadores debieran hacer una seria reflexión acerca de la responsabilidad que porta su tarea y prestar atención al uso oportunista de la banalización del holocausto y de los discursos de odio. Los requerimientos actuales en los medios, la sed de rating que asegura la llegada y la facturación que permite vivir al medio del que se trate, terminan siendo una trampa mortal. Sin caer en el amarillismo que requiere sangre, impacto y mucho morbo, el rating es tan voraz y perentorio que avasalla la capacidad crítica. ¿Hasta dónde llegarán para conseguir un punto más? ¿Cuál es el límite? Ante la necesidad de conservar el trabajo, de prevalecer, de ser reconocido, no pareciera que muchos se lo pregunten o lo cuestionen. Creo que debemos instalar la necesidad de un tal cuestionamiento para que cada uno entienda por qué es necesario y cuál es el daño que le hacen al tejido social, a sus propios hijos y nietos. Las distorsiones y banalizaciones así como los discursos de odio, cuando no son a propósito y guiados por algún objetivo particular, son una consecuencia de la ignorancia, de la no reflexión ética y también de la falta de tiempo y disposición para hacerlo. Así como se requiere el elemental triple chequeo de cada noticia que se difunde, cosa que tantas veces no sucede y se derraman fake news distorsivas, conocer y comprender los pasos que llevan a un genocidio es un camino, que en principio, puede permitir esa reflexión ética imprescindible.
8- Si el discurso de odio fue constructor del nazismo, ¿ante qué riesgos estamos si se utiliza el discurso de odio en la actualidad?
Los discursos de odio, una columna central del nazismo, son un riesgo poderoso en la actualidad. Pretenden homogeneizar a la población, instalar el partido único, la desaparición de los opositores, la obediencia ciega ante consignas que no se deben cuestionar ni combatir. El riesgo en la actualidad suma a este propósito la enorme potencia difusora y virósica de las redes sociales con su llegada universal. Las redes sociales fagocitan las subjetividades porque para ser visto, para ser leído, para ganar seguidores, los mensajes deben ser contundentes, simples y provocativos. No hay tiempo para pensar ni para conceptualizaciones ni argumentos. El impacto requiere brevedad y consignas explosivas. Gran parte de la población mundial convive con hambre, carencias básicas y expectativas sombrías, pero el teléfono celular es una potente herramienta globalizadora. Todos podemos subir un mensaje, se genera una proximidad inédita, una horizontalidad que nunca antes vivió la humanidad y para ser visto en esa marea de mensajes se genera una nueva necesidad, los likes y los seguidores que aseguren que existimos. De este modo las redes sociales potencian los discursos de odio y los entronizan, a veces como el único recurso disponible que da la ilusión de ser visto, de ser reconocido y considerado, especialmente para quienes no son vistos ni reconocidos ni considerados, o para los que tienen la habilidad de usar las redes para instalar enemigos, ideas y odios con la pretensión de reacomodar las piezas de este mundo a su gusto y antojo. Los discursos de odio difundidos por las redes han subido un nuevo nivel el riesgo de la convivencia humana.