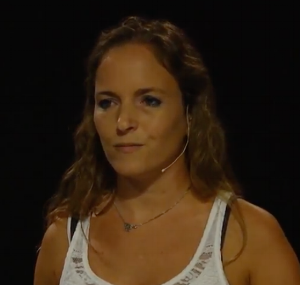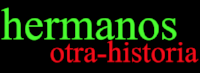“Es hora de pensar en un hijo” dice con suavidad o impaciencia, en tono imperativo o necesitado. Como pedido. Como pregunta. Como anhelo, esperando, suspendida, la reacción, la respuesta del compañero.
En la década de los treinta el reloj biológico anda más rápido y las mujeres comienzan a temer que si no sucede ya, ya no pasará.
Los que comparten el deseo, reciben estas palabras con beneplácito. Pero los que no quieren hijos, dirán claramente que no, en cuyo caso la mujer debe decidir si seguir en esa pareja y renunciar a la maternidad o separarse.
Pero para los indecisos, encarar el tema los arrastra a un tobogán de incertidumbres y sienten un torniquete en el cerebro que les entumece las reacciones. No es que no quieren sino que la idea de tener hijos los aturde y paraliza. Que no es el momento. Que no todavía. Que el trabajo. Que el dinero. Que las ataduras. Que la responsabilidad. Lo que plantea turbulencias y cuestiona la continuidad de la pareja.
No se lo confiesan a sí mismos, pero tienen miedo. Obviamente un hijo es un compromiso, un vínculo biológico de por vida, más que el matrimonio. Y se pone en duda la capacidad de honrarlo. ¿No será una tal pérdida de libertad que los arrinconará y les cortará las alas para siempre? Como si tener un hijo fuera una amputación imaginaria de una libertad también imaginaria porque somos mucho menos libres de lo que nos gusta reconocer.
¿De qué se protegen? ¿Qué asusta tanto a los hombres? ¿No ser capaces? ¿Cansarse y querer volar? ¿Que no les nazca el instinto de paternidad?
Ese mismo hombre tiene una mascota, un perro por ejemplo, y disfruta de ser recibido con esa cola sonriente y arrebatada que dice ¡llegaste! ¡qué suerte! ¡cómo te extrañaba! y le prodiga caricias, comida y el paseo diario. Conoce el placer de criar un ser indefenso, de alimentarlo, de mimarlo, de desear verlo y jugar con él. Establece un lazo hondo y entrañable. Sin temor alguno. Le nació el instinto.
Obviamente no es igual tener un hijo. Lo que no saben es que el famoso instinto maternal está siendo cuestionado. No todas las mujeres sueñan con tener hijos ni la maternidad es su objetivo en la vida. Incluso una vez que son madres las cosas no les salen espontáneamente, ni dar de mamar ni contener ni resolver las mil y una cosas que suceden. El tal instinto es una construcción que va naciendo, en hombres y mujeres, a medida que interactúan, cuidan y conocen a su hijo. Desarrollan, cada uno a su modo, ese fuerte sentimiento de apego y amor que asegura que el niño llegará a adulto.
Pero la cultura nos juega en contra. Ha instalado el modelo de mujer-madre, emocional, sentimental y romántica, que dibuja corazones rosas, se pone linda y sueña con el príncipe azul que la hará feliz para siempre y el del padre-proveedor, macho fuerte, determinado, inmune ante sentimentalismos, que mide su éxito en su potencia eréctil, el tamaño del coche y de la cuenta de banco.
La historia familiar de muchos incluye un modelo paternal afín con la cultura predominante. En general un padre trabajador con poco contacto cotidiano y una afectividad amarreta con sus hijos, al menos cuando son chicos, justo cuando se construye e instala el modelo: el lugar del padre será un espacio vacío o mal ocupado que años más tarde genera el panic attack de preguntarse ¿cómo voy a hacer para ser padre?
Lo curioso, lo sorprendente, lo maravilloso, es que ése que se asustó ante el deseo del hijo, que dudó acerca de sus capacidades, que temió sentirse acorralado por un compromiso que no se podrá desanudar, ese mismo hombre, una vez nacido su hijo, descubre que se ha vuelto a enamorar. Desde el momento en el que ve en la ecografía borrosa imágenes que solo el técnico entiende, ¡se mueve! ¡¿es el corazón?! y un tum tum tum tum rápido y fuerte porque sí, eso que se ve ahí es tu hijo. Y algo te empieza a pasar, algo nuevo con lo que no contabas y no entendés cómo te inunda una emoción inédita ante ese milagro y la evidencia de que eso que late ahí es algo tuyo y te sube desde los pies un calorcito, un temblor, una especie de embriaguez que te hace levitar. Corrés la mirada del ecógrafo hacia tu mujer que ahora es más que tu mujer, ahora es poseedora de un tesoro que hasta tal vez se te parezca. Y el crecimiento de la panza. Y las pataditas. Y en una vorágine misteriosa el parto, la lactancia, los pañales y el llanto que solo vos sabés calmar. Y un día te mira, te reconoce y te sonríe y ni todos los soles del mundo brillan para vos como el puente que se tiende entre los dos.
La cultura nos está regalando un nuevo modelo de paternidad, hombres que no quieren perder el placer de la crianza, que reclaman intervenir, no quedar afuera, sabiendo que solo estando, solo ocupándose, solo así irán haciendo suyo a ese hijo que durante nueve meses vivió un idilio exclusivo con su madre.
Hay nuevos vientos, esta vez benévolos, y los hombres empiezan a tener permiso de emocionarse, de reír y de llorar, de consolar, abrazar y acariciar, de meter la nariz en el cuello de su bebé, ahí, en ese huequito que está debajo de la oreja y aspirar hondo y con delectación la fuerza y la potencia de la vida.
Publicado en La Nación online, sept 17, 2018