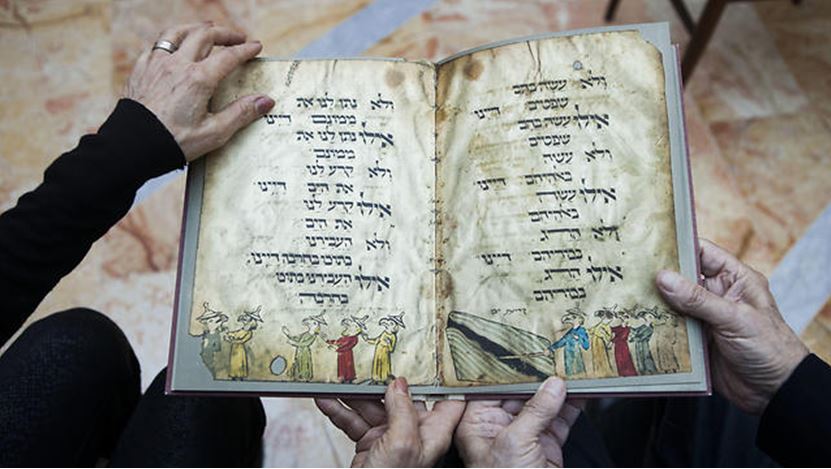Ponencia presentada en las jornadas “Frente al Límite. Reflexiones en torno al Holocausto y las experiencias dictatoriales en Argentina y América Latina” realizadas en la Universidad Nacional de Rosario, organizadas por la Secretaría de Cultura el 31 de octubre y 1 de noviembre de 2001.Publicado en “Historiografía y Memoria colectiva. Tiempos y Territorios”, Ed. Miño y Dávila, Madrid, 2002, Cristina Godoy, compiladora).
El Mal absoluto y la Shoá[1].
El complejo fenómeno de la Shoá está siendo cada vez más estudiado y expuesto. En un mundo vaciado de esperanzas e ilusiones, en donde impera la duda y la incertidumbre, el escepticismo y la desmoralización, hay pocas cosas que concitan la casi unanimidad de la opinión. Una de ellas, es la Shoá como testimonio inequívoco y ejemplo máximo del Mal absoluto. Cuando el mundo conoció el alcance y el grado de la maquinaria de exterminio se acuñó la frase esperanzada “nunca más”. Hoy se ha hecho extensiva a otras latitudes y otras realidades y expresa el paradigma indudable de lo que nadie desea. ”Nunca más”, sea en el idioma que sea, sea en el país que sea, sea adjudicado a la circunstancia que sea, quiere decir siempre lo mismo: que no se repita; que no se repita el Mal, el Mal absoluto.
Son cientos los historiadores, académicos, testigos, sociólogos e interesados en general, que investigan e iluminan facetas otrora escondidas. La Shoá[2], documentada, difundida, con un manantial aparentemente inagotable de testimonios a cuál más intenso, revelador y desgarrador, nos permite preguntarnos como sociedad por la maldad y su ejercicio, dado que preguntarnos por la propia no nos es fácil.
La banalidad del mal.
El ya clásico texto de Hannah Arendt, “Eichmann en Jerusalem”[3] publicado en 1963, ha propuesto de una vez y para siempre, el concepto de “banalidad del mal”. Cronista del célebre juicio, sufrió el hondo impacto de no poder unir los horrores relatados por tantos testigos con la figura de ese burócrata gris, seco, no demasiado inteligente, que insistía en decir que no había actuado por odio, que no odiaba a los judíos, que simplemente había obedecido órdenes y que lo había hecho de la mejor y más eficiente manera que pudo. Pensó entonces que Eichmann era el representante de una manera diferente de ejercitar el mal. El Mal puesto en acto de manera banal, no del modo trascendente en el que lo podríamos hacer cualquiera de nosotros, es decir, con la culpa consiguiente. El Mal ejercitado con banalidad no genera culpa ni ninguna reflexión moral sobre la propia conducta ni sobre sus consecuencias.
Lo que Arendt señaló en su estupefacción, hoy puede hacerse extensivo a otros perpetradores nazis y a sus miles de discípulos posteriores en todo el mundo.
La mirada individual tradicional, intrapsíquica, proponía hipótesis genéticas o de otro tipo para comprender cómo algunas personas ejercitaban el Mal con banalidad y otras con trascendencia moral. Se nacía malo o loco o se iba enloqueciendo o “enmalando” por diversas circunstancias siempre en el orden de lo personal, como si se tratara de elecciones o posibilidades individuales. La solución era, consecuentemente, también individual: el castigo y la reclusión en forma de cárcel o de internación psiquiátrica. Hoy, y gracias a otras investigaciones e hipótesis, podemos ir más allá y nos preguntamos por los contextos, el familiar y social y, principalmente, el político. El abordaje previo dejaba sin explicar el mecanismo y la estructura implícita que hacía posible que la conducta Mala fuera llevada a cabo por grandes cantidades de personas, contenidas, avaladas, estimuladas y premiadas por un orden institucional legal. Eichmann, como tantos “malos banales”, era un burócrata, no odiaba, no se definía a sí mismo como “malo”, sino como un buen ciudadano, alguien que hacía lo que se esperaba de él.
El mal común.
Cuando se piensa en la maldad, se piensa siempre en la del otro. La idea de la propia maldad nos es difícil de asumir. Tendemos a justificar y definir a nuestra propia conducta como originada por una finalidad noble, un propósito básicamente bueno. “Es por tu bien” suele ser el contexto de muchas conductas sádicas perpetradas sobre los niños en una supuesta actitud educativa. Nunca el castigo, a veces feroz, se debe a “porque soy malo”, “porque estoy lleno de odio”, “porque hago lo que quiero”, “porque tengo derecho”. El ejercicio del poder de unos sobre otros es siempre ejercido, desde el perpetrador, con el mejor de los conceptos de sí mismo y las circunstancias del momento son justificaciones que le eximen de toda culpa. “Me provocó”, “estaba cansado”, son pretextos, en el orden de lo cotidiano, que aquietan una posible conciencia sucia.
El mal, definido siempre por otro –a veces la víctima, otras un observador- es siempre definido como “bien” por el perpetrador.
Un mal de otro orden
Los estados, los sistemas políticos en general, siguen la misma pauta: definen sus políticas, siempre, desde el bien.
Los crímenes nazis nos proponen interrogantes frente a los cuales, la mirada individual, es simplista y restringida. Desde la nueva perspectiva vemos a los individuos inmersos en sistemas políticos que modelan sus acciones así como las teorías que las sostienen. Las complejas relaciones entre los individuos y los estados pueden generar conflictos entre las acciones legales y las legítimas, entre la propia conciencia y la noción fuertemente aplaudida de obediencia. Es en este contexto que debemos mirar los fenómenos de la complicidad abierta o encubierta así como de la indiferencia de la gran mayoría frente a crímenes flagrantes. Los individuos que llevaron a cabo las órdenes nazis, lo hicieron convencidos de que era lo mejor, de que el fin justificaba los medios, de que quienes habían tomado las decisiones sabían por qué y para qué lo hacían, creían que se trataba de actos beneficiosos para el estado. Individuos convencidos de la bondad de sus acciones y de la bondad de las órdenes recibidas son capaces de cometer actos de una incontrovertible Maldad.
Arendt nos ha enfrentado con un dilema que aún permanece sin respuesta: personas comunes, sanas mentalmente, no particularmente crueles, parecen ser capaces de ordenar y cometer los crímenes más horrendos sin preguntarse por su legitimidad. La aterradora consecuencia de su proposición es que cualquiera de nosotros, dadas las circunstancias, podría ser capaz de ejercitar el Mal.
El Mal y el mal.
La guerra de Vietnam produjo un nuevo revuelo en las ciencias sociales, al conocerse los actos protagonizados por muchos soldados norteamericanos. En especial, el juicio a la masacre de la aldea Mai Lai re-editó el estupor de Arendt: muchachos comunes habían cometido actos de una inusitada crueldad sobre la población de la aldea, conductas que reabrían la pregunta sobre lo hecho por los nazis y sus cómplices. Esta vez no eran alemanes con una cierta mentalidad propensa a la obediencia ciega[4] o campesinos ignorantes y sedientos de sangre. Se trataba de miembros de la clase media norteamericana, muchachos como cualquiera, hijos de familias de honestas y trabajadoras, no fanáticos, ni perturbados, ni diferentes a la población media. El juicio exponía con impúdica desnudez la brutalidad de las conductas de estos muchachos ante víctimas indefensas. ¿Cómo era posible, se preguntaban, que hijos de un país que levantaba bien alto – al menos internamente- la bandera de la igualdad ante la ley, del derecho a la diferencia, de las libertades individuales, se hubieran transformado en monstruos de esa calaña? ¿Qué había pasado con estos muchachos? ¿Habían cambiado por estar en un contexto de guerra? ¿Traían dentro suyo, sin que lo supieran, la posibilidad larvada de la crueldad? ¿Los seres humanos somos malos por naturaleza? Estudiosos y académicos se abocaron a tratar de comprender el fenómeno y encontrarle explicaciones que rediman, primero a sus compatriotas pero también a la naturaleza humana. Su empeño, infortunadamente, aún no se ha visto satisfecho sin que ello confirme o niegue la maldad humana como condición innata. Lo que se ha puesto en la picota es el papel de ciertos sistemas políticos.
Tanto la investigación de Stanley Milgram[5] como la de Zimbardo[6] han probado con aterradora conclusión, que la capacidad del Mal nos es inherente y podrá emerger siempre y cuando no lo visualicemos como Mal y haya algún superior jerárquico que se haga cargo de la responsabilidad. Repito: si alguien –un estado, una autoridad, una ideología, una religión, una condición- nos convence de que lo que hacemos no está mal, que tiene algún propósito superior bueno, que el sufrimiento que infringimos tiene un sentido y que no somos responsables de ello, pareciera que cualquiera de nosotros es capaz de ejercitar el Mal.
Tzvetan Todorov[7] ha estudiado la conducta de los perpetradores nazis en los campos de exterminio y la de los soviéticos en los gulags. Desconfía, como señalé antes, de las explicaciones tradicionales como patología o regresión. Los sádicos, dice, eran los menos, estimados entre un 5 y un 10%. Hablar de regresión a instintos primitivos es también impropio. Por un lado, en el mundo animal no existe la tortura o el exterminio y por el otro, no se rompía el contrato social puesto que los perpetradores se atenían a leyes, obedecían órdenes. Dado que la mayoría estaba conformada por burócratas, conformistas, obedientes, interesados en su bienestar personal, tampoco podemos explicarlo por el fanatismo ideológico. Cree Todorov que debemos buscar las respuestas en el nivel político y social, en cuáles son las condiciones sociales que permiten que tales crímenes sean posibles. Concluye que tales condiciones sólo existen en una sociedad totalitaria, como era la sociedad nazi por ejemplo. Ejerce una poderosa acción sobre la conducta moral de los individuos particulares y está caracterizada por
- la designación de un enemigo claro, un agente interno, un “uno entre nosotros” que se opone a los designios estatales –al bien- y que debe ser eliminado;
- la renuncia a la universalidad de los conceptos del bien y del mal que pasan a ser posesión y definición exclusiva del estado;
- el estado pretende controlar la totalidad de la vida social del individuo, a quien se le exige la total sumisión puesto que no hay lugar donde escapar ni refugiarse.
Estas condiciones, que convierten a una sociedad en totalitaria, tienen poderosas consecuencias en la conducta. Una vez definido el enemigo, la hostilidad hacia él es loable, hacerle Mal está Bien. La responsabilidad se alivia y hasta se anula debido a que es patrimonio del estado; así, las personas pueden y deben concentrarse en los procedimientos que le corresponden sin ocuparse de mirar más allá. El comportamiento se vuelve dócil, maleable y hay una pasiva sumisión a las órdenes.
El estado totalitario influencia tanto a los perpetradores como a las víctimas que se visualizan a sí mismos como los “enemigos internos”. Su posición es de soledad e impotencia frente a una fuerza superior y se corroe y diluye la posibilidad de una rebelión en masa porque un régimen totalitario desarticula toda forma de resistencia concertada.
Señala Todorov que una vez instalado el sistema totalitario, se produce un deslizamiento sutil y un cambio progresivo de los umbrales de lo tolerable en toda la población. Ello va convirtiendo a la mayoría en cómplice gradual de los crímenes. Se va cayendo lentamente en el ejercicio del “mal fácil”.
Los motivos de la gente común.
Dice el profesor Yehuda Bauer[8] :
“Para trabajar con las implicaciones universales, debemos tomar la historia particular del Holocausto. No vivimos en abstracciones. Todo hecho histórico es concreto, específico y particular. Es precisamente el hecho de que le sucedió a un grupo particular de gente lo que le confiere su importancia universal, porque todo odio grupal está siempre dirigido a grupos específicos, por razones específicas en circunstancias específicas. De nada sirve elevar banderas contra el mal en abstracto, el mal es siempre concreto, específico.”
Tomemos entonces, a modo de ejemplo, un área concreta de la tarea cotidiana de la gente común y veamos a los empleados en el sistema de ferrocarriles del Tercer Reich, esencial para el desarrollo de las dos guerras emprendidas (la guerra contra los ejércitos aliados y la guerra contra los judíos). Para dichos empleados, transportar judíos era un trabajo como cualquier otro. Raoul Hillberg[9] asegura que no se puede entender el fenómeno de la Shoá sin conocer acabadamente el rol de los ferrocarriles. El sistema de trenes de Alemania era una de sus organizaciones más complejas y extendidas. En 1942 empleaba aproximadamente 1.4 millón de personas más los 400 mil que trabajaban en los territorios ocupados de Polonia y Rusia. Transportaron millones de judíos y de otras víctimas a la muerte sin que se sepa de ninguno que haya renunciado a su trabajo, que haya protestado y que haya pedido un traslado.
Gerald Markle[10] dice que el Holocausto fue un asesinato en masa, pero fue un asesinado planificado, organizado y exhaustivo. Para llevarlo a cabo y para que la gente común colaborara
“la burocracia debía reemplazar a la turba violenta, la conducta rutinaria debía reemplazar a la rabia, el antisemitismo emocional debía volverse antisemitismo racional”.
Pensando tan sólo en el sistema ferroviario, las personas involucradas en la gigantesca planificación y concreción de la matanza masiva de judíos, suma casi dos millones de personas. Y, repito, sólo en el sistema de transporte. No contamos a los millones que formaron parte de los engranajes que mantenían aceitada y en funcionamiento la maquinaria de la muerte, los cientos de miles de empleados de oficina, de organizadores y ejecutores, los millones de personas anónimas que hacían a la eficacia industrial del sistema. Preguntados a posteriori, justificaban su conducta de variadas maneras, pero raramente indicaban al odio, deseo de venganza, o cualquier otro sentimiento asociado. “Era lo que me habían ordenado hacer”, “No sabía lo que estaba pasando, yo hacía mi trabajo” y otras respuestas similares. El Mal es ejercido sin consecuencias morales en los sistemas autoritarios y burocráticos. La responsabilidad está salvada gracias a un fuerte contexto ideológico y a las técnicas burocráticas de la fragmentación y el aislamiento que no permiten la confrontación con el cuadro total.
El miedo, la inercia y la comodidad.
Al mismo tiempo la gente debe seguir viviendo. Durante las guerras, durante las tiranías, durante los estados totalitarios, la gente sigue viviendo. Sigue trabajando, se sigue enfermando, sigue amando, sigue soñando. La gente tiene miedo de perder lo que tiene, aunque sea poco, aunque se haya ido acostumbrando a menos y menos, se aferra a lo que tiene. La gente, nosotros, tendemos a ser conservadores, a acomodarnos en nuestros refugios conocidos y somos renuentes a exponernos, a ponernos en peligro. Son todas conductas que desalientan la rebelión o la asunción de comportamientos arriesgados. Conservar el trabajo, el sueldo, la obra social, la jubilación para los que sólo tienen eso, puede ser un fundamento válido para aceptar gradualmente ciertos estados de cosas, para mirar a un costado, para negar. Esto no nos convierte en cómplices, simplemente explica nuestra inacción. Órdenes y obediencias, secuencias de conductas, jerarquías, son temas cruciales en la búsqueda de comprensión del ejercicio del Mal. También lo es el tema de la responsabilidad, como lo probaron algunos académicos de las ciencias sociales, la responsabilidad reemplazada, en los sistemas burocráticos, por la disciplina. La conciencia cívica reemplazada por la comodidad, por el miedo, paralizante, a ser la próxima víctima.
La maldad de todos los días.
Pero la maldad en sí misma, esta vez con minúsculas, es una vieja compañía y actúa desde las sombras, pero con energía, en nuestra vida cotidiana.
Cuando se piensa en la maldad, se piensa siempre en la del otro. La idea de la propia maldad nos es difícil de asumir. Tendemos a justificar y definir a nuestro propio comportamiento como originado por una finalidad, una proposición básicamente buenas. “Es por tu bien” suele ser el contexto de muchas conductas perpetradas sobre los niños en una supuesta actitud educativa. Nunca el castigo, a veces feroz, se debe a “porque soy malo”, “porque estoy lleno de odio”, “porque hago lo que quiero”, “porque tengo derecho”. El ejercicio del poder de unos sobre otros es siempre ejercido, desde el perpetrador, con el mejor de los conceptos de sí mismo y las circunstancias del momento. “Me provocó”, “me descontrolé por el cansancio”, son pretextos que aquietan una posible conciencia sucia. Sabemos lo difícil que es la aceptación de algún acto propio como dañino, la resistencia que tiene cada uno de nosotros a mirarse y leerse como malo en algún momento. Pero, el ejercicio de nuestra maldad individual, éste que es tan difícil de reconocer, siempre es una resultante de algún conflicto, transcurre en el reino de las emociones, a veces de las más primitivas. Como tal es comprensible, entra dentro de la expectativa de lo humano. Es el Mal banal, el que nos deja sin argumentos, el que desafía nuestra concepción y dignidad humanas.
Un paradigma del Mal: la tortura.
El estado totalitario tiene la capacidad de introducirse en nuestra subjetividad y modelarla con los poderosos medios de la manipulación de masas, la propaganda, la formación de corrientes de opinión, la generación de enemigos contra los cuales aglutinarse, la creación de banderas de lucha, hipótesis de conflicto, guerras. Y produce cambios profundos en todos los habitantes que requieren de una poderosa capacidad crítica y de reflexión para evitar el sometimiento ideológico, la re-estructuración de su subjetividad en una nueva que incluye la aceptación de los argumentos manipuladores. Esta aceptación es la que diluye toda resistencia y permite la ejecución de los actos demandados con convicción cívica, a veces hasta con el orgullo de enfrentar la dura tarea requerida con entereza y dedicación. Muchos de los soldados de la tortura de América Latina carecieron del necesario grado de crítica y reflexión y aceptaron de buen grado los lavados de cerebro que la CIA instruía en las bases de Panamá. Se abocaron a la limpieza de indeseables, convencidos de que lo que hacían estaba bien, de que su tarea era patriótica, de que su conducta era similar a la de un dentista que debe limpiar el diente cariado quitando parte del tejido sano para impedir que la enfermedad prospere, de que, aunque sucio, su trabajo estaba destinado a mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes del país (al menos, de los que quedaran vivos). Han torturado con nulo sentimiento de culpa, muchas veces sin sentirse personalmente comprometidos. El gran triunfo de estas técnicas de manipulación es la disociación que se produce en el perpetrador que no ve a su torturando como un ser humano, ve sólo a un enemigo por cuya tortura y destrucción será premiado.
Contrariamente a lo que se supone, la práctica de la tortura no nació recientemente, es tan antigua como la historia de nuestra civilización.
En su libro sobre la tortura, dice John Conroy[11];
“La tortura ha sido utilizada desde siempre por gente bien intencionada, incluso razonable, armada con la sincera creencia de que estaban preservando a su civilización. Aristóteles favoreció el uso de la tortura para la obtención de evidencia y San Agustín también defendió la práctica. La tortura era una rutina en la antigua Grecia y Roma y aunque los métodos han cambiado en los siguientes siglos, los objetivos del torturador –obtener información, castigar, forzar a un individuo a cambiar sus creencias o lealtades, intimidar a una comunidad- han permanecido inalterables.”
Considera Conroy que la práctica de la tortura admite cuatro principios que propone como universales:
- Una vez aceptada la tortura como método, la categoría de “torturable” tiende a expandirse y a abarcar a más y más gente. Los romanos empezaron admitiendo la tortura a los esclavos, luego la hicieron extensiva a los hombres libres que habían cometido traición, y al poco tiempo cualquier ciudadano podía ser torturado aún en situaciones menores.
- La tortura parece perfectamente justificable cuando es percibida alguna amenaza al bienestar propio; es fácil de condenar cuando se la ha perpetrado sobre quienes no son enemigos, no así al revés. Hasta la aparición de los herejes, la Iglesia Católica se había opuesto a la práctica de la tortura ejercida por los romanos. En el siglo XIII, el Papa Inocencio IV designó a los herejes como merecedores de tortura, la que debía ser cumplimentada por las autoridades civiles.
- En lugares en donde la tortura es común, las simpatías judiciales se inclinan más hacia los perpetradores que hacia las víctimas. La presunción de culpabilidad sobre la víctima es casi siempre a priori. Hasta el siglo XII, la determinación judicial de la culpabilidad dependía del designio divino: se sometía a los sospechosos a ordalías, pruebas imposibles de ser superadas.[12] En el siglo doce se comenzó a aplicar el viejo código romano que decía que una sentencia de culpabilidad podía ser obtenida sólo con el testimonio de dos testigos o con la confesión del acusado. Extraer la confesión implicaba una sentencia de culpabilidad encubierta y dependía de la habilidad del torturador –empleado del sistema judicial-, el conseguirla con rapidez y a satisfacción.
- Si la definición de clase “torturable” está confinada a las clases sociales inferiores o a círculos alejados, promueve pocas protestas, cuanto más se acerca a la propia puerta, más objetable se vuelve. En Europa, recién a mediados del siglo XVIII la tortura empezó a dejar de ser una forma aceptable de investigación legal y se levantaron voces de protesta en círculos intelectuales que se oponían a los apremios sobre los oponentes religiosos, muchas veces miembros de los mismos círculos. La oposición no fue igual cuando se trataba de supuestos asesinos comunes, traidores o revoltosos en general, en general miembros de estratos sociales inferiores.
Un ejemplo de Francia y la guerra de Argelia.
Estas cuatro reglas siguen siendo vigentes y han sostenido el accionar de todas las fuerzas de represión. Tomamos –en tanto sociedad- a la tortura como parte de nuestros horizontes posibles, casi normalizados, por no decir aceptados y estimulados en nuestro mundo. Los gobiernos y sistemas judiciales parecen actuar con el doble standard de declararlo indebido en la letra de la ley pero contar con ello en la concreción de sus políticas.
Paul Aussaressses[13], general francés que actuó en la guerra de Argelia, autor del libro “Servicios Especiales, Argelia 1955-1957”. dice:
“Me llaman asesino, sí, pero yo sólo cumplí con mi deber con Francia, no se puede vencer al enemigo sin recurrir a la tortura y a las ejecuciones. Lo hacemos para obtener información, para remontar la cadena que permita descubrir a la organización... La acción terrorista implica a mucha gente: una bomba la pone un hombre, pero otros la han transportado, han señalado los objetivos, la han fabricado... Llegamos a identificar a 19 terroristas que habían participado en un solo atentado. ¿Qué hay que hacer con el detenido? ¿Nada? ¡Entonces los otros 18 seguirán poniendo bombas y matando inocentes!”.
A la pregunta: ¿Y no cree que un país democrático debe combatir el terrorismo sin recurrir a la tortura?, responde:
“Eso es posible sólo si se dispone de mucho tiempo. Pero la presión es terrible. .... Si hubiera mucho tiempo se podría hacer de otro modo, pero cuando la organización terrorista está ahí y sigue presionando, hay que explotar inmediatamente la información que se consiga sacar del detenido, no queda otro camino para ahorrar vidas y sufrimientos”
¿Quién es este general?[14]
“El General Aussaresses, que tiene ahora 83 años y el pecho constelado de medallas, no es un torturador cualquiera. De no mediar el obstáculo de la Segunda Guerra Mundial que hizo de él un resistente contra los nazis y un militar bajo las órdenes del general Charles de Gaulle, hubiera sido tal vez un pacífico profesor de letras clásicas, pues se había licenciado en filología griega y latina y escrito una tesis titulada La expresión de lo maravilloso en Virgilio. Pero la guerra orientó su destino en la dirección castrense e hizo de él un agente secreto y un especialista en “operaciones especiales” de las Fuerzas Armadas, púdico eufemismo que recubre tareas clandestinas de sabotaje, secuestro, asesinato y otras brutalidades contra el enemigo en territorio extranjero”.
El general Aussaresses no tiene el menor cargo de conciencia por la sangre que hizo correr ni por haber actuado de una manera que violaba las leyes imperantes. Su tesis es que, cuando se está inmerso en una guerra, la obligación suprema –para un combatiente, para un país- es ganarla, y que esto es imposible si se respetan las leyes y los principios morales que rigen la vida de una sociedad democrática en tiempos de paz. Las autoridades políticas, judiciales y militares lo saben muy bien, aunque no puedan decirlo, y por eso se desdoblan en figuras públicas que aseguran estar empeñadas en mantener las acciones bélicas dentro de la legalidad y la limpieza étnica, y en otras, más pragmáticas, que en sordina, sin dejar huellas, e incluso simulando no enterarse, exigen de sus subordinados en uniforme las iniciativas más crueles e inhumanas en nombre de la eficacia, es decir, de la victoria. Para eso están los ejecutantes, los que se manchan las manos, a los que a veces, incluso después de emplearlos en esas sucias tareas de catacumba, el poder recrimina o castiga para guardar las apariencias y mantener vivo el mito de un gobierno que, aún en el apocalipsis bélico, acata la ley”.
Como bien dice una de las reglas enunciadas por Conroy, el horror ante tales declaraciones es proporcional a la distancia, cuanto más lejos de uno, más adverso el juicio. Todo puede cambiar si el dilema se nos acerca. Mucha de la gente que clama venganza por lo sucedido en el ataque terrorista a Nueva York del 11 de septiembre de 2001, acaba de descubrir que sus convicciones trastabillan cuando el peligro toca a sus puertas. Y su preocupación y cambio de actitud no nos deberían ser ajenos. Cualquiera de nosotros desconoce cómo reaccionaría en la triste situación de ser puestos a prueba y cómo justificaría su reacción y cómo conviviría con el descubrimiento de su nueva mirada. Nada nuevo, ningún cambio podrá producirse si no asumimos nuestra propia capacidad de ejercitar el Mal, si miramos al Mal como algo que hacen siempre los demás.
Maldad y razón.
Dice Humberto Maturana[15]:
La maldad es un fenómeno cultural que surge, no porque el ser humano sea en sí malo, sino porque se constituye cuando se tiene una teoría política, religiosa o filosófica, que justifica la negación y sometimiento del otro. El daño que hacemos a otro en el enojo, no constituye un acto de maldad. En ese acto el daño puede ser violento o fatal, pero en sí no es malvado, sólo si recurrimos a la razón para justificar ante nosotros y ante otros la legitimidad de ese daño apagando nuestra sensibilidad, ese dañar se constituye en un acto de maldad. El Holocausto es un acto de maldad. Su magnitud es impresionante, incomprensible y destructora, pero como acto de maldad es un acto de maldad como muchos otros que se han cometido en la historia de la humanidad y que continuamos cometiendo en la vida cotidiana cuando creamos justificaciones racionales para nuestra negación del otro. ... Pienso que holocaustos han ocurrido muchas veces en la historia de la humanidad desde el surgimiento de la apropiación material o espiritual en el patriarcado. El Holocausto del pueblo judío es el más gigantesco y más conmovedor para nosotros por ser el más cercano y el que nos toca más porque podemos vernos en él como objeto y como actores. ¿No fue acaso un Holocausto la muerte de tres o más millones de mujeres en manos de la Inquisición bajo la acusación de brujería? La apropiación de las cosas, la verdad, las ideas, es ciega ante el otro y ante sí mismo. Mientras tengamos teorías filosóficas que justifican racionalmente la apropiación de la verdad y no reflexionemos sobre sus principios y fundamentos admitiendo que son creaciones nuestras y no visiones de la realidad, mientras tengamos religiones y no reflexiones sobre ellas admitiendo que surgen de nuestra experiencia espiritual y no como revelaciones de una verdad trascendente, habrá holocaustos, grandes o pequeños, porque nos aferraremos a la defensa de nuestras verdades ocultando nuestros deseos y por lo tanto, nuestra responsabilidad en nuestro hacer.
Cada vez que, de una manera u otra, nos apropiamos de una verdad y buscamos una justificación racional para nuestros actos desde esa verdad, abrimos un camino hacia el holocausto. Al ser nosotros dueños de la verdad, el que no está con nosotros está equivocado de una manera trascendental y su error justifica ante nosotros su destrucción sin que nos hagamos responsables de ella. Mejor aún, es el que el otro no esté conmigo lo que justifica su negación y destrucción y la justificación racional de la negación del otro exime de responsabilidad al que lo destruye. Cuando esto pasa no cabe la reflexión y el otro simplemente desaparece del ámbito humano, su negación no nos toca y el holocausto, en la negación total del otro, está en camino. ....
El Mal y el Bien.
Esta confrontación con el Mal banal, el Mal institucionalizado y legal que lo eleva al absoluto, amenaza con sumirnos en la más negra desesperanza. Hasta acá, es como si la hipótesis de la innata maldad de los humanos estuviera comprobada y nuestra dignidad, maltrecha y en harapos. Pero hay también en la Shoá otro espejo en el que, de vernos, podremos recuperar algo de tanta dignidad perdida: el trabajo de los rescatadores. Silenciosa, invisible, de bajo perfil, pero persistente y obstinada, la tarea cotidiana de miles de ciudadanos europeos, permitió la supervivencia de la gran mayoría de los que han conseguido seguir viviendo. Contrariando no sólo a las leyes, sino muchas veces a sus propias familias, a su educación, los anónimos y desconocidos que se rebelaron frente a leyes que consideraron inhumanas, a riesgo de sus propias vidas y las de sus familiares, son un ejemplo que aún espera ser develado y transmitido, como una de las lecciones más poderosas de la naturaleza humana. Se ha hablado mucho de la resistencia armada y muy poco de los actos de rescate en donde el heroísmo no buscaba el reconocimiento social, el monumento ni la gloria eterna. Es en los actos de rescate que tenemos una herramienta pedagógica de primera magnitud porque permite trabajar temas tales como la diferencia entre lo legal y lo legítimo, la responsabilidad individual por la vida del prójimo, las relaciones entre el individuo y el estado totalitario y la necesidad de juicios críticos y reflexiones éticas.
En palabras del profesor Bauer[16]:
“En los márgenes del horror, estaban los rescatadores: demasiado pocos, demasiado aislados, pero el mero hecho de su existencia nos justifica ampliamente en nuestra enseñanza sobre el Holocausto. Mostraron que la gente tenía opciones, que se podía actuar de manera diferente a la multitud. En el contexto de desesperanza, ellos constituyen el ejército de la esperanza. En algunos casos, comunidades enteras actuaron como rescatadores, poblados, áreas, naciones enteras como los daneses y también los italianos en muchos casos”.
El Mal absoluto tuvo su pico ejemplar en la Shoá. También lo tuvo el Bien.
La Shoá me enseñó que siempre hay caminos posibles, que así como hay enfermos desahuciados que milagrosamente se curan, se puede salir de las situaciones más desesperadas, no transitando por supuesto los viejos caminos –que son, por otra parte los únicos que conocemos- ni estudiando sólo la maldad de los demás. Está en juego nuestra propia concepción sobre nosotros mismos, los nuevos aprendizajes que aún nos esperan. Estamos formados en una educación hipócrita, con un doble standard, sobre nuestra condición misma que niega la existencia del Mal, por ende, no estamos entrenados en descubrirlo ni en combatirlo en nosotros mismos. Pareciera que nacemos tanto con la potencialidad del Bien como con la del Mal y que son las circunstancias lo que gatilla nuestro “mejor” o nuestro “peor”. Si no reconocemos los riesgos y tentaciones de nuestra propia Maldad y nuestra vulnerabilidad en los sistemas totalitarios, no podremos luchar contra ello, seguiremos estando en sus manos.
El prójimo nos es querido y necesario. La tarea incesante en la construcción de estados lo más alejados del totalitarismo que sea posible, el trabajo sobre la responsabilidad cívica, sobre la reflexión ética, sobre la libertad y sus límites, es hoy, más que nunca, imprescindible para la continuación digna de la vida.
Referencias y notas:
[1] Shoá: (hebreo), devastación. Designa la guerra emprendida por los nazis específicamente contra los judíos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, en el cual también fueron discriminados y muertos otros grupos (gitanos, homosexuales, opositores políticos, masones, testigos de Jehová, discapacitados). La palabra Holocausto, difundida universalmente por los medios masivos especialmente norteamericanos, es impropia dado que alude a un rito religioso, la ofrenda de un animal al sacrificio del fuego, para la purificación de los pecados. El concepto comporta la idea inaceptable de la culpabilidad de las víctimas y de su inmolación por voluntad divina.
[2] La Shoá no es el único exponente del Mal en el siglo XX. Ha sido el más estudiado pero está acompañado por los millones de muertos que le debemos a la “limpieza étnica” de Bosnia-Herzegovina, al asesinato de los Tutsis por el gobierno de Ruanda, a los asesinatos en masa de Burundi, a los camboyanos aniquilados por el Khmer Rojo, a los masacrados en Timor Oriental por los indoneses, a los genocidios sobre poblaciones indígenas, a la privación de los derechos humanos para gran parte de la población mundial y al progresivo deterioro del nivel y expectativa de vida para la gran mayoría de los humanos.
[3] Hannah Arendt: “Eichmann in Jerusalem. A report on the Banality of Evil”, The Viking press, 1963.
[4] Hipótesis que, de manera más florida, desarrolló Daniel Goldhaggen en su publicitado, y extenso libro “Los verdugos voluntarios de Hitler. Los alemanes corrientes y el Holocausto”, Santillana, 1997. La hipótesis de que el pueblo alemán sea Malo de manera innata, probablemente tranquilice a muchos, -a condición de que no sean alemanes-, pero no contribuye a esclarecer la comprensión del fenómeno del Mal.
[5] Stanley Milgram: “Obediencia a la autoridad”. Ed. Besclée de Brouwer, Bilbao, 1980. Se trata de la experiencia de laboratorio realizada en la Universidad de Yale, que pretendía medir el grado de aceptación a las órdenes de tortura de personas comunes. Ha demostrado que la gran mayoría de los sujetos obedecían la orden bajo dos condiciones: que el daño se justificara por algún fin superior y que la responsabilidad estuviera cubierta por alguna autoridad.
[6] P. G. Zimbardo, C. Haney, W. C. Banks, D. M. Jaffe: “The psychology of Imprisonment: Privation, Power and Pathology”, publicado en Rubin Zelig ed: Doing onto Others, Prentice Hall, 1974. En esta experiencia de laboratorio realizada en la Universidad de Stanford, un grupo homogéneo de estudiantes es dividido arbitrariamente y unos serán los prisioneros y otros los guardianes. Los cambios en las conductas de estos últimos, el progresivo incremento de sus conductas sádicas, así como los cambios de quienes hacían de prisioneros, su sometimiento y humillación, prueban que el contexto estimula nuevas conductas en las personas capaces de conducirse de modos novedosos y sorprendentes incluso para sí mismos.
[7] Tzvetan Todorov: Frente al límite. Siglo veintiuno editores, 1993.
[8] De su conferencia pronunciada en enero 2000 en el Foro Internacional sobre el Holocausto”, Estocolomo, Suecia.
[9] Raoul Hillberg, German Railroads, Jewish Souls. April 1986.
[10] Gerald Markle: Meditations of a Holocaust Traveler. State University of New York Press, 1995.
[11] John Conroy: Unspeakable Acts, Ordinary People. The Dynamics of Torture. Alfred A Knopf, 2000.
[12] Ordalía: prueba judicial mágica o religiosa. Había cuatro: por el fuego, por el agua, por el veneno y por el combate. Un ejemplo de ordalía por el agua, era la perpetrada sobre las acusadas de brujería; se las maniataba de pies y manos, se les ataba una pesada piedra y se las arrojaba al agua. Si se hundían y se ahogaban, eran culpables; en el imposible caso de sobrevivir, lo habrían hecho sólo con la ayuda de Dios, lo que probaría su inocencia.
[13] Página 12, 20-5-01, tomado de El País de Madrid.
[14] Mario Vargas Llosa (La Nación, 20-5-01 tomado de El país.):
[15] Humberto Maturana: “El sentido de lo humano”. Dolmen Ediciones, Santiago de Chile, 1995.
[16] Op.cit.