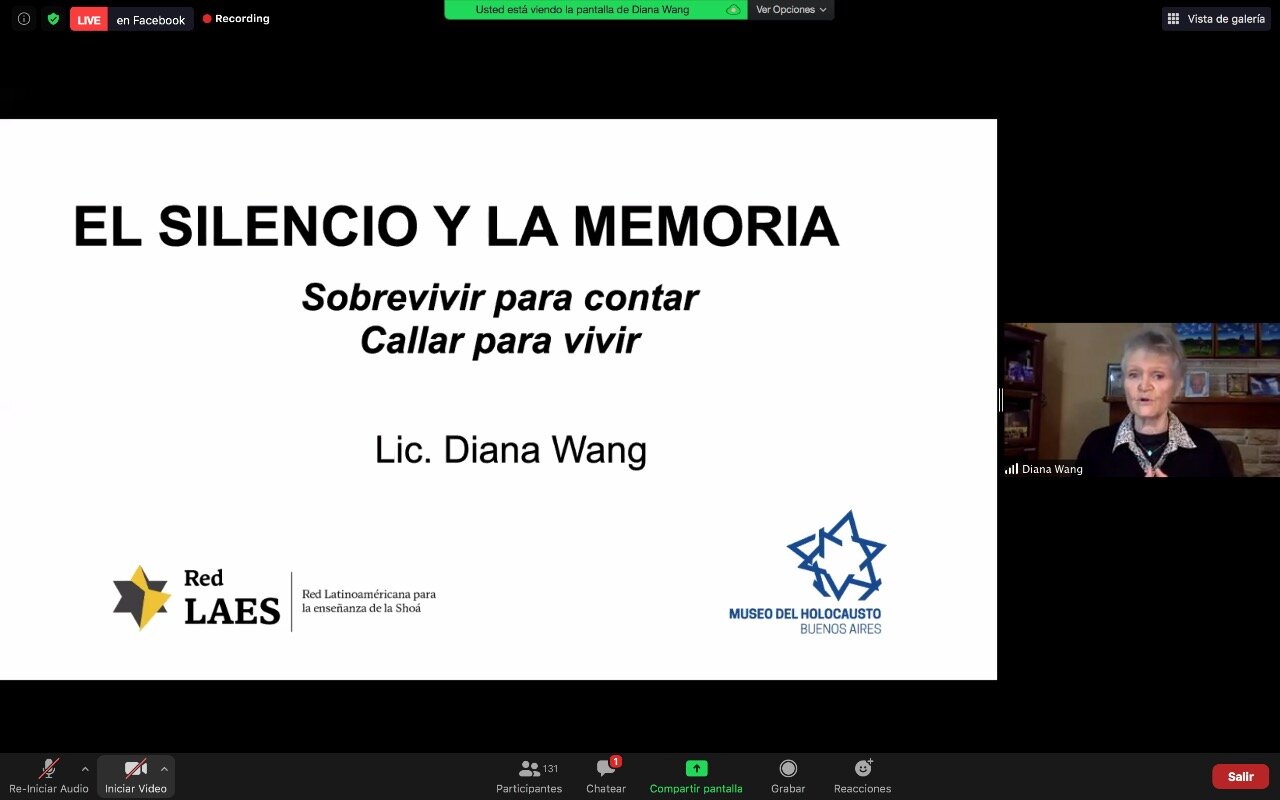(Nueva versión. Presentada para el XII Congreso Internacional de Stress Traumático y Trastornos de Ansiedad y I Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Psicotrauma - 29 junio 2011)
Abstract: Revisión del concepto de trauma en la diferenciación entre traumas individuales y traumas colectivos. En este sentido, se propone reflexionar acerca de los distintos componentes, en ambos casos, y sus consecuencias en la subjetividad y en la sociedad. El silencio, en un caso, y el silencio, en el otro, asumen dos características diferentes para la evaluación diagnóstica y terapéutica. La autora es Presidenta de Generaciones de la Shoá en Argentina y su ponencia parte de la experiencia adquirida con los sobrevivientes del Holocausto y su silencio durante décadas, que hoy evalúa, no sólo como saludable, sino también como estructurador de la posibilidad de seguir viviendo.
INTRODUCCIÓN. Como prólogo de la dictadura militar de 1976-83, en los años de la Triple A durante el gobierno de Estela Martínez de Perón, hubo una campaña para reducir los ruidos molestos en la ciudad de Buenos Aires. Spots televisivos sobre “El silencio es salud” culminaron con el obelisco rodeado por un enorme cartel con la mencionada frase. Para quienes lo hemos vivido, nos habla del acallamiento de la oposición, el avasallamiento de los DDHH y la indiferencia de los bien pensantes. Un cartel amenazante con implicancias oscuras: ¿Qué le pasaría a quien hablara? ¿Cuáles serían las consecuencias? Mejor callar. Por las dudas. Como todo publicista sabe, una campaña debe basarse en algún sustrato de verdad para lograr el efecto buscado. Y esta sencilla frase publicitaria, “el silencio es salud” contiene una porción de verdad. Además del beneficio de callar ante un estado peligroso, existe una relación más honda entre algunos silencios y la salud. No me refiero a los silencios ante injusticias o ataques a los DDHH, sino a otros silencios, a los silencios de las víctimas, al silencio de los sobrevivientes. Aprendí que para todos ellos, el silencio, lejos de ser una conducta patológica o insana, fue condición de preservación y continuación de la vida.
Es un hecho observable que, después de genocidios o traumas colectivos (en nuestro país la guerra de Malvinas, Dictadura), los sobrevivientes y los directamente implicados quedan sumidos, a poco de terminado el hecho, en un hondo silencio. Pensado como un silencio común y, ante la idea de que superarlo sería beneficioso, se lo juzgó negativamente visto como malsano. Se traspolaba lo que se conocía de la esfera individual a la colectiva, sin advertir que se trataba de fenómenos diferentes que afectaban cosas diferentes. Se tomó el silencio de los sobrevivientes de hechos colectivos como patológico, atribuyéndole las características de negación, represión y ocultamiento. En el caso de los sobrevivientes de la Shoá, se describió un supuesto síndrome del sobreviviente que los describía como “locos de la guerra”. Pasados unos años, luego de que los sobrevivientes comenzaron a hablar, observamos que, bien lejos de la locura, su silencio había sido estructurador de la posibilidad de vivir.
Dice la psicoanalista francesa Rachel Rosenblum que “los sobrevivientes que hablan corren, a veces, un riesgo mayor que los que callan. Contar su historia puede producir efectos y consecuencias somáticas y psíquicas muy graves, puede evocar lo que los hace ponerse en contacto, otra vez, con la vergüenza y el terror”…. “Las técnicas de negación y distanciamiento son muy útiles cuando se trata de operar en una cripta”. Los peligros de hablar, de desencriptar lo tan sabiamente ocultado, “producen consecuencias que pueden ser muy serias”. Nos recuerda Rosenblum, en consecuencia, que se trata de mecanismos de defensa y que el quebrarlos, tal vez, comporte el peligro de quebrar la estructura psíquica del individuo en cuestión. Pero sabemos que, en algunas situaciones, poner palabras a la situación traumática vivida es lo que impide el efecto tóxico deletéreo. ¿Cómo comprender estas otras situaciones, en las que a las víctimas se envenenan si hablan?
La definición del DSM-IV respecto a traumas o síndrome de SPT se refiere a una persona individual y los efectos en la misma, independientemente de si el trauma vivido fue en un contexto individual o colectivo. La actual ponencia se refiere a la distinción en cuanto al origen de la situación traumática y a su contexto. El silencio de las víctimas tiene distinta calidad según sea su origen, responde a leyes y conductas diferentes. Los sucesos de la esfera colectiva son de otro orden lógico a lo individual, siguen otras leyes y afectan cosas diferentes. Diferenciemos, entonces, el trauma individual del trauma colectivo.
Trauma individual. El ataque o trauma individual sucede entre dos personas (por ejemplo una violación, secuestro, robo). El atacante puede ser un delincuente, un enfermo, un enemigo, su conducta es individual, está determinada por una emoción, es algo que alguien le hace a alguien, está en la esfera de lo operable y comprensible de las relaciones interpersonales. Sucede de a dos, hay un perpetrador que tiene un objetivo personal sobre el atacado; genera en la víctima culpa, vergüenza, humillación, impotencia e ira, sentimientos que deben ser comprendidos, aceptados y resignificados. En la medida en que es puesto rápidamente en palabras, permite su operatividad y reduce el efecto tóxico de su silenciamiento. Cuanto más tiempo se mantenga en silencio, más hondo quedará anclado con un peso aplastante y menos permitirá su des-traumatización. Exige una técnica de abordaje en la que la palabra es central: nombrar permite conceptualizar, reconocer, distinguir, pensar y reacomodar. Callar amenaza con comprometer la subjetividad toda, hundiendo a la persona en la victimización, sin permitirle emerger y seguir su camino. Encararlo es crucial y cuanto más pronto se haga, mejores serán el pronóstico y la recuperación.
Trauma colectivo. No se trata de una situación de a dos, aún cuando implique a veces a dos personas. El atacante no obra preso de una emoción ni por una cuestión personal sino obedeciendo órdenes, es una herramienta de una entidad superior, por ejemplo un Estado. Compromete a la sociedad toda, fragmenta las bases de lo que está bien, cambia las expectativas y reglas de la vida. El atacado es definido como enemigo social, pertenece a un grupo tomado como blanco por un Estado o estructura para-estatal; el ataque se define y justifica de manera colectiva. El ataque no es una decisión particular del perpetrador sino que proviene del Estado, lo que hunde a la víctima en el azoramiento, le impide comprender y desarma sus estructuras lógicas. Cuando es el mismo Estado en cuyo seno se desarrollaba su vida quien lo ataca, el individuo queda fuera de las estructuras sociales que lo definían como ciudadano y persona. Pierde su condición de sujeto a derecho y se vuelve, como dice Agamben (), sujeto de nuda vida. Los parámetros de la educación se vuelven otros: perseguirlo, torturarlo y matarlo se vuelven buenas acciones, premiadas por la superioridad. Se subvierte lo que cualquier religión predica- hacer el Bien- y se inviste al Mal de una cualidad deseada y aplaudida. Los que eran amigos se vuelven enemigos, lo que estaba bien está mal, lo que estaba mal está bien. Si alguien ayudaba a un judío en Polonia durante la ocupación nazi, si alguien le daba refugio, le proporcionaba un salvoconducto, le daba tan solo una papa que le permitiera vivir un día más y era descubierto, se mataba a toda su familia y luego se mataba al ayudador, rompiendo los lazos de solidaridad y humanidad. Hacer el bien, ser solidario estaba prohibido, estaba mal. La denuncia, la delación, la tortura, el engaño promovidos, alentados y premiados por el Estado y la prisión sin causa, el asesinato programado y realizado por el aparato gubernamental, le quita a uno el piso sobre el que está parado, la confianza básica sobre la que se sustenta la vida en sociedad. Hace falta tiempo para que, desde lo colectivo, se asuma este quiebre en su base. Después de la 2a Guerra Mundial, los fenómenos de masacres colectivas han sido tema de investigación de las ciencias sociales y los datos son coincidentes: sea donde fuere que el hecho hubiera sucedido la mayoría de los sobrevivientes comparten esta condición de silencio. No durante los primeros meses, ni siquiera durante los primeros años. Durante décadas. En los sobrevivientes sudafricanos, los de la masacre de Ruanda, los de la guerra de Argelia, los Hereros, los de las limpiezas étnicas en los Balcanes, los de Guatemala, los de Timor Oriental y Camboya, los de Malvinas y los de la dictadura argentina y la chilena, la uruguaya, la brasilera, los sobrevivientes del genocidio armenio, los sobrevivientes de la Shoá, todos han mantenido un silencio parecido.
Callar asume acá otro énfasis y se revela como necesario para la recuperación del sentido. La socióloga Dominique Frischer lo llama silencio estructurante porque, dice ella, es el que ha permitido la continuación de la vida. Recién cuando el sobreviviente siente que el pasado ha quedado atrás, cuando los pasos dados a posteriori lo tranquilizan porque todo ha seguido bien, es cuando, paradójicamente, puede ponerse en contacto con lo vivido, abrir el archivo cerrado, mirar hacia atrás y comenzar a hablar. Callar le ha permitido vivir.
Victimización y palabra. No todos permanecen en silencio. Algunas víctimas de genocidios o traumas colectivos, han hablado profusamente. En general, en los días inmediatos a la finalización del hecho genocida, manifiestan una fuerte determinación a compartir lo vivido, a recibir la contención luego del ataque sufrido y a resignificar de manera comunitaria su experiencia. Pero esto dura poco tiempo y la mayoría comienza el proceso de repliegue y silencio. Es curioso que aquellos que han hablado enseguida y han continuado haciéndolo – al revés que las víctimas de ataques individuales- se han instalado, muchas veces, en un lugar de victimización del que no han podido salir. Pensemos en los suicidios de algunos sobrevivientes a poco de haber terminado la situación de ataque y luego de años de intentar hablar sobre ello y recibir respuestas desinteresadas que los han arrojado en una angustiante soledad. Tan solo a título de ejemplos y por tomar a los más ilustres: Primo Levi, prisionero en Auschwitz (su primer libro “Si esto es un hombre”), se quitó la vida a los 68 años, en 1987; Bruno Bettelheim, prisionero en Buchenwald y Dachau (escribió “Sobrevivir”), se suicidó en 1990, a los 87 años, víctima de una depresión; Georges Pérec, niño de la Shoá que quedó huérfano (escribió, entre otros, “La desaparición” una novela en la que prescinde de la letra e), se mató en 1982 a los 46 años; Jean Améry, nacido en Viena como Hanns Chaim Mayer, autor del clásico “Ante los límites de la mente: Contemplaciones de un sobreviviente de Auschwitz y sus realidades”, fue prisionero en Auschwitz, Buchenwald, Bergen-Belsen, se suicidó a los 66 años en 1978; Arthur Koestler, prisionero del campo de Vernet d´Ariège, húngaro, se suicidó en 1983 a los 78 años en Inglaterra; Paul Celan, nacido como Paul Pésaj Antschel en Rumania, estuvo recluido en un campo de trabajo en Moldavia, se suicidó a los 50 años en Paris en 1970. Jorge Semprún, quien no se ha suicidado, lo dijo claramente: “tuve que elegir, o la escritura o la vida, elegí la vida” y calló durante varias décadas hasta que pudo abrir la cripta y enfrentar a sus fantasmas. Los que tenemos contacto con sobrevivientes de genocidios o traumas colectivos, tenemos muchos ejemplos, en la clínica, acerca de las consecuencias que implica el forzar a alguien a abrir la cripta de sus memorias más vergonzosas y humillantes. Sólo cuando llega el momento preciso, sólo cuando la vida, luego de varias décadas, les prueba que la confianza puede ser puesta a prueba nuevamente, es cuando pueden hablar.
Victima y victimización. Es importante diferenciar ser víctima de elegir la victimización. Esta última condición sumerge al individuo en el hecho del que fue objeto centralizado como eje de su identidad, sostenido así, alimentado y mantenido vivo. La victimización puede ser elegida tanto por sobrevivientes de traumas individuales como de traumas colectivos. Pero, las víctimas de ataques individuales que no pueden hablar enseguida, se hunden en la victimización. Las víctimas de ataques colectivos se hunden en la victimización si hablan enseguida. Cuando sienten la necesidad perentoria de hablar y lo hacen, en sus casas, el tema se vuelve recurrente y agobiante, cubre a los hijos con mensajes de resentimiento y las relaciones intrafamiliares se ven, usualmente, teñidas de culpa, ira e irritación, los hijos no quieren escuchar la cantinela constante de los ataques de los que han sido víctimas sus padres, lo cual les produce intensas contradicciones tanto por no querer escuchar como por sentirse mal porque su propia vida los tuvo fuera de peligro alguno. Los que hablaron demasiado pronto lo hicieron desde la definición de víctimas, subrayándola, buscando un reconocimiento que aún la sociedad no estaba en condiciones de dar, no había aún los dispositivos receptivos y resignificadores necesarios. El hablar con insistencia no sólo no producía alivio ni posibilidad de operar con el trauma sino tampoco de resignificación alguna. A diferencia de lo que ocurre con el sobreviviente de un ataque individual, los hunde más en la victimización, victimización que se vuelve un eje principal de identidad y los sume en cierto grado de penuria pegajosa y constante que entorpece sus vidas a cada paso.
No siempre es malo callar. Pero la gran mayoría, afortunadamente, permaneció en silencio. Siendo como soy hija de sobrevivientes de la Shoá, al comenzar mi camino de inmersión y reflexión, lo primero que me pregunté fue por las razones del silencio. En la primera edición de “El silencio de los aparecidos” en 1987, sorprendida, confusa y dolorida por el silencio en el que había crecido, encontré seis razones para el mismo. Entendía y leía el silencio como una carencia, una falta de mis padres que caía sobre mí y que necesitaba entender y perdonar. Consideraba, como todos, al silencio como una condición negativa y, por ello, me era esencial comprenderlo y de-construirlo. En aquel momento propuse que (en un apretado resumen):
1) La sociedad de pos-guerra no quería escuchar. El mundo emergente de este negro episodio, en el que murieron más de 50 millones de personas, estaba abocado a su reconstrucción; no había espacio ni posibilidad de sumirse en la desesperanza que implicaba conocer lo que, del mundo decían los relatos de los testigos. Los sobrevivientes eran mirados además con una sospecha acusatoria: ¿qué hicieron para sobrevivir? ¿cómo responder a esta sospecha sin, al mismo tiempo, derrumbarse en el intento?
2) No existían las palabras. Palabras como amor parental debían ser redefinidas cuando, por amor, se entendía el entregar a un hijo a desconocidos y así tal vez salvarlo. Robar, matar, mentir, eran acciones que permitían seguir viviendo, cambiaban de signo y valor. Vida y muerte, vivir y sobrevivir, morir y ser gaseado, todas palabras que asumían sentidos nuevos, a veces imposibles de hacer compatibles con la vida “normal”. Como bien dice Primo Levi en su conocido poema, incluido en “Si esto es un hombre“: Los que vivís seguros / En vuestras casas caldeadas / Los que os encontráis, al volver por la tarde, / La comida caliente y los rostros amigos: / Considerad si es un hombre / Quien trabaja en el fango / Quien no conoce la paz / Quien lucha por la mitad de un panecillo / Quien muere por un sí o por un no. / Considerad si es una mujer / Quien no tiene cabellos ni nombre / Ni fuerzas para recordarlo / Vacía la mirada y frío el regazo / Como una rana invernal / Pensad que esto ha sucedido: / Os encomiendo estas palabras. / Grabadlas en vuestros corazones / Al estar en casa, al ir por la calle, / Al acostaros, al levantaros; / Repetídselas a vuestros hijos. / O que vuestra casa se derrumbe, / La enfermedad os imposibilite, / Vuestros descendientes os vuelvan el rostro.
3) Varias categorías de sufrimiento. Los sobrevivientes, igual que el resto de las personas, necesitan pensarse dentro de categorías que los ubiquen dónde, cuánto, qué. Las categorías fueron cambiando a lo largo del tiempo, pero en las postrimerías de la 2a Guerra Mundial había unas pocas: los asesinados y los sobrevivientes; los primeros eran vistos como inocentes per se y los segundos eran sospechados de traición o complicidad. De entre los sobrevivientes, según de qué lado del alambrado habían estado, los que fueron prisioneros de campos de concentración eran los sobrevivientes patognomónicos. Los otros, los que habían huido a la Unión Soviética o a otras partes, los que habían sobrevivido cambiando su identidad, los que habían estado escondidos en bunkers, altillos, sótanos, los que habían deambulado en bosques a la intemperie, todos estos, no eran vistos como víctimas sobrevivientes. Eran, sin embargo la absoluta mayoría de sobrevivientes y, dado que no habían estado en campos, no tenían una historia reconocida como horrorosa para contar ni tenían un relato heroico del que sentirse orgullosos, no sentían el derecho a ser reconocidos en la misma categoría. La acusación de colaboración pesaba de manera sangrienta sobre todos ellos.
4) No querían herir a sus hijos. Esto es fácilmente comprensible porque ningún padre quiere contarles a sus hijos relatos de dolores o sufrimientos que pudieran hacerles daño o sumirlos en alguna penuria no deseada. Lo mismo pasa con los sobrevivientes de los genocidios que, además de las otras razones, quieren construir familias lo más libres posible de las pestilencias del pasado con la idea de librar a los hijos de sus memorias envenenadas.
5) La confusión ante el quiebre de la continuidad: el “bache”. La Shoá, igual que cualquier otro genocidio, es un ataque sorpresivo a la confianza en la previsión y continuidad normal de la vida. Se cae en una especie de “bache” que no se había advertido antes. La caída es feroz por lo imprevisible y porque no tiene una fecha de terminación, se siente y se vive como infinita y sin salida, corroe las bases que sustentan la credibilidad en una sociedad contenedora y posibilitadora de la vida. La salida del “bache” es igualmente imprevisible, sorprendente y confusa. Los sobrevivientes observan que el mundo ha continuado sin ellos y deben adaptarse rápidamente a los cambios, a la gente que ha seguido viviendo su vida normal, y confundirse entre ellos, tratando de ser como ellos, dejando el oscuro “bache” en algún lugar de la memoria para ocuparse de ello más adelante, cuando se pueda, cuando el reintegro a la vida normal, junto con los demás, haga posible mirar nuevamente hacia atrás.
6) Las distintas memorias. Lawrence Langer investigó testimonios orales de sobrevivientes6 y distinguió cinco memorias que corresponden a cinco formas de manifestación del self. Su descripción me permitió visualizar algunos aspectos de las memorias de los sobrevivientes y sus hondas consecuencias.
a) la memoria profunda, conduce al self sepultado. Sigue viviendo allá y entonces pero, simultáneamente, acá y ahora. Cuando parece que recuerda, en realidad vuelve a vivir, habla en presente. “Un efecto de la memoria común, con su decir acerca de la normalidad en medio del caos, es para mediar la atrocidad, reasegurarnos que, a pesar de la ordalía, algunos lazos humanos eran inviolables. Por ejemplo, el tema recurrente en los testimonios orales de la mutualidad que sostenía a las hermanas que pasaron juntas la experiencia del campo. La memoria común apela a la unidad familiar como un valor nutricio en momentos oscuros -y no hay razón para contradecirlo. Pero, simultáneamente, la memoria profunda, a menudo en el mismo testimonio, se sumerge debajo de la superficie narrativa para excavar episodios que corroen la comodidad de la memoria común. El recuerdo y el registro de lo sucedido opera en varios niveles y deja la atrocidad y el orden en una suspensión permanente y disruptiva”. Relata, a continuación, la situación de dos hermanas, adolescentes, que estuvieron escondidas, un año y medio, en un pozo en el granero de una granja, un pozo de menos de un metro de diámetro, “con ratas que mordisqueaban nuestros pies”. Un día vino a verlas un hermano que luchaba en los bosques con los partisanos, les dio un arma y les dijo que si llegaban a venir los alemanes que no se entregaran vivas, que una debía matar a la otra y después suicidarse. Celia, la que está brindando el testimonio, dice: “... escuché venir al granjero que dijo: ‘rápido, alemanes, quédense tan quietas como puedan’. Estábamos en ese pequeño agujero. No sé qué pasó. Empezó a entrar agua, mucha agua. No teníamos aire para respirar y el agua nos cubría, hasta la barbilla. No sé cuánto tiempo estuvimos allí, tres días, cuatro días, cinco días, no sé. Y después escuchamos pasos sobre nosotras. Entonces le dije a mi hermana: ‘vos me matás ahora, y después te matás vos’. Dijo: ‘no, sos la mayor. Vos me tenés que matar a mí’. Dije: ‘no, sos la menor, vos me vas a matar a mi’ y ella ya me estaba apuntando con la pistola porque se oía hablar alemán y ruido de pasos. Era que se estaban retirando, dejando el granero y el granjero golpeó tres veces y supimos que estábamos a salvo”. Y las dos hermanas, habiendo suspendido temporariamente la solidaridad fraternal, ¿con qué quedaron? ¿Con un sentimiento de alivio? ¿Con un terror perecedero? ¿Con estupefacción al ver como el sujeto de su diálogo se hundía? Si ya no podemos hablar de mutuo sostén, ¿de qué podemos hablar aquí? ¿Cómo definir al hermano ‘protector’ que sanciona el pacto de asesinato y suicidio?” Éstas son preguntas que no pueden ser respondidas desde la moral común. Celia las sepultó en la zona más profunda de su olvido, incapaz de responder ante tamaña subversión de lo que estaba bien y lo que estaba mal.
b) la memoria angustiada, conduce al self dividido, enunciada por el subjuntivo condicional: si yo hubiera hecho tal cosa, si yo no hubiera hecho tal cosa. No hay alivio ni respuestas. Desde el presente se enjuicia permanentemente al pasado en una identificación con aquellos que sucumbieron y la constante revisión acerca de las propias responsabilidades. La memoria angustiada aprisiona a la conciencia en lugar de liberarla. El impacto de la memoria angustiada deriva del hecho que el testimoniante no puede identificarse con quien fue; su pasado y su presente parecen ir por senderos paralelos, se divide su self. Zoltan por ejemplo, entra en un diálogo consigo mismo acerca de este tema, y desarrolla un patrón de conducta mediante el cual mira atrás y se escucha a sí mismo. Distingue entre el ‘yo’ que ‘hace’ y el ‘yo’ que ‘es hecho’ pero no los puede conciliar. Al describir las redadas para la deportación a Auschwitz, trata de explicar por qué nadie hizo nada para protestar. No teníamos líderes, se recuerda a sí mismo; carecíamos de confianza, no teníamos una elección real. Pero estas explicaciones lo exasperan más que lo satisfacen. Todavía no puede comprender por qué no se apoderó del arma del SS y mató algunos nazis antes de que ellos lo hubieran matado. Sufre de una memoria con cicatrices, demasiado honesto para ocultar la herida original, pero incapaz de curarla. ‘Me molesta, sabe?’ confiesa volviendo al mundo de la entrevista, ‘por qué, por qué, por qué (nadie se negó a obedecer)’. No hay, de hecho, modo de tender un puente entre estas dos identidades; este descubrimiento es una fuente maestra de angustia y su revelación es, tal vez, el drama principal de los testimonios. No ‘ibas’ a ‘ningún lado’, dice Zoltan acerca de su ordalía, te ‘llevaban’ a ‘ningún lado’.
c) la memoria humillada, conduce al self acorralado, sensación de impotencia, de ausencia de control; lidia con el recuerdo de lo vergonzoso, de aquello que no puede ser incluido en el marco moral de la normalidad, lo que ni siquiera merece ser contado, puesto que no representa ninguna lección de nada; es el anti-ejemplo. “Por supuesto que había toda clase de períodos difíciles que uno no podía... por ejemplo, en el campo de Langenstein (un campo de trabajo) yo tenía tanto hambre que no sé qué habría podido comer. Estábamos durmiendo sobre el piso y cerca mío estaba otro prisionero. No sé qué edad tenía, parecía viejo. Y acabábamos de recibir nuestra ración de pan y él ya estaba tan enfermo que no podía comer el pan. Y yo yacía a su lado, esperando que muriera para poder (larga pausa) agarrar su pan”. La pausa entre las palabras “poder” y “agarrar” expresa, según Langer, el drama de la memoria humillada, la necesidad de contarlo y la profunda convicción de la imposibilidad de contarlo. Dice Langer que la memoria humillada toca el punto crucial de la ética. “La memoria humillada debe residir en un dominio crepuscular que el insight ético nunca consigue iluminar. No puede unirse jamás con el mundo actual. Ello sugiere una permanente dualidad, no exactamente una división, sino una existencia paralela.
d) la memoria infectada, conduce al self reactivo, relativa a conductas de robos, mentiras, cobardías, brutalidades, antropofagias, que contaminan, intoxican la vida entera de la víctima, le impiden ser empáticos consigo mismos, no admiten perdón ni absolución. “Llamo memoria infectada, contaminada, a la narración manchada con la desaprobación de la sensibilidad moral actual del propio testigo, tanto como por algunos de los incidentes que relata. La memoria infectada es, sin embargo, una forma de auto justificación, una validación dolorosa de la conducta necesaria y también admirable. La memoria infectada no puede purificarse a sí misma porque está atrapada por el designio moral que es virtualmente inútil para comprender los episodios narrados, porque los sistemas morales con los que estamos familiarizados están construídos sobre la premisa de la elección individual y la responsabilidad por las consecuencias de dicha elección. ..... ‘Teníamos que comportarnos como animales’ dice Myra, ‘no había otra forma de comportarse’. La memoria infectada parece inconsistente con la retórica de la esperanza.
e) la memoria inheroica, conduce al self disminuido, descalificado. Tiene que ver con la falta de lógica en el hecho de haber sobrevivido. Refieren que más que como resultado de las ganas de vivir -como nos gustaría pensar a los que siempre hemos estado vivos-, se debió simplemente a que, no saben cómo, aparecieron, están vivos. Desde su propia mirada, la voluntad no parece haber influido en ese hecho, no consiguen encontrar nada en sus conductas que hubiera llevado al resultado de salir con vida, no hubo nada heroico, se sienten disminuidos. “Chaim E., por ejemplo, llegó a Sobibor en un transporte con otros mil judíos. Los SS eligieron dieciocho para trabajar en el campo; el resto, incluyendo a su hermano, fueron enviados directamente a las cámaras de gas. Preguntado por qué pensaba que había sido elegido, contesta sin dudar ‘por casualidad’. La noción de alguna conexión entre la individualidad y el destino simplemente ha desaparecido. Al ignorar la naturaleza del lugar al que había llegado, se había apoyado en la presunción rudimentaria de que trabajar, sin importar qué y cuánto, podría resultarle manejable, ‘Pasara lo que pasase, todavía estabas vivo.... no te planteabas más nada’. Pero, incluso el optimismo fuera de lugar, era una mirada sin ilusión, al menos, según lo explica Chaim hoy, no portaba la idea de un yo al mando de su situación. Chaim formula luego importantes definiciones: ‘por otro lado, no había opciones, eras llevado a hacer lo que hacías. No es que hacías lo que planeabas, lo que pasaba, pasaba. No pensás. Pensás, en el momento, sólo lo que pasa en ese momento, no lo que va a pasar en el momento siguiente. Sos llevado, hacés lo que haya que hacer según sea lo que te digan’.
Las memorias se interrumpen unas a otras en los testimonios, se invaden, se confunden, convierten al fluir de la narración en algo aún más caótico y difícil de comprender. Se entiende, en este contexto, el propósito de una “cura de silencio y de amnesia concertada” que confiesa haberse hecho Jorge Semprún para poder seguir viviendo.
Un silencio estructurante. En una sociedad como la nuestra, tan psicoanalizada, tan colonizada por la idea de que hablar es siempre bueno, la idea de que callar pudiera ser útil se me impuso desde lo pragmático. En mi último libro, en “Hijos de la Guerra” me atreví a hacer la pregunta de si el silencio era una condición negativa, si siempre era conveniente hablar, si el abrir la caja de pandora no hacía peligrar alguna condición de vida, si no exponía algunos fantasmas que era preferible seguir manteniendo en la oscuridad. Poco después la propuesta de Frischer redobla la apuesta y plantea, no sólo que se trata de un silencio diferente, que no necesariamente debe ser franqueado, sino que ese silencio es condición de vida, estructura la posibilidad de seguir viviendo.
Vivimos en una cultura que estimula el hablar. Nos circunda la idea, promovida probablemente por los templos psi y sus sacerdotes y feligreses, que hablar es siempre sanador y que, aquél que no lo hace, está en riesgo de alguna severa patología mortal e incurable. Es por cierto saludable, repito, intentar poner orden y otorgarle operatividad a nuestro mundo interno y a nuestras relaciones y penas. Pero de ahí a enunciar una ley general para todos los silencios, de todas las personas, en todas las situaciones, hay un trecho que requiere de alguna reflexión. Una de esas situaciones es la de haber sido miembro de un grupo considerado como enemigo interno y victimizado en manos de un aparato estatal.
Las situaciones de violencia o trauma colectivo producen tal impacto social y personal, socavan tan hondamente las bases sobre las que nos constituimos como individuos, que es preciso un largo tiempo de recomposición para poder ponerse en contacto con lo sucedido y recuperar la confianza. La reconstrucción de ese piso no es un fenómeno individual, sino una labor colectiva que tiene su proceso específico y requiere tiempo. Mientras la sociedad no brinde los dispositivos adecuados, cada sobreviviente sigue viviendo como puede, en la necesidad de reconstruirse como individuo luego de la ordalía vivida. El silencio no solo es necesario sino que pareciera ser la condición sine qua non. Un silencio que no es olvido, ni represión ni negación, es un silencio activo y expectante, una decisión agazapada a la espera de que la sociedad pueda confrontarse con las consecuencias de revisar lo sucedido.
CONCLUSIÓN. La diferenciación entre trauma individual y colectivo, permite comprender los distintos silencios consecuentes y las diferencias de operación, humana y terapéutica, ante ellos.
La lesión de un trauma individual es una herida a la subjetividad, a la propia capacidad de defensa y apela a un enorme esfuerzo para la aceptación y recuperación. Pero la lesión de un trauma colectivo, es de otro orden lógico, corroe la legalidad sobre la que se sustenta la convivencia, ataca al espíritu de comunalidad, la vida gregaria, el contexto vital imprescindible en el que construimos nuestra subjetividad. Si la policía, que se supone es la instancia estatal que me protege, es la que pone en riesgo mi vida y la de mi familia, si debo ocultarme de quien me protege, ¿cuáles son los parámetros a los que puedo ajustarme? El mapa pre-existente deja de ser válido, ninguna cartografía es válida, se pierden los puntos de referencia, sobre lo que se está parado, en quien confiar, dónde ir, cómo comportarse. El clima es de terror y sospecha, se vuelve tóxico y ya nada es como era. La confianza queda herida de muerte. No solo la víctima, también el resto de la sociedad necesita mucho tiempo para reconocer la vulneración de la confianza, las bases del Estado de Derecho y las leyes de convivencia. Es recién cuando la sociedad puede asumir el daño recibido, que los sobrevivientes tienen habilitada la posibilidad de comenzar a hablar.
La vida debe seguir. Las ganas de vivir son incontenibles. Son como ese hilito de agua que siempre encuentra un cauce porque tiene que seguir. Cuando todo termina, cuando se sale del “bache” oscuro y arbitrario, cuando se recupera la vida “normal”, hay que hacer un gran esfuerzo porque para reinsertarse en la vida hay que hacer como si se volviera a confiar. Lo pasado no es sometido a revisión, se toma como el rayo fatídico que cayó por azar sin explicación, se espera el regreso del imperio de la ley, y se trabaja, se proyecta, se demuestra que fue un accidente de la sociedad, que todo estará bien a partir de ahora, que ya ha pasado el peligro. Volver la vista atrás amenaza con despertar los fantasmas, con perder pie y resbalar en excrecencias y restos sociales pringosos. Y hay una enorme sabiduría en ello, porque se pone toda la energía en la reconstrucción. ¿En la reconstrucción de qué?: de la confianza perdida. Son los sobrevivientes los que apuestan a esta sociedad que hace un instante los había traicionado. Si no confían no pueden seguir viviendo. ¿Cómo confiar y hablar públicamente de la traición? Es preciso, vital, buscar los indicadores de que el mundo ha recuperado su cordura, que a partir de ahora todo vuelve a seguir reglas previsibles, que solo hay que trabajar, hacer las cosas bien y uno estará a salvo. Lo que pasó, pasó. Hablar de lo que pasó es enfrentar a toda la sociedad con su propia ignominia. Nadie quiere oír. El sobreviviente es invisibilizado porque es un testigo incómodo y su testimonio no se quiere oír. La sociedad todavía no puede. Y hay que seguir viviendo. Pasadas unas décadas, han cambiado los individuos que la conforman, en el recambio generacional tal vez se pueda, ahora sí, revisar el pasado porque éstos no han sido sus protagonistas y su revisión no los cuestiona ni los enfrenta con una desgarradora autoevaluación. Si se me permite la analogía, solo cuando la sociedad puede asumirse como “terapeuta” el sobreviviente puede actuar como “paciente”.
El silencio no es olvido. Lo sobrevivientes de la Shoá captaron claramente los indicadores y permanecieron en silencio. Se trataba del silencio público, hacia afuera, porque entre ellos hablaban. Tenían sus momentos de recorrer viejas fotos, cuando las había, o de añorar las fotos que ya nunca podrían ver. Había situaciones particulares en las que las ausencias tenían un peso agobiante, como en las celebraciones, los aniversarios. Y cincuenta años después recuerdan todo, toman el pasado traumático entre las manos y comienzan a dialogar públicamente con él. Ya no hay peligro de que la victimización los hunda en la paranoia o en los mecanismos patológicos. Ya no hay peligro de sumirse en una situación personal sin salida. Ahora se puede. Con hijos, nietos, bisnietos, el futuro está asegurado. Con una sociedad que ha abierto las orejas y tímidamente se propone este ejercicio de revisión de algunos de sus supuestos, hay un nuevo contexto de recepción. Ahora se puede hablar.
Diana Wang ()
Florida, Argentina - Junio 2011