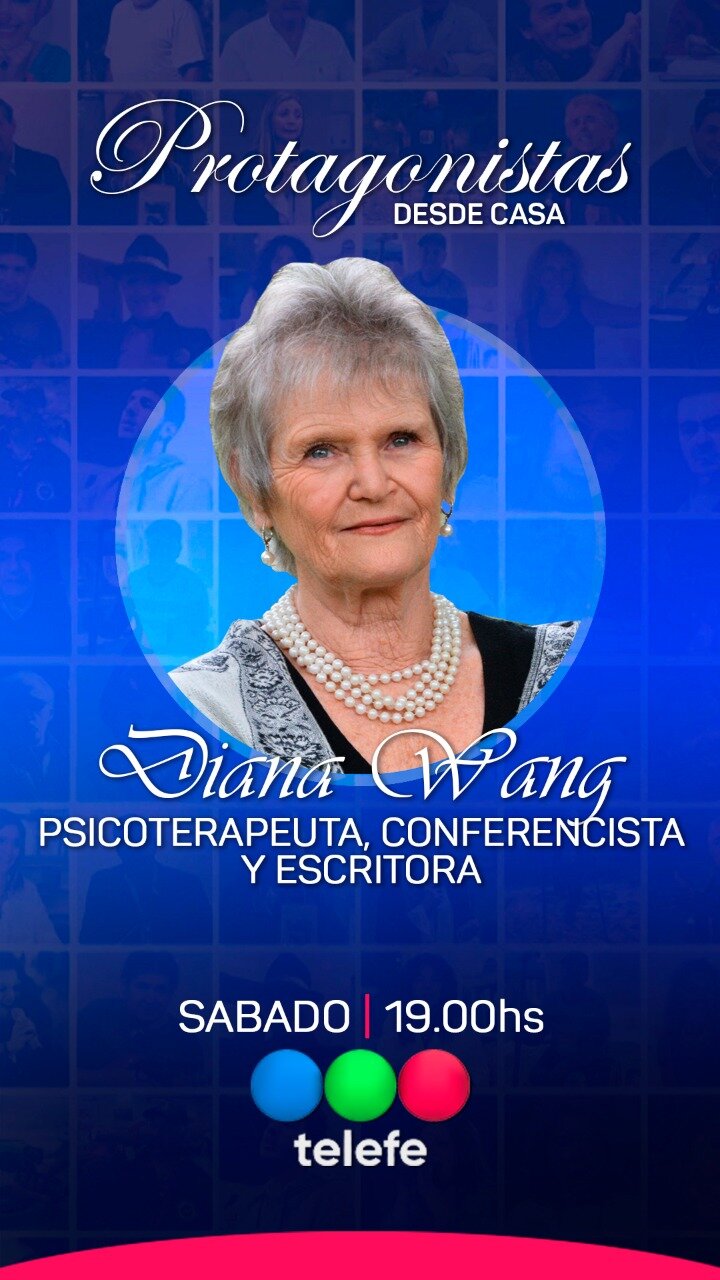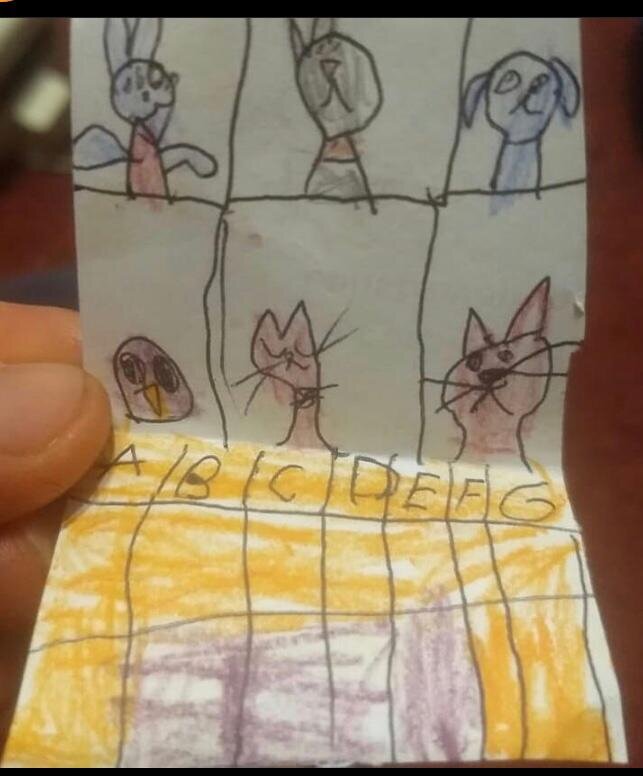Comentario sobre el film documental “La casa de Wannsee” de Poli Martínez Kaplún
Nicolás, el hijo menor de Poli, quiere hacer su bar mitzvá. Habiendo vivido lejos de todo ritual o pertenencia religiosa, el deseo de su hijo la sorprende y es el germen de la investigación que hace sobre una parte de la historia familiar que estuvo silenciada y olvidada, la parte judía. El hilo narrativo se inicia ahí y nos va llevando de la mano en el encuentro de cada hallazgo, cada pieza desenterrada del rompecabezas familiar que se va reconstruyendo ante nuestros ojos en una trayectoria de 7 generaciones de judíos alemanes.
El bisabuelo Otto. La casa tiene un lugar protagónico, tanto que es el título de la historia. Construida por Otto Lipman, en un suburbio aristocrático de Berlín, refleja la condición en la que vivían los judíos en las primeras décadas del siglo XX. Otto había nacido en Alemania cuando ya eran ciudadanos de pleno derecho y habían ingresado con alegría y entusiasmo a la sociedad alemana, al mundo occidental; a su cultura, al arte, la ciencia, los deportes, al ejercicio profesional, al gobierno y al ejército, a todas las áreas que durante siglos les habían estado vedadas. Los judíos alemanes, antes despreciados y subestimados, se volvieron parte integrante de ese occidente pujante, creativo y prometedor. Ya no eran más miembros de segunda, sin derechos civiles, una minoría nacional. Eran alemanes. Y orgullosos de serlo. Veían a aquel pasado de sometimiento como una etapa superada que no los forzaba a vivir en los suburbios de la vida moderna y la civilización. Muchos judíos mantenían su vinculación con la religión y sus rituales, pero lo ejercitaban puertas adentro como parte de su vida privada, no lo ponían en evidencia en su vida pública. Otto y su familia, como tantos otros, sin renegar de ser judíos, dejaron de ser creyentes y no respetaban ya las tradiciones milenarias.
De este cambio radical viene la palabra ieke. Así los llamaban, despectivamente, los judíos del Este. Ieke viene de Jacke, el saco occidental de medio cuerpo que reemplazaba al largo tapado tradicional. Esta integración a las costumbres occidentales revelaba, para los que seguían apegados a los usos tradicionales, que estos judíos alemanes estaban incursionando en un modo ser judíos que les era ajeno.
La historia familiar. Otto Lipmann era un ieke. Profesor universitario, fue el fundador de un instituto de Psicología Aplicada con sede en su propia casa. La alegría de haberlo conseguido duró poco tiempo porque el nazismo le prohibió el ejercicio profesional, fue echado de la Universidad y debió cerrar el instituto. Otto no lo pudo resistir y falleció de un ataque cardíaco. Su viuda y su hija Emily quedaron solas.
Pero recién ahí comenzaban los problemas. La ley de arianización de las propiedades judías determinó que la casa les fuera expropiada y en 1936 y ante la creciente persecución, debieran dejar Alemania. Comienza entonces un periplo que también nos recuerda el del pueblo judío a lo largo de la historia.
La trayectoria de Gertrude, la viuda de Otto, y de su hija Emily, las lleva a Alejandría, Egipto. Al poco tiempo Emily conoce a Vova Kaplún, un imprentero ruso con quien se casa. Nacen las tres hijas, Katherine, Helen e Irene, y viven cómodamente unos años en Alejandría hasta que asume el rey Faruk: los judíos deben dejar Egipto.
Nuevo destino, Suiza, donde se había establecido Sioma Kaplún, el hermano de Vova que a poco de estar quiere irse “porque Europa solo sabe de guerras”. ¿Dónde ir? ¿Sudáfrica? ¿Australia? Cuando se entera por azar de que hay unos primos en Argentina decide que ése será su destino. Llegan en 1949.
Cada uno de estos movimientos resumidos en estos pocos renglones, requiere trámites, tiempo, esperas, conexiones, dinero, documentos. Nada es sencillo. El último inconveniente, un oprobio que pesa sobre nuestra historia, fue que para ingresar a Argentina debieron bautizarse como protestantes, no vaya a ser que alguien sospechara que eran judíos y se les prohibiera la entrada a nuestro país. Porque los judíos, a partir de 1938, no eran admitidos en Argentina.
Establecidos acá y dada la historia previa y por las dudas, mantienen su condición de protestantes. La religión no es un tema en la familia, son ateos, de modo que no les incomoda demasiado este engaño que, al menos para los padres, es un salvavidas estratégico.
Con el paso de los años, las tres hermanas toman diferentes rumbos. Las cosas no le fueron bien a Vova e invitado por su hermano, deciden regresar a Suiza. Todos salvo Helen que se queda en Argentina, donde se casa. Katherine vive en Suiza hasta su jubilación y luego regresa a Argentina. Irene se casa con Fernando, un venezolano, con quien emigra a Venezuela y finalmente termina viviendo en España. Toda esta trayectoria se ve en el film en donde los diferentes puntos de Europa, Asia y América, se van uniendo con un hilo rojo que salta de continente en continente dibujando la búsqueda de un sitio amigable donde poder vivir y la dispersión consecuente.
La historia de la casa. Perdida durante décadas, luego de la reunificación de Alemania, el gobierno habilitó a presentar la documentación que acreditara la propiedad a los expropiados durante el nazismo. Emily inició los trámites para recuperar su casa a la que no había podido volver desde su partida en el 36. Llevó diez años conseguirlo. Hay que probar que les pertenece pero no hay ningún documento que así lo establezca. Solo las fotos que Otto había tomado y que certifican que los Lipman habían sido sus primeros habitantes. También el expropiador solicita la propiedad aduciendo que vivió allí desde 1936. Finalmente la casa es recuperada y con ello, se conoce su historia durante los años en que estuvo expropiada. El predio estaba en la frontera misma de los dos Berlines y había quedado del lado oriental, sede de un cuerpo de la policía de la RDA. Deteriorada, descuidada, lacerada, la casa señorial mantiene intacta su estructura original y es adquirida por Norbert, un alemán representante de la Alemania post genocidio. Estudiando las fotografías originales, vuelve la casa a su antiguo esplendor, la cuida, la mima e investiga y honra su historia. Una de las habitaciones es una especie de museo con fotos, documentos y el relato de quien fue su constructor, su familia y qué pasó con ellos y por qué.
Las 3 hermanas. Aunque el film muestra toda esta trayectoria, los momentos más conmovedores y desafiantes son cuando cada una de las tres hermanas expresa su punto de vista y en qué lugar de toda esta historia están ubicadas.
Katherine, la mayor, nos abre la puerta porque es la poseedora de los objetos y archivos familiares que trajo en su regreso a la Argentina luego de los años vividos en Suiza. Mientras Poli va pasando hoja por hoja los álbumes con fotos en sepia o blanco y negro, su tía la mira con extrañamiento. Depositaria y portadora de esos tesoros familiares, no reconoce a nadie en las fotos, dice que no le importan, que no sabe, que el pasado no le interesa. Cuelga en su casa un cuadro con el retrato imponente de un hombre vestido a la usanza antigua y llevando una kipá. Se trata de Salomón Isaac, antepasado familiar de la rama materna, bisabuelo de Otto. Poli se pregunta qué pasó entre este personaje y Nicolás, que, 7 generaciones después, quiere hacer el bar mitzvá.
Helen, la del medio, la mamá de Poli, fue quien insistió y convenció a sus hermanas para tramitar la recuperación de la casa. Cuenta acerca de su educación prusiana, severa, de cómo su madre, Emily, no se dejaba vencer por sentimentalismo alguno. Recuerda su vida como protestante y recuerda haber sentido malestar cuando de niña decía que era conversa. La religión no había tenido un lugar protagónico en su infancia pero sabía que era judía.
Irene, la menor, vive en Madrid y es una católica ferviente y convencida. Se muestra feliz y orgullosa porque uno de sus nietos, Sebastián, está por hacer la primera comunión y se sabe al padrenuestro bien de memoria. Protagoniza el momento culminante del film, junto a su marido, Fernando, cuando se niega aceptar que su madre, Emily, decidió irse de Alemania porque era perseguida como judía. Lo encara con artilugios argumentales tales como “se fue porque quiso”, “mucha gente se iba”, “todos tenían miedo no es porque eran judíos”, “mi mamá abandonó Alemania, no huyó”. Inconmovible ante los argumentos que Poli le da, se la ve molesta porque la quiere enfrentar con eso que reniega. Otra vez la pregunta ¿Qué pasó entre Salomón Isaac en el siglo XVII y Nicolás que quiere hacer el bar mitzvá en el siglo XXI, 7 generaciones después?
La discusión incómoda. Cuando la vi en el cine, en el momento en que Irene y Helen están hablando con Poli, ante la oposición de Irene al relato de Poli, interviene Fernando, su marido, que estaba sentado fuera de cámara y que, evidentemente, no estaba planificado que participara. Entra en el cuadro y coincide con los argumentos de su esposa, dice que su suegra, Emily, jamás habló de ser judía. “Nunca le vi una tendencia judía, nunca le escuché hablar de judaísmo”, como si no haberlo dicho implicara que no lo fuera. Agrega, validando su afirmación, “yo sé cómo son las familias judías” sin explicar a qué se refiere pero podría ser a las tradiciones relacionadas con lo religioso.
Este momento del film, breve, pero potente y fuertemente impactante, es una especie de resumen urticante. Allí está la consecuencia de la historia familiar, de la historia de los judíos en Alemania y de la fuerza del prejuicio.
Poli en este film desteje la trama oculta y vuelve a poner los puntos sueltos en la aguja de la historia familiar. Abre el arcón que contiene los tesoros de la fotos y películas silenciadas, desanda el camino del olvido y rearma el rompecabezas con las piezas que estaban escondidas.
Y como ya sabemos, cuando se cuenta una historia particular se está contando una historia más grande. Poli contó sobre su aldea pero nos abrió las puertas de todo un mundo.
En su búsqueda personal, junto a Norbert que reconstruyó la casa, pasan a ser guardianes y cultores de la historia.
La calle Wannsee tiene una triste evocación porque a pocas cuadras de la construida por Otto, tuvo lugar la infausta conferencia de enero de 1942 en la que se legitimó y planificó la que llamaron solución final, o sea el asesinato del pueblo judío.
Las tres hermanas y la casa, en sus tres momentos, representan la historia de los judíos en Alemania y el modo en que debieron procesar la persecución y la amenaza de muerte así como la traición profunda de esa nacionalidad que creían que les era propia y que habían aprendido a amar.