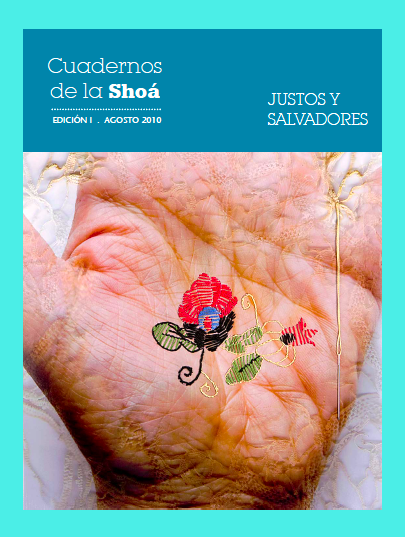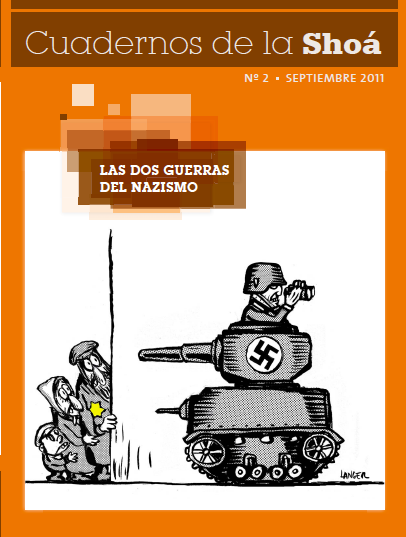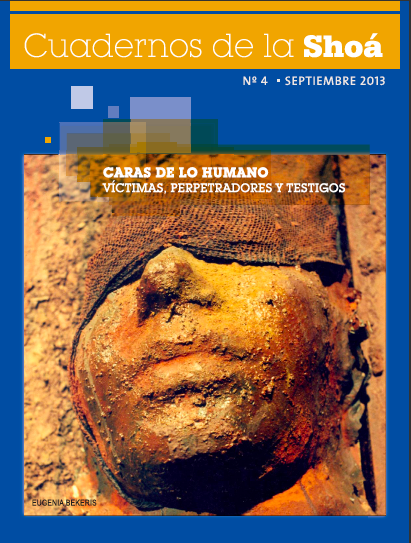To see the English subtitles go to settings and choose English there.
Todas las fotos del evento https://www.flickr.com/photos/tedxriodelaplata/sets/72157651871523725/
Abrir para ver la transcripción en castellano. Clicking "Continuing reading", are both transcriptions of the talk: first in Spanish and then in English.
Transcripción (a continuación de la versión original está la traducción al inglés)
Ania se quedó solita en Polonia durante la guerra. A los 12 años. Pidió limosna, sirvió en casas de familia, aprendió a rezar. Pero vivía aterrada porque pronunciaba mal la errey se le había metido en la cabeza que por esa causa descubrirían que era judía y la iban a matar. Con sus ojitos celestes casi transparentes y su voz finita y delicada, me contaba cuando yo era chica que se pasó todos los años de la guerra sin usar ninguna ni una palabra con erre. Me parecía imposible. Mi mamá me decía: “es posible! eso y mucho más. Ojalá que la vida nunca te desafíe”.
Hanka tenía 7 años. Escondida con su mamá en un ropero, contenían el aire mientras escuchaban los gritos en alemán. “¿Por qué nos tenemos que esconder mamá?. "Porque si nos descubren nos matan".“Y ¿por qué me quieren matar si me porté bien?”.
Historias como éstas acompañaron mi infancia, con preguntas acuciantes que no me dejan dormir.
Soy hija de la guerra. Nací en Polonia cuando en Japón caían las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. Mis padres se habían salvado escondidos en un diminuto altillo durante varios años. Llegamos a la Argentina en 1947. Mis cuentos de hadas fueron historias como esas, algunas maravillosas, heroicas otras negras, terroríficas, que les oía contar a los sobrevivientes sentados alrededor de una mesa, tomando el té, con masitas y tortas.
Yo no viví la guerra pero siempre tuve la sensación que lo más importante de mi vida había pasado antes de que yo naciera. La guerra misma. La milagrosa supervivencia de mis padres. La pérdida de Zenus, su primer hijo, mi hermano mayor al que nunca conocí. Debieron entregarlo a una familia cristiana para asegurar su salvación, la de ellos parecía imposible. Cuando terminó la guerra lo fueron a buscar; “está muerto” les dijeron. Pidieron su cuerpo. No “recordaban” dónde lo habían enterrado. Era obvio, Zenus estaba vivo y había sido apropiado. Lo buscaron, lo buscaron. Pero nunca lo pudieron encontrar. Su ausencia fue una presencia tangible en mi casa en la única foto que se conservó. Es raro vivir con la sensación, de que tengo tal vez por ahí, alguien de mi familia, que se me parece y que no sabe quién es.
¿Tener que entregar a un hijo para que se salve? ¿Qué pudo haber hecho un chiquito de dos años? ¿de qué se acusaba a mi hermanito, a Ania, a Hanka? ¿Por qué me quieren matar si me porté bien?
Preguntas que me hicieron pensar en el MAL, no en el Mal interpersonal, el cotidiano, este que nos hacemos en medio de un enojo, de una emoción. No, no. En el MAL con mayúsculas, el impersonal, sistemático, político, el que hace alguien en nombre de un sistema sobre otro que es parte de un grupo al que hay que destruir, el que se hace obedeciendo órdenes, que produce guerras, matanzas, genocidios, pero que no genera culpa.
¿Cómo responder a la pregunta por el MAL con mayúsculas?
Creo que la respuesta está en la educación. En una educación que incluya de manera central la dimensión ética. Ni las religiones ni los abordajes voluntaristas han podido hacer nada con el MAL con mayúsculas y se nos va la vida en ello. Debería integrar toda currícula educativa. Pero si así fuera ¿cómo introducir un tema así como el MAL en la escuela? y además ¿Cómo enfatizar su importancia para que no sea una materia más: a las 9 lengua, a las 10 gimnasia, a las 11 genocidio?
¡El protagonista! El protagonista en el aula es la llave. El que está atravesado por la Historia, con su voz y su presencia nos atrapan nos abren las orejas y nos permiten conocer lo que hay de humano en todo hecho histórico.
Pero ¿cómo será cuando ya no quede ninguno? ¿Qué pasará con historias como la de Ania o Hanka? Perdidas en algún libro de historia, inalcanzables. ¿Cómo mantener viva la potencia motivadora del testimonio vivo en la clase?
En “Farenheit 451” Bradbury describe un mundo en el que los libros están prohibidos. Los rebeldes deciden aprenderse cada uno un libro de memoria para que siga existiendo.
Esa es la solución, como aquellos rebeldes, rebelarnos contra la marea del olvido y asegurarnos de que cada una de las historias siga siendo escuchada. Y así nació el Proyecto Aprendiz.
Una idea muy simple: juntar a dos personas, una que tiene algo para contar otra que la quiere escuchar y que se compromete a seguirlo contando. Como el Maestro zapatero que transmite su arte a un Aprendiz, así el protagonista entrega su experiencia y su historia a un testigo que la recibe e incorpora a su propia vida.
Contagié mi entusiasmo a la gente de Generaciones de la Shoá, una organización que se ocupa del Holocausto, y empezamos a trabajar. Al principio no teníamos idea de como hacerlo pero el proyecto enamoraba, insistimos y a fuerza de ensayo y error aprendimos y ¡lo estamos haciendo!
Se trata de una conversación entre dos personas: el ojo en el ojo, la piel en la piel. A un testimonio escrito o filmado no se le puede preguntar, a quien uno tiene delante, sí. Y nos cuenta historias como las que conté, humanas, universales, que cualquiera puede entender No importa dónde fue ni en qué circunstancia, permiten que nos pongamos en la piel del otro. Es algo vibrante, como en el teatro, cuando la gente está acá, y lo que pasa nos atraviesa a todos. Esto no puede ser registrado por ninguna cámara, es energía pura.
El Proyecto se difunde de boca a boca. Los candidatos son adultos jóvenes de entre 20 y 35 años. Hacen primero una capacitación y llega luego el momento tan esperado: la Reunión de Emparejamiento. Ese día cada Aprendiz conoce a quien será su Maestro. Se arman las parejas y cada pareja sigue luego su propio camino, se encuentra donde quieran, cuando quieran y por el tiempo que precisen. La única condición es que el Aprendiz debe llevar un diario, una bitácora del viaje que emprende: su memoria para el futuro. Las parejas se encuentran muchas veces y la culminación se da en la Reunión de Cierre: Un ritual de pasaje ante familiares y amigos de Maestros y Aprendices. A lo largo de los encuentros cada pareja ha construido una relación muy intensa que se concreta ese día ante la presencia de todos con la firma de un compromiso ético: cada historia seguirá siendo contada.
Hasta hoy, 90 parejas, terminaron el proyecto 90 son los Aprendices que incorporaron la historia de su Maestro a la suya propia. En los cinco años que van desde que comenzamos aprendimos muchas cosas.
Aprendimos que es más fácil hablar con desconocidos que con parientes.
Cuando Dora murió, sus nietos rodearon a Sol, en el velatorio y le pidieron “contanos lo que te dijo la abuela porque a nosotros no nos contó nada”.
Aprendimos que además de mantener vivo el relato oral, se tejen nuevas relaciones de parentesco, nietos y abuelos postizos, invitaciones a fiestas, celebraciones, familiares de unos que se conocen con familiares de otros.
Gabriel dice feliz “Tengo una nueva nieta.”
Ariana invitó a Eugenia a ser testigo en su boda.
Brian bailó la historia de Lea hecha coreografía.
Aprendimos que estas conversaciones entre Maestro y Aprendiz son un puente entre el pasado y el futuro.
Aprendimos que los viejos somos depositarios de un archivo imprescindible. Somos como somos porque antes pasó lo que pasó. Seremos como seremos si aprendemos de los remeros a ganar fuerza para avanzar mirando hacia atrás.
¿Se imaginan la potencia que puede tener contar en el aula con el testimonio vivo de un testigo de culturas en vías de extinción, la guerra de Malvinas, de la dictadura militar, de la trata de personas?
Los Aprendices son esas voces de la Historia.
Pame le preguntó a Judith si alguna vez durante la guerra había tenido vergüenza. Sorprendida por la curiosa pregunta Judith le dijo:
“sí, sabés que sí? y lo había olvidado Fue el día que entramos en Auschwitz. Cientos de mujeres agolpadas en este horrible lugar y nos ordenaron que teníamos que desnudarnos. Yo tenía 14 años, nunca me había desnudado delante de nadie. Me moría de vergüenza, pero el miedo era muy grande, imité a todas y me empecé a sacar una a la ropa la ropa que tenía puesta hasta que me quedé en ropa interior, no podía más. pero enfrente de mí estaba este soldado alemán, era un muchacho … no tenía ni 20 años, rubio, de ojos celestes, lindo como un sol, que cuando me vio en ropa interior, levantó su arma y con ferocidad me dijo “¡todo! ¡todo!”. Temblando me saqué la camiseta y cuando me bajé la bombacha vi con horror que tenía sangre. y que él también lo vió. Me quise morir. Fue lo peor que me pasó en Auschwitz, ya sé que no me vas a creer. Pero fue peor que los piojos, peor que el hambre, peor que la sed. Mi intimidad estaba ahí sobre el piso, a la vista de todos yo tenía 14 años y había dejado de ser dueña de mí.
Estas palabras hablan sobre la deshumanización con mayor elocuencia que cualquier tratado. Judith se murió cuando yo estaba preparando esta charla. Pero su relato sigue vivo en mí. Lo cuento toda vez que puedo. Nunca nunca lo olvidaré.
Y ahora que lo conté, tampoco ustedes lo podrán olvidar.
y esta es la esencia del Proyecto Aprendiz:
¡El que escucha a un testigo se convierte en testigo!
ENGLISH VERSION.
Ania was left alone in Poland during the war. She was 12 years old. She begged for handouts, served as a domestic in homes, and learned how to pray. But she lived in terror because she mispronounced the sound of the letter “r” and convinced herself that that was how they were going to discover she was Jewish and kill her. With her nearly transparent, baby-blue eyes and her tiny delicate voice, she would tell me when I was a child that she spent all the years of the war without using any word containing the letter “r”. I found that impossible. My mom said “it is possible, as is so much more. Let’s hope that life never challenges you”.Hanka was 7 years old. She was hiding with her mother in a closet they held their breath as they listened to the shouting in German. “Why do we have to hide momma?” “Because if they find us they’ll kill us.” “And, why do they want to kill me if I’ve been good?”Stories like these accompanied me during my childhood, with questions that would harass me and not allow me to sleep.I am a child of the war. I was born in Poland while the bombs fell in Japan over Hiroshima and Nagasaki. My parents survived by hiding in a tiny attic for several years. We arrived in Argentina in 1947. My fairytales were stories like these ---some miraculous, heroic; other sad, terrifying--- that I would hear the survivors tell, sitting around the table while drinking tea with pastries and cake.I didn't live the war, but I have always had the feeling that the most important things in my life had happened before I was born. The war itself. The miracle of my parents’ survival. The loss of Zenus, their first son, my older brother who I've never known. They had to give him away to a Christian family to ensure his survival as theirs seemed impossible. When the war was over they went back for him. "He’s dead", they were told. They asked for his body. The family claimed not to "remember" where he had been buried. It seemed obvious, Zenus was still alive and was being kept by them. They searched and searched. But they never found him. His absence was a tangible presence in my house in the only photo that remained. It's strange to live with the feeling that maybe somewhere, there is someone with my blood who looks like me yet doesn't know who he is.
Imagine having to leave your children behind to save their life. What conceivable threat could a two year-old child pose? What were my little brother, Ania, and Hanka accused of? Why do they want to kill me if I’ve been good?
These questions led me to think about EVIL. Not the interpersonal evil, the everyday one, uttered in the midst of an argument or a heated moment. No, no. Uppercase EVIL: impersonal, systematic, political. The EVIL perpetrated by someone in the name of a system against others belonging to a group targeted for destruction.The one done by obeying orders, that manufactures wars, massive killings, and genocides, but without any guilt.
How do we answer the question posed by uppercase EVIL?
I believe the answer relies on education. An education where ethics is central. Neither religions nor cultural norms have been able to prevent uppercase EVIL yet humanity depends on this. It should be part of every curriculum. But if it were to be, how to introduce something like EVIL at school? And also, how can we highlight its importance in order that it not become just another class: 9am: English, 10am: Gym, 11am: Genocide?
The “protagonists”! Those who experienced it being in the classroom is the key. The one who was there, shaped by history. Their voice and their presence touch us It opens ears and helps us to see the human perspective in every historical event. But what will it be like when none of the witnesses to a given event are left? What is going to happen to stories like Ania’s or Hanka’s? Buried in the page of some history book. Unreachable. How can we keep alive that motivating force of the live testimony in the classroom?
In Fahrenheit 451, Bradbury describes a world in which books are forbidden. Each rebel decides to learn a book by heart in order to keep it alive. This is the solution: like those rebels, let us rebel against tides of forgetfulness to ensure that each story continues to be heard. And this is how the Apprentice Project was born.
A very simple idea: bringing two people together---one who has something to tell, and another who wants to hear it and commits to continue telling it. Like the master shoemaker who teaches his art to an Apprentice, so too the “protagonists”, as Teachers, pass on their experiences and story to a witness, who masters that account and embodies it as their own.
I transmitted my enthusiasm to the people at Generations of the Shoah, an organization that deals with the Holocaust, and we began to work. At first, we had no idea how to tackle it, but the project enthralled people, we persisted, and through trial and error we learned, and we are doing it!
It’s a simple conversation between two people, eye to eye, in the flesh. You can’t ask questions to a written or recorded testimony, but if someone is sitting in front of you, you can. And they tell stories like the ones I told earlier, human, universal, stories that anyone can understand. It doesn’t even matter where or under which circumstances they happened, they allow us to inhabit someone else's shoes. It’s something vibrant, like in the theater, when people are here and what’s happening touches all of us. This can’t be registered on any camera, it’s pure energy.
The project is spread by word of mouth. The candidates are young adults from 20 to 35 years-old. They first complete a training before the long-awaited moment arrives: the Pairing Event. That day each Apprentice meets their Teacher. The matches are made and each pair chooses its own path. They meet wherever they want, whenever they want, and for as long as they need. The only requirement is that the Apprentice must keep a journal, logging the memories of the journey---their memory for the future.
The pairs meet several times before the final moment arrives at the Closure Event: a rite of passage in front of friends and family of both the Teachers and the Apprentices. Throughout their meetings, each pair has developed a powerful relationship that is formalized that day in front of all those in attendance by signing an ethical commitment: that each story will continue to be told.
To this point, ninety pairs have completed the project. Ninety are the Apprentices who have made their Teacher’s story a part of their own lives.
Since we began five years ago, we’ve learned many things.
We have learned that it’s easier to talk with a stranger than with your own family.
When Dora died, all her grandchildren surrounded Sol at the wake and they asked “tell us what grandma told you, because she never told us anything”.
We’ve also learned that on top of keeping oral storytelling alive, new kinship networks were created: “foster” grandchildren and grandparents, invitations to parties, celebrations, the Apprentice’s family meeting the Teacher’s family.
Gabriel happily says “I have a new granddaughter”.
Ariana invited Eugenia to be a witness at her wedding.
Brian danced Lea’s story in choreographic form.
We’ve learned that these conversations between Teacher and Apprentice are a bridge between past and future.
We’ve learned that we old people are the owners of an indispensable archive. We are how we are because of what happened before. We will be who we will be if we learn from the rowers to gain the power to move forward by looking back.
Imagine the power produced when sharing the live testimony of witnesses of: a culture in danger of extinction, the Malvinas/Falklands War, military dictatorships, or human trafficking.
The Apprentices are these voices of History.
Pamela asked Judith if she had ever felt ashamed during the war. Surprised by the curious question, Judith said: “You know what? Yes, I have, and I had forgotten. It was the day when we first arrived at Auschwitz. Hundreds of women cramped in that horrible place. And we were ordered to strip. I was 14 years old. I had never stripped in front of anyone before. I was dying of shame, but amidst the terror I imitated the others and kept removing my clothing piece by piece until I was down to my underwear. I had reached my limit. But in front of me there was this German soldier, he was a young man...who couldn’t have been more than 20. Blond, light blue eyes, handsome as could be. When he saw me in my underwear, he pointed at me with his gun and fiercely shouted “everything, all of it!” Shivering, I took off my undershirt, and when I pulled down my panties I was horrified to see that there was blood, and that the soldier saw it as well. I wanted to die. That was the worst thing that happened to me in Auschwitz. I know you won’t believe me. But it was worse than lice, worse than hunger, worse than thirst. My intimacy was there lying on the ground in front of everyone. I was 14 years-old and was no longer the owner of myself.”
These words speak about dehumanization with more eloquence that any essay could. Judith died while I was preparing this talk, but her story is still alive in me. I tell it every time I can. I will never ever forget it. And now that I’ve told it, you won’t be able to forget it either.
This is the essence of the Apprentice Project:
When you listen to a witness, you become a witness!